NURVIAK
- carlosFernandoPosadaTique
- 4 nov 2018
- 172 Min. de lectura

NURVIAK
CARLOS FERNANDO POSADA TIQUE
Capítulo 1
La Bienvenida
De pronto, ¡un portazo! y, como alma que llevaba el diablo desde una de las casas de la derecha, una mujer en pura embestida hasta alcanzarnos. Me asusté, me quedé expectante y dispuesto, de ser necesario, a acudir en su defensa armado con lo primero que agarrara yo de la mercancía de nuestra carreta. Seguramente Rafa también lo pensó pues, con un sigilo de león cazador que calcula el movimiento de sus robustas patas, cesó su pedalear, extendió su vigilante mirada, soberbio, con el convencimiento de félido rey y facilitó que la mujer nos alcanzara. Nadie la perseguía. Nadie. La mujer convertida en resoplido de toro agitado simplemente quería cambiar su antiguo sartén por uno nuevo, bonito, brillante como los que vendíamos Rafa y yo. -Al parecer nuestro negocio no tenía competencia en aquel nuevo lugar-. Seguro de que nadie me había visto solté el artefacto que había agarrado, temeroso aún como cachorro de león, y me incorporé como el pequeño Simba al lado de su rey león.
Pero la pobre vieja estaba más vaciada que cuando salí de Capellanía para unirme a la aventura con Rafa. Casi en secreto, le pidió a Rafa que le hiciera un descuentito ofreciendo ella su sartén sin manija y requetechueco; pero como él era muy buena gente extendió su encantadora sonrisa trescientos sesenta grados alrededor nuestro mientras, hablándole al oído, casi la hipnotizó de tal forma que la mujer cesó su agitada respiración, fijó sus ojos absortos en el fuerte y sudoroso pecho de mi amigo y antes de que tal vez la vieja se lanzara a besar su masculina vellocidad pectoral, le hizo, él, su descuentito montándola de sartén nuevo. La mujer aún extática repasó su camino con el pecho inflado de orgullo, caminando cadenciosa, pesada, con las patas como si acabara de apearse y con la sensación de haber vivido una desaforada aventura sexual con Rafa. Esas son las cosas que a mi corta edad llenaban mi alma en ese oficio donde no se ganaba mucho pero quedaban los recuerdos, hasta simples, que fueron alimentando el álbum de mi memoria sensorial o emocional. Eso de la memoria sensorial es una teoría que tienen los actores y a la que según dicen, recurren cada vez que tienen que encarnar un personaje.
“Rafa era todo un semental de los caminos, por lo que yo lo admiraba, y era en lo que me proponía ser; para eso abandoné a mi familia, a mi Capellanía y a mi chica con la esperanza de regresar bastante experimentado para ella, para mi chica”.
_____________________________________________________________
Capítulo 2
El misterio de las hendiduras
Rafa y yo nos adentramos en el pueblo y yo podía percibir su ansiedad de sexo. Yo sabía que Rafa necesitaba relacionarse, y cuando digo relacionarse quiero decir eso, ¡relacionarse! urgía de contacto carnal con alguna hembra, en celo o no, en el pueblo. De todas formas Rafa, mi ídolo, mi maestro, tenía la habilidad para descontrolar hasta las hormonas de una estatua, pero lo primero era reconocer el terreno.
Nos acercamos a una casa con una gran espera afuera. Creí que podría tratarse de un restaurante. Estacionamos al frente, trepamos las cinco escaleras… bueno, yo las trepé a punto de desfallecer mientras que Rafa, de un brinco, coronó el tablado del recibo. No sé de dónde sacaba tanta fuerza si no me había dejado pedalear la carreta. ¿Qué peligro podía representar un langaruto crío ad portas de la mayoría de edad al frente de un triciclo en las polvorientas calles del confín del mundo? Me sentí como una damisela francesa llegando al agreste pueblo en compañía de su sexapiloso hombre de las cavernas al ver a Rafa burlar las escaleras de un brinco. Ante semejante lección de virilidad, la insípida testosterona de mi edad me llevó a agarrarme las pelotas por encima del jean y empujar el fondillo hacia delante, por si acaso, por si alguien me había pillado en tan femenil arribo.
Rafa irrumpió en la pasividad del lugar con un saludo decidido, recio. Rafa tenía treinta y cinco años, era alto y fuerte. Yo, que parecía una habichuela azotada por el sol, lo único que hacía era mirar y aprehender.
Nadie contestó.
Por allá adentro de la casa se escuchaba el burbujear del aceite como cuando recién meten dentro de alguna paila hirviente algunas tajadas maduritas o un buen pedazo de chicharrón. Seguramente estaban preparando unas albóndigas de carne, pensé, previamente adobadas con ajo y especias. ¡Dios!, hacía mucha hambre. Sólo pensaba en comida. ¡Comida!, ¡Comida! Se hacía imposible engañar más a mi cuerpo y mi instinto cazador, aún en etapa de formación, me exigía reaccionar ante el repentino ataque de hambre y sed, tanto que tuve el impulso de saltar las escaleras, con la intrepidez de Rafa, deslizarme entre el tablado y la tierra seca, orinar y beber de mis propios líquidos residuales; pero, de pronto, el alma que llevaba el diablo apareció una vez más en el campo de acción. Pero esa vez la llevaba Dios, aunque quizás continuaba enajenada de consciencia bajo el efecto de las feromonas expelidas por los potentes y tupidos pectorales de Rafa, ante los que he visto sucumbir a muchas mujeres en muchos otros pueblos hasta caer de rodillas para aferrarse a las robustas piernas desnudas de mi ídolo. El caso es que, por Dios o por el Diablo, la vieja con caminado de buey cansado apareció llevando en sus manos un par de vasos, ¡un par de vasos!, de esos cerveceros, ¡sí! un par de vasos cerveceros de esos de las cantinas; vasos espumeantes hasta el borde, chorreantes, derramados con delicioso jugo de mora con leche.
Nos explicó que a la hora de almuerzo nadie salía a la calle, que la casa donde aguardábamos ser atendidos no era restaurante así como que jamás nos abrirían la puerta allí; no por falta de cortesía, no, es que allí vivían Rufina y Olga un par de octogenarias hermanas, la una sorda y la otra ciega. En cambio, nos convidó a su casa.
Mientras empujábamos la carreta hacia la casa de la vieja, ella desbordaba en habladurías. Yo, por mi parte, no dejaba de mirar la sartén que ella le entregó a Rafa y me preguntaba cómo podía estar tan lleno de hendiduras el pobre artefacto metálico si solamente tenía la noble misión de soportar el mitológico fuego para preparar los alimentos que la madre tierra brinda. Eso sí, yo sabía que la reparación iba a estar brava porque, a propósito, de las refacciones me encargaba yo para revender las cosas como nuevas. Rafa me enseñaba y yo aprendía muy rápido. Obvio, para convertirme en su acompañante de viajes era menester ser muy listo para contribuir con el negocio y sortear la inhospitalidad de los caminos.
Una vez llegamos, como en la mayoría de las casas, tocaba saltar algunos escalones que separaban la casa del piso. La mujer lo hizo primero. Subió uno a uno los escalones. Luego se suponía que debía hacerlo yo según entendí por el ademán que me hizo Rafa con su cabeza para que avanzara sobre los escalones. ¡Claro!, yo miraba y aprendía; ya lo había observado saltar de un solo tirón los escalones de la casa de las viejas sordas y ciegas, y abastecido de energías, gracias a ese espumeante jugo de mora, me sentí con bríos para mostrar mi hombría por lo que de un solo impulso obvié las escaleras de la casa de la vieja… a propósito, se llamaba Esneda, la vieja, -es que fue tan bonachona que no merece que la siga llamando “buey cansado”, ni “patiapartada” ni mucho menos “la vieja”. Se llamaba Esneda…, así que cuando hube superado de un solo jalón los escalones que antecedían la casa de Doña Esneda, yo, con pecho de paloma y mirada bravía porque así subían los hombres las escaleras, Rafa subió uno por uno los peldaños y, tras palmotearme la cabeza por detrás, me dijo,
- “Así no se comporta delante de una dama”- y me instó a ofrecerle disculpas a la señora Esneda por mi comportamiento cabrío.
Todo en su casa lucía como si hubiera adivinado que nos llevaría. Cabe anotar que perfectamente nos hubiéramos podido negar a su invitación, es decir, Rafa se hubiera negado por los dos porque, entre otras cosas, muy pocas veces me consultaba sobre lo que yo pensaba y si lo hacía igual terminaba por hacer lo que le daba la gana aunque, en mi adolescente sabiduría, yo supiera que en más de una ocasión la razón pudiera estar de mi parte.
Por eso cuando quería que él eligiera uno de dos caminos o tomara alguna decisión, optaba yo por proponer el que no me parecía, el que no considerara conveniente para que él, en su afán de llevarme la contraria, terminara por darme la razón.
Al lado derecho de la mesa, con respecto a mí, estaban sentados dos niños. Uno de cabellos rojos cobrizos y lisos con bastante parecido a un cachorro de gato montés de aproximadamente ocho años edad, el niño. El otro crío aparentaba ser más grandecito que su hermano de facciones gatunas pero completamente diferente, más parecido al papá y, tal vez, con unos diez, sí, diez años. Al final de ese lado de la mesa, una silla vacía. Dando la vuelta al rectángulo de roble, un hombre con características que permitían adivinar algún indígena en su árbol genealógico. Este hombre contaba aproximadamente cuarenta y tantos años. Una niña muy parecida a Doña Esneda, una silla y la otra silla principal opuesta a la silla del hombre cuarentón. En el ambiente se mezclaban el olor de la madera, de la que todo estaba hecho en esa casa, con los aromas de las especias utilizadas en la preparación del suculento almuerzo como si se tratara de una celebración.
A nuestra entrada ninguno comía; todos permanecían sentados con las manos puestas sobre sus piernas como un pelotón de soldados en el comedor de una guarnición militar a la llegada del superior. La niña, pronta para comer, sostenía los cubiertos en sus frágiles y tiernas manos. Entonces, Doña Esneda nos presentó a su familia. Primero a su esposo, el hombre cuarentón de rasgos indígenas quien se llamaba Salvador Torrado, luego a cada uno de sus hijos y a Magdalena, su hija, la pequeñita de las manos frágiles y tiernas. Recuerdo que por un momento pensé algo así como
-“¡semejante nombre de vieja para una niña!”,- pero inmediatamente me respondí que algún día crecería.
Nos ubicaron respecto de la mesa ocupando nosotros las sillas vacías. Recuerdo perfectamente que quedé justo al lado izquierdo de Don Salvador; diagonal a mi izquierda por la fila del frente, en la esquina, Rafa. Doña Esneda, imparable en su conversación ocupó la silla principal vacía mientras nos hizo una descripción del poblado. Aún sin conocer, prácticamente quedamos enterados de quién era cada quien en el pueblo. Doña Esneda cortó un trozo de carne que vi gigante cuando se lo llevó a la boca; tal vez pensó que podía acompañarlo al mismo tiempo con una tajadita de patacón y fue justo el momento en el que Don Salvador aprovechó para tomar la palabra, contarnos que otrora fue predicador y nos dio la bienvenida a su mesa. Con una bocanada de jugo de mora, Doña Esneda empujó el mazacote de comida que la atrancaba, carraspeó, se golpeó el pecho que resonó como el eco ahogado de un derrumbe de tierra, tomó aire y prosiguió con su parlamento. A partir de ese momento hasta el final de nuestra visita Don Salvador sólo se dedicó a rumiar y aprobar o desaprobar con movimientos de cabeza todo lo que doña Esneda comentara.
“Ahí, en la cabeza del señor Torrado encontré la respuesta al misterio de las hendiduras de la vieja paila que tenía yo que arreglar para vender como nueva”.
_____________________________________________________________
Capítulo 3
Las seis láminas de oro
A eso de las cinco o seis de la tarde el panorama era otro. Ya se le podía ver la cara a la gente. Las personas caminaban con ritmo decidido como si supieran exactamente hacia dónde se dirigía cada uno, impregnando alegría a sus pasos como si de un baile se tratara. Nuestro negocio, la carreta que Rafa nunca me dejaba pedalear y que permanecía muy bien surtida de ollas, sartenes y toda clase de artículos elaborados en hierro y cobre entre otras chucherías, quedó esa tarde resguardada en una casa donde nos habían alquilado un cuarto. Allí nos duchamos, cambiamos nuestras ropas y descansamos un poco antes de salir a hacer reconocimiento del lugar, a reconocer la manada.
Tomamos un refresco en la plaza central. ¡Qué refresco ni qué refrescos! Yo me tomé una cerveza de barril junto a Rafa. Yo no sé cuál es el componente de la cerveza, que lo hace a uno todo poderoso y entre tales facultades hasta vidente se vuelve uno, así que pude notar cómo despertaba en Rafa, de nuevo, el instinto. Supe que se le había alborotado el deseo de sembrar historia en ese lugar como en todos los demás lugares que habíamos dejado atrás. Me habló de haber visto unas niñas que le parecían muy bonitas… cuando digo niñas quiero decir señoritas y señoras; Claro que Rafa se mandaba ¡un ojo clínico para esas cosas! Yo, por eso miraba y aprendía.
Cuando era yo más chico, más chico que entonces, no comprendía cuando alguien decía “esa vieja está buena”, pero para la época ya no era yo tan chico y andando con Rafa había aprendido mucho así que sabía perfectamente lo que significaba eso y que no era cuestión solamente de carne sino de la gracia para llevar lo que se tiene encima, el andar, el mirar, la cadencia, las formas y expresión de los volúmenes en comunión con el vestido que atrapa a una mujer. Y como bastante había tenido que mirar, ya hasta podía decir con precisión, si se me hubiera preguntado, a simple vista cuál de aquellas era una “culipronta”, como decía una vecina de mamá, y cuál requería un intenso trabajo de conquista. Lo malo era que siempre Rafa terminaba comprobando, yo solo veía; yo era un adolescente ansioso de convertirse en hombre, un chico que a veces escuchaba detrás de la puerta o permanecía petrificado bajo las cobijas mientras afuera sucedían cosas, pero ahí iba yo aprendiendo. Al final del análisis del “ganado” del lugar, chocamos nuestros burbujeantes vasos de cerveza celebrando la certeza de mis criterios y de los suyos.
Pudimos conversar con unos cuantos hombres de la caseta quienes muy amablemente nos invitaron a algunas cervezas. Ello pudo significar dos cosas, una, que ya de alguna forma teníamos aceptación en el pueblo y, la otra, la más segura, que nos analizaban. En ese lugar cualquier cabeza foránea podría representar una jugosa recompensa.
De todas maneras, Rafa era muy cauteloso con eso por lo que no se acostumbraba permitir que nadie supiera de nosotros nada más de lo que nadie debía saber. Éramos vendedores de pailas, de hierro y cobre y, punto. Entonces, con mucha discreción pero con la templanza del verdadero macho supo sacarnos de la caseta para dar una vuelta alrededor de la plaza que se encontraba de feria.
Las actividades de divertimento no diferían en nada a los otros pueblos donde habíamos estado.
El que más tomara cerveza azuzado por un público de hombres y mujeres grasientos blancos e insípidos de cuerpos gordos, sudorosos, agitándose por cualquiera de los competidores; no importaba, igual, celebrarían y beberían con quien se impusiera en la contienda y el perdedor tomaría y bailaría a la par del vencedor así que daba lo mismo salir victorioso o derrotado. La finalidad era divertirse.
En otro punto de este colorido final de tarde uno se encontraba con otro estúpido concurso, el de las bandejas de cerveza.
En ese entonces pensaba yo lo mismo que pienso hoy del concurso de las bandejas de cerveza que consiste, si aún persiste, en una carrera en la que, por lo general, concursan los hombres más rudos, bigotudos, de brazos asoleados trabajando en las carreteras o en construcción.
En condiciones normales, durante el año, estos agrestes hombres no ponían un jugo a la mesa en casa, eso iba en contra de la hombría pues un hombre no asoma en la cocina, no barre, ¡no!, esas cosas podían poner en tela de juicio su virilidad.
No señor, eso es un oficio establecido para las mujeres desde la sapiencia de las Sagradas Escrituras y de todas las tradiciones populares establecidas como medio de control de la humanidad; pero en época de ferias, esos marranudos hombres, bajo el consentimiento de la comunidad entera y de sus propias familias, se aventuraban a vestir delantal de cocina, tomar una bandeja en sus manos y llevar en ella muchos vasos de cerveza –el toque viril del disfraz- corriendo a través de una línea recta desde el punto de partida hasta la meta que podía tener una distancia de cincuenta metros. Una noche de hábeas corpus para que los machos concursantes armados de bota de cuero, blue jean correa de hebilla gruesa, camisa vaquera sudada, por supuesto, delantal de cocina y bandeja por encima de la cabeza en brazo doblado a noventa grados, jugaran aplaudidos por sus amigos, mujeres y por toda la familia, a lucirse en esa femenina tarea. Más de una creyentísima de esas esposas, pensaba yo, podría siquiera sospechar nunca que su vikingo fingía saciarse en sus carnes, supuestas mieles, como sí hubiera deseado tener entre sus manos cada noche el suculento velludo, fuerte, escurrido pero erótico trasero de alguno de sus machos compañeros de obras. En ese “Hábeas Corpus” solamente algunos de ellos sabían guardar en secreto las veces que de adolescentes se amaron y, con seguridad, se lo recordaban entre sí mimetizados con abrazos y apretones de mano celebrando la llegada a la meta de cualquier manera, a cabalidad o a medias, con los vasos llenos o vacíos, eso es lo que menos importaba pues el objetivo era llegar al final de la línea y más allá, hacer contacto piel a piel, hombre a hombre en secreto en frente del alborozado público.
En ese entonces y hoy, supongo, para las mujeres importaba que, esa vez y por varias noches, se habían liberado de la rutinaria cocina. Para el pueblo lo que importaba era que había un motivo para brindar con más cerveza y para quienes vivían su encierro bajo el título de hombre casado mediante la mortal arma del juramento ante el cura, -siempre más implacable que el mismo Dios-, importaba la oportunidad de sentir una vez más a su compañero, ahora de farras y de prisión espiritual, carnal, a través del rudo abrazo y aprovechar la oportunidad para inundarse de su humor en ese rápido fundir de los cuerpos que ante los ojos del pueblo sería un gesto viril entre hombres luego de una faena.
Todos los varones, reprimidos o no, eran torturados después de este juego, con los abrazos y brincos incontrolados de sus gordas aburridoras, sudorosas y creyentísimas, mujeres que un día gozaron medianamente de una figura y luego se habían convertido en contenedores de grasa humanos, destinadas fatalmente a ser el blanco cuando de murmuraciones o insultos se trataba.
El típico juego de disparar al muñequito sería lo último a lo que vagamente presté atención antes de darme cuenta de dos atracciones de menor infraestructura pero no de menor importancia esa vez para mí.
La primera, se trataba de un puesto decorado con un panel de terciopelo carmín, bordeado por flecos dorados. A la mesa revestida con mantel del mismo color, una envejecida mujer, tiznada su piel como la de quien pertenece más bien al más allá y que se resiste a dejar de ser de aquí. Sus cabellos como nieves que se derretían blanquísimas a lado y lado de su místico, respetable y envejecidísimo rostro, escurrían hasta la mesa de madera donde permanecía recostada, tal vez por el cansancio de los años, supuse. Sobre su brazo izquierdo provocando un huesudo pico que desequilibraba la línea de los hombros, ella allí jugueteaba con seis láminas de oro que tenían cualquier forma cada una. Mientras que ella jugaba, se burlaba, mentía y a veces acertaba, lo pude notar, tantos caminos recorridos, tantos kilómetros al lado de Rafa no habían sido en vano y yo, imberbe aún, logré descubrirla solo con observar desde lejos y simular estar entretenido con otra distracción. Una absurda mujer temblorosa acosada quizás por los celos dejó en manos de la cadavérica su porvenir. Tal vez se trataba de la sometida mujer de alguno de los tipos que se debatían en competencias de cervezas, bandejas o cualquiera de esas popularísimas atracciones y doblegada a su alienación mental, decidió que los poderes adivinatorios de brujos y gitanos le indicarían cómo asegurar al marido al lado. Y escribí algo de lo que al día de hoy me sorprendo de que haya sido el pensamiento de prácticamente un niño.
Ese pedazo de humano no adivinaba que el secreto no estaba en lo que ocultaban las láminas de oro de la anciana y que ni siquiera la octogenaria adivina estaba en condiciones de hacerle ver que el arte de someter al marido residía en sus manos, en las de la alienada mujer, en su boca y en medio de sus piernas.
Pero a esa pobre le pasaba lo que a muchas otras que lo único que se dejan meter es el cuento de su líder religioso que las convence de que chuparle la polla al marido las condenará indefectiblemente al fuego eterno. Y por eso estaba ella allí, encubierta por la permisividad de la feria del pueblo, entregada a los poderes adivinatorios de las seis láminas de oro que se debatían entre los deformes dedos de la vieja de pelo blanco.
Ella, la anciana ciega, hizo una pausa y con su huesuda mano derecha un ademán a la mujer que la acompañaba, la gorda baja de tez más oscura pero no más oscura que su triste semblante y sorda. Ella, sorda y oscura, interpretaba el mensaje, sacó de su bolsa de cualquier tela envejecida un cigarro que puso en la reseca boca a la anciana que esperaba con los labios entreabiertos, ella, la adivina sujetaba ansiosa con su despojo de labios el cigarro y ella, la mujer gorda y sorda, ponía fuego en la punta del cigarro de su hermana la adivina. La ciega dio un último consejo a la mujer celosa. Ella, celosa sacó temblorosa unas monedas que depositó con fe en las manos de la sorda y se alejó. Ella, de ojos muertos, recogió sus láminas y se dedicó apasionada al cigarrillo. Ella, imbuida en un eterno silencio y triste, hizo una señal para que la siguiente clienta aguardara su turno en tanto la pitonisa saciaba su deseo de tabaco arrojando apabullantes bocanadas de humo al aire.
Nunca Rafa y yo habíamos pasado mucho tiempo en un pueblo desde que salimos de Capellanía y casi que aposté que antes de abandonar ese lugar no iba a ver yo a esa pobre mujer insegura tristemente cómica haciéndole escándalos callejeros a la hembra en celo que le arrebataba a su marido. Hubiera sido una pelea entre la absurda sumisión al hombre, al macho, desde la creencia de que recitar novenas sagradamente todas las noches en el lecho nupcial es lo que salva el matrimonio, contra entrega al hombre de quien tiene la plena certeza de la utilidad de una cama con un macho encima y quien no escatima agujero alguno para la diversión. A esa hora ella, esposa fiel insegura, estúpidamente casta, caería de rodillas ante el cuadro de la Sagrada Familia, se metería más hostias que veces la verga de su marido en años. A esa hora la “otra”, “la perra”, sí, porque así se le llama a la mujer que disfruta de todos sus sentidos, ella perra, caería de rodillas ante el santo que se erguía por encima de los diecisiete centímetros frente a ella y le concedía felicidad, compañía y dinero.
Nunca tuve el coraje de compartirle mi pensamiento al respecto y nunca, menos, la intención de hacerlo. La insignificancia del ser humano resultaba ya repugnante para mí.
Allí me quedé un buen rato viendo cómo jugaba, entre cruzaba, manoteaba y leía destinos puestos en las seis láminas de oro, me impactó su imagen en un cuadro gris, frío, gris de muerte leyendo el futuro. Una y más personas se acercaban a participar entre tímidas y nerviosas sonrisas.
Rehusé acercarme. No me gustaba y no iba a hacerlo por mera diversión. Rafa y yo nos cuidábamos de que la gente supiera más de lo que queríamos que supieran. Yo miraba y aprendía. –“Miro y aprendo”- Me repetía. No me acerqué. Con la imagen de la anciana aún muy grabada en mi mente, me encontré con otro paupérrimo callejero cuadro.
Capítulo 4
La amenaza del cascabel
Un joven de piel azotada por la intemperie, como la mayoría de los de allí. Su ropa lucía desgastada como si se tratara del vestido que creció junto con él como dicen que sucedió con la túnica de nuestro señor Jesucristo. El tipo estaba dotado de un verbo con el que convocaba y controlaba la presencia de los curiosos alrededor suyo a quienes hizo pararse por fuera de una circunferencia dibujada en el piso con un chorro de agua arrojada por la boquilla de la chocolatera desvencijada, más golpeada que la paila de doña Esneda.
La velocidad de sus palabras jalaban su cuerpo; agitaba sus manos de forma circular y sólo se detenían con gran firmeza para señalar el pequeño canasto que tenía en frente de donde debía aparecer, más tarde, gracias a sus poderes mágicos y a su verborrea, una enigmática serpiente dispuesta a obedecer cuanto capricho se le ocurriera al charlatán o incluso a alguno de los adiestrados espectadores mimetizados entre los verdaderos desprevenidos e ingenuos asistentes al callejero espectáculo.
Por un momento pensé pasar de largo, no detenerme a mirar nada del show pues era otro más de esos donde nunca sucede nada diferente a que la gente hipnotizada saque de sus puercos bolsillos una que otra moneda para llenar la bacinilla recolectora de tristes limosnas callejeras. Otro rasgo más de la servidumbre humana.
Sin embargo opté por quedarme a mirar. Me mantuve en pie por fuera de la circunferencia delineada irregularmente por espectadores que a su vez estaban sujetos a la marca de agua sobre el piso. Durante diez minutos no pasó nada diferente a recordarle al público que el asoleado cazador de serpientes, víboras cobrizas, se enfrentaría valerosamente al mortífero veneno del ejemplar escondido peligroso pero obediente dentro del baratísimo canasto y le provocaría, con seguridad, en caso de sufrir una peligrosísima mordida del endiablado reptil, una mortal fiebre. Un espectáculo sobre el entumecimiento progresivo de su cuerpo, la coagulación de la sangre y la fatalidad. Nada qué hacer. El charlatán remangaba su camisa y volvía a preparar a su despreciable público para la mítica batalla entre la creación de Dios y la descendiente de aquella por la que nuestros padres fueron expulsados del Paraíso.
Volvía a remangar la camisa y entrelazar sus manos, como el actor que se prepara de nuevo para soltar su discurso de la misma manera como la vez anterior, dispuesto también a demostrar que ganaría la apocalíptica batalla consiguiendo que su cobriza esclava ejecutara cada una de sus órdenes y justo cuando los espectadores con ojos desorbitados perdían la capacidad natural del parpadeo, sus bocas descolgaban y los labios yacían secos en sus estupefactos rostros, listos para conocer a la susodicha, peligrosísima, escondida en el achacado canasto, apareció otro hombre igual de trajinado a aquel protagonista asoleado de la calle.
Este nuevo ser con idéntico entrenamiento callejero, puso de manifiesto lo que toda la muchedumbre seguramente pensaba y era, que nunca nadie había visto salir de allí al tan anunciado ofidio; tal vez por la extensión del espectáculo, tal vez, porque nadie estaba dispuesto a pasarse toda una tarde parado sobre una línea mojada cuando había siempre algo qué hacer. El nuevo actor interrumpió abruptamente el espectáculo del culebrero justo cuando se disponía a hacer lo que durante más de diez minutos venía prometiendo, para decir que él sí llevaba dentro de su asqueroso morral, -lo de asqueroso no lo dijo, yo lo pensé- su asqueroso morral de ningún color específico una peligrosísima cascabel-. Y es que gente de ese perfil se vale de la tradición popular que exalta los poderes curativos del cascabel de la culebra y allí, muchos de los presentes que ya eran otros distintos de los que hacía más de media hora habían cerrado el círculo húmedo y rehumedecido ahora abusivamente por el nuevo charlatán, se hicieron a la idea fija de salir a conseguir el polvo de cascabel para sus parientes azotados por el cáncer. Pero inmediatamente les acabó de matar a su familiar cuando lanzó al viento la noticia de que una vez muerto el rastrero ya de nada servía su cascabel. Así que ahora sería menester asegurarse de que el cascabillo que fueran a conseguir como medicina, debía venir de una culebra a la que le hubiesen amputado su razón de ser sin quitarle la vida. Y justo él, aguerrido, en su piltrafa de maletín era quien llevaba a la peligrosísima dueña de un cascabel, que él mismo habría arrancado en tierras lejanas, y que desde entonces decidió arrastrarse por áridos caminos hasta encontrarlo a él valeroso, para vengar su osadía.
-“Ustedes señoras y señores” –Espetó el tipejo- “van a ser testigos de cómo esta amenazante cosa viene a reclamarme mortalmente su cascabel…”-. Y remató:
-“Visus, tactus, gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius; Nil hoc verbo Veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, At hic latet simul et humanitas; Ambo tamen credens at que confitens, Peto quod petivit latro paenitens”.
No le estaba dando ninguna orden a ningún presunto reptil, supuestamente amputado y enmaletado pobrísima e injustamente, sino que el tipejo se había aprendido muy bien unos versos del Adoro Te, Devote, que mi mamá nos enseñó a mis hermanos y a mí. Puede que mi mamá no supiera ni pedir un bizcocho en latín, pero por lo menos sí podía estar en absoluta conexión con Dios cuando a una ininteligible velocidad repetía diariamente a las tres y treinta de la mañana todas sus oraciones, porque las monjas del San Juan Bosco Femenino, kilómetros más arriba de mi natal Capellanía, se aseguraron de que ella y todas las niñas, que allí se formaban en su fe, no sólo aprehendieran fielmente sus oraciones en latín sino que, además, supieran lo que estaban diciendo exactamente.
Cedí mi palco polvoriento a otro desprevenido espectador de aquel pueblo que ya me había acogido. -“Me voy a encontrar con Rafa y ver pasar gente”-. Pensé.
En mi tarea de observación junto con Rafa, crucé miradas con alguna que otra niña por ahí; sin embargo, en un pueblo que uno no conoce es mejor quedarse quietico. Eso lo aprendí de Rafa.
Tarde ya y sin nada que hacer más que ver pasar borrachos serpenteando mientras nos dirigíamos hacia nuestra casa, en el camino nos encontramos con algunos de los señores de la caseta a quienes saludamos con ese gesto que es saludo y es despedida. Por nuestro camino, una que otra parejita escondida bajo la oscuridad, parapetados por algún arbusto, jugaban a la estatua a nuestro pasar. Rafa y yo simulamos que no vimos nada. Realmente no importaba.
Y llegamos a casa.
Rafa y yo gozábamos de buena presencia. Él muy educado, grande, imponente como galán de película clásica y yo… yo era un adolescente pero no me importaba,
-”Algún día seré como Rafa”-. Me repetía yo mismo para poder superar la traumática edad. Por eso, por nuestra buena imagen siempre caímos muy bien a donde quiera que llegábamos. Además Rafa siempre muy sexapiloso y eso contaba. Resultaba una ventaja sobre las mujeres, más sobre las mujeres solas y mejor aún si eran mayores. De esa manera logramos que la Doña de la casa a la que llegamos, por doña Esneda, nos alquilara un cuarto”.
“Visus, tactus, gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur”
Capítulo 5
Mi ídolo
- “Solamente empujan la puerta y entran”,-
Nos recomendó la Doña-. Pero al parecer la señora era muy prevenida pues pasaba una tranca detrás pese a las instrucciones para abrir la puerta.
-“¿Ves a lo que llegan las viejas? Por eso no me caso”-, me dijo Rafa.
Rafa podía ser muy machista, mujeriego, perro, vagabundo, pero caballero. Además de expresar su punto de vista hacia las mujeres, uno de sus tantos puntos de vista, no dijo ni hizo nada más.
Me senté entonces en la escalera a esperar el amanecer. Crucé los brazos recostados sobre las rodillas y metí mi cabeza por entre las piernas esperando quedar dormido allí. No era difícil para mí, no era la primera vez que nos tocaba pasar la noche afuera. Menos mal que el clima era bueno, fresco, no hacía mucho frío.
Antes de quedarme dormido pensaba muchas cosas; en mi familia, en el viaje, en Zulay; le prometí que volvería siendo mayor de edad, con dinero y resuelto a casarme con ella. También pensé en Rafa viéndolo allí de pie, imponente en el recibo de casa mientras mordía una ramita de árbol que arrancó en la espera. Me gustaba su compañía, quería ser algún día como él; hablar con su potente voz, sentarme como él lo hacía, pararme como él, derribar puertas como él lo hubiera hecho en otro tiempo cuando lo dejaban por fuera. Pero es que no teníamos otra opción, -“somos nuevos aquí y debemos guardar compostura”.- Le defendió mi voz interior.
De pronto, se escuchó el crujir de la gran puerta de madera de clara tonalidad. Me hice el dormido. Solamente miré por debajo de mis brazos hacia atrás de mí, hacia la puerta. Era la Doña. De reojo logré verla. Sentí temor de mirarla, pensaba que tendría unos ojos furibundos para nosotros por haber interrumpido su sueño, así que seguí fingiendo dormir. Nos hizo seguir pero yo tenía que seguir actuando. Así que Rafa, que sabía que yo fingía, me palmoteó la cabeza. Él entró primero. Creo que lo hizo para protegerme, así lo sentí y así era siempre conmigo. Al lado de Rafa me sentía yo inmune ante cualquier amenaza nuclear. Cerré la puerta tras de nosotros. La Doña ya en el pasillo de la entrada de su casa se descubrió. Llevaba un chal por aquello del sereno.
–“Es que no se puede pasar uno en la confianza. En este pueblo nunca pasa nada, pero nunca se sabe cuál será el día. La próxima vez toquen con confianza, yo les abriré”-.
Nos recomendó conservando una neutralidad de actriz de cine francés.
Nuestro cuarto era pequeño. No había tenido casi oportunidad de verlo bien, pues cuando lo tomamos rentado en la tarde fue una operación rápida.
En nuestro oficio no había tiempo de preguntar sobre derechos o beneficios que te da el hecho de alquilar un cuarto, sólo se necesitaba para descansar y ya. De lo que sí quedaba uno enterado al instante era de las obligaciones, las de uno, pero como eso tampoco importaba, ni siquiera las recuerdo hoy pero lo importante era hacer creer al dueño de casa que el huésped estaba completamente enterado de cómo sería su estadía en casa y permitirle que se retirara a sus aposentos con aire de importancia. Ese era el juego que Rafa siempre supo hacer muy bien. –“Yo solo miro y aprendo”. Me repetía a mí mismo. –“Yo quiero ser como Rafa”.
Tal vez por la hora o tal vez por la novedad del lugar pero, a pesar de que a veces Rafa se comportaba atravesado conmigo, esa noche se mostraba absolutamente dócil conmigo. Me hizo sentir como su cachorro. Al ver que yo tanteaba la pared buscando el interruptor para encender el bombillo, me recomendó fraternalmente no seguir con la búsqueda pues, tras de que llegamos tarde, mejor resultaba no hacer escándalo. –“Tal parece que la luz es escandalosa”- Concluí.
Frente al cuarto de nosotros, un saloncito. –“Mañana miraré, muy disimuladamente, lo que hay allí”-, me propuse mentalmente mientras intentaba reparar en cada detalle de lo que a partir de esa noche se convertiría en mi nuevo hogar, en nuestro nuevo hogar. También pude ver que posterior al salón había algo que parecía ser otra habitación a la que inmediatamente asocié con la de La Doña; mi imaginación me llevó hasta a convencerme de que se trataba de la garita desde donde vigilaba a sus huéspedes pues había dejado encendida la luz del cuartito, así que con ese reflejo nos acomodamos para dormir.
La cama era estrecha. Con razón La Doña nos preguntó con cierto aire de preocupación… ¡perdón!, le preguntó a Rafa que si el cuarto era para los dos.
Él afirmó escuetamente, sin más explicaciones y yo lo admiré una vez más.
La cama estaba de costado hacia la pared, al otro lado de la pared quedaba la calle. En una esquina del cuarto un sillón de tela un poco envejecida, al menos así se veía bajo la poca luz que entraba al cuarto, pero al menos el sillón no parecía estar cojo lo cual era muy bueno y empecé a sentir cómo el sueño acariciaba mis ojos mientras pensaba que eso resultaría magnífico para nosotros, así nos podríamos sentar cómodamente Rafa y yo en las tardes a hacer cuentas, sería como nuestra oficina.
Rafa apenas se aflojó el jean, se quitó la camisa, se tiró en la cama y cayó como una piedra. No me había dado cuenta o no lo había hecho consciente hasta que sucedió. Realmente sí me había dado cuenta de su proceso para dormir, pero mi mente trabajaba en la adecuación del espacio para nuestra comodidad. Y allí estaba él al lado mío. Dormido sin más, como los hombres. Yo en cambio cada vez más somnoliento, con mi pantalón corto, para dormir y una camiseta que tenía dibujada una sirena. Esa era mi pijama. Estaba un poco viejita, la camiseta, hasta se le había roto la cola, a la sirena. Rafa quedó a la orilla de la cama, su lugar preferido. -“Me tocará pasar con cuidadito por encima de él si se me ocurre que puedo necesitar algo”, pensé desde el rincón contra la pared como quedé. Y no me incomodaba. En los rincones me siento seguro y Rafa siempre me proporcionaba seguridad. Imagino que antes de caer dominado por el sueño, tuvo que haberme dado las buenas noches pero como yo estaba distraído pensando en armar nuestra oficina no le escuché.
“Algo dentro de mí empezó a crecer. “Buenas noches, Rafa”.
___________________________________________________________
Capítulo 6
La habitación y La Gorda
Ese día nos despertamos por dos cosas. Por la luz del día que se colaba a través de la parte superior de la cortina y por el movimiento en casa. -“Creo que esta gente madruga mucho”-, me dije, tanto que apenas abrí los ojos y ya olía a chocolate.
Rafa se levantó de un salto. ¡Para variar! Con decisión escudriñó su maleta hasta encontrar su toalla. Se la puso al hombro y dejó la habitación como si estuviera en su propia casa. Debe ser que la luz como es escandalosa es permisiva y como Rafa venía siendo el hombre de casa, algo así como el macho alfa, pues con mayor razón se comportaba como tal. A la primera luz del día era un caballo pura sangre, no se detenía, no se distaría en pequeñeces como yo que mientras él se bañaba provocando escándalo en la ducha, exhalando fuerte al contacto del agua fría con una sinfonía de la a hasta la o mientras su cuerpo, su macizo cuerpo, intentaba acondicionarse a la fría temperatura del agua, expectorando y bulloso, yo organizaba un poco el cuarto con la dedicación de un tilonorrinico dado que había una cantidad de cosas allí que pertenecían a la casa pero que a nosotros nos quitaba espacio y no sabía cuánto tiempo permaneceríamos más. Por lo general, no pasábamos más de dos semanas en un pueblo cuando era de regular tamaño como ese y dos semanas era mucho. Por entonces, ubiqué todas esas cosas encima del armario y así logramos mayor comodidad.
La ducha no duró mucho. “Los hombres no requieren demasiado tiempo para asearse o tal vez se saltan agresivamente todos los pasos y por eso el escándalo a la hora del baño” Concluí. Entró a la habitación. Su cuerpo expelía un olor que creí que es el que puede volver loca a cualquier mujer. Fue como una liberación de feromonas masculinas que al contacto del agua fría sobre la piel del hombre produjeron vapor que inundaron la habitación y que Rafa combinaba con agua de colonia, seguramente con el propósito de noquear al género femenino, como cuando papá en casa tomaba la ducha, bueno, es un pequeño ejemplo, Rafa olía mil veces más fuerte. Se retiró la toalla como si estuviese solo en la habitación, secó de rapidez su cabeza, sus axilas, sus genitales y su retaguardia, que ya conocía porque no era la primera vez que compartía cuarto con mi amigo y siempre que tomaba su ducha era exactamente el mismo ritual, pero que hoy hago consciente como un escritor, como un actor. Con la misma dedicación la pasó por sus pies y, listo, la extendió de un solo jalón en la cabecera de la cama.
Con gotas de agua aún escurriendo por su espalda vistió una camisa leñadora que destacaba la reciedumbre de su torso como la que yo esperaba que mi cuerpo tomara pronto y oliera, para ser admirado por todas las mujeres por donde quiera que fuera. -“Mijo vamos a desayunar”- Me dijo.
Sonó confortable. Por un momento deseé que fuera mi padre que me decía “mijo…” “mijo”. De alguna forma lo era. Él no tenía ninguna obligación conmigo. Si hubiera querido pudo decirme que me largara; es más ni siquiera tendría que haberlo dicho, simplemente un día pudo irse y dejarme tirado. Era un buen amigo y tenía mucho que aprehender de él. Sobre todo su habilidad con las mujeres.
El desayuno estuvo suculento. Habían hecho arepas de maíz, huevos, chocolate, jugo de naranja y hasta un caldo de costilla. No sé por qué tanto para tan poquita gente. Además de un par de empleadas que al parecer tenían prohibido cruzar el umbral hacia la zona social, solamente éramos La Doña, una muchacha como treintona, que es la hija de La Doña, Rafa y yo. Creo que estaba la familia completa porque durante el desayuno no se habló de nadie más ni se insinuó la espera a nadie más.
Hubo un detalle en el desayuno que me preocupó. Noté algo inquieto a Rafa con la hija de La Doña. Que uno diga que la vieja fuera espectacular como Ivonne la diva del cabaret de Capellanía, pues no lo era, pero debo reconocer que la vieja tenía su encanto. Era como uno de esos personajes que yo veía en los cuadros que vendían mis padres en casa. ¡Ya! como a la Mona Lisa, sí, la Mona Lisa de Da Vinci, sólo que un poco más gorda. Pero lo que más destacaba en ella, -porque yo ya, a mi temprana edad, había aprendido a detectar eso que al hombre hace sucumbir frente a una mujer, como para ellas el olor del macho recién bañado-, lo que destacaba en ella era cierta provocación que me evocaba a la mujer Bola de Sebo, la protagonista del cuento de Guy de Maupassant, claro, con seguridad que Rafa no tenía ni idea de que en la literatura había una mujer con el erotismo de la que tenía en frente suyo, pero lo que yo sí sabía era que el click ya se había hecho. La suerte estaba echada. Un vestido negro de encajes a la altura del cuello alto, ajustaba sus robustos brazos que terminaban adornados con el mismo delicado y negro encaje de arriba. Su pelo muy recogido, apretado. Su gordura resultaba hasta simpática. Eso sí era muy blanca. Noté que su nariz era curva hacia abajo y gruesa lo que hacía que el rasgado de sus ojos grandes negros sobresaliera del rostro dándole un toque muy,…qué digo yo… muy hindú, eso es hindú.
“Ojalá no se le ocurra meterse con esa muchacha, no sería bueno andar con aventuras en la misma casa donde nos hospedan”.
__________________________________________________________________
Capítulo 7
Leumas, Leuteb, Diraf, Eusoj, Saisoj y La Gorda
Ese día la venta no fue grande. Es más, fue cuestión de reparar ollas agujereadas, pailas sin mangos, afilar cuchillos y cosas de esas. Estaba contento, eso sí, porque logré vender dos avioncitos de metal que había hecho justo antes de llegar al pueblo. Maricaditas mías según Rafa. Yo insistía en que se trataba de obras de arte y él trataba de convencerme de que mis “obritas de arte” no servían para nada.
-“Lo que sirve, es lo que tiene un uso, una utilidad, todo aquello que está destinado para, pero un muñeco, una figura, un cuadro a nadie le sirve para nada”-. Justificaba su insolencia.
Alguna vez me preguntó que para qué servía un bodegón en una pared.
-“En muchas casas…”, me dijo- “he visto bodegones con suculentas frutas en hermosas vasijas y la cocina pelada y, de comensales, moscas sobre el mantel”.
Seguramente tenía razón, porque cuando conocí el negocio de Rafa en Capellanía, me di cuenta de que se hacía, en una semana, lo que mi papá en uno o dos meses con la venta de algún cuadrito de réplicas.
El caso es que estaba feliz. En total hicimos lo suficiente para almorzar, tomar unos refrescos y recuperar lo del alquiler del cuarto. Con el reloj de mi lado aproveché para optimizar el permiso de usar la escandalosa luz, fue así como terminé de armonizar la habitación y pensé unirme al café que Rafa estaba tomándose con La Doña y con la hija. De esta manera, pude darme cuenta de que la tela del sillón de la esquina del cuarto sí estaba envejecida y manchada. Debajo de la cama encontré algunas cosas, además de motas de polvo, latas, y tornillos que guardé para surtir nuestra caja de herramientas. Aproveché mi repentina soberanía en la habitación para subir la cortina un poco más sin consultar a Rafa. Ese reflejo de la luz del día nos despertaba muy temprano.
También recordé que la noche anterior sentí unos turupes en la cabecera de la cama, en la parte media y a los pies; así que revisando me encontré con que la cama tenía tablas extra, cuatro tablas extra. Con esas y con otras que estaban detrás del armario improvisé otro guardarropa al lado de la cama. Me quedó muy bonito y hasta un toque muy chic le dio al cuarto. Aún no conocía el primer hotel, por lo menos no un hotel digno, pero en mi ilusión infantil sentí que había quedado como uno de esos. Es que el armario era definitivamente muy estrecho, teniendo en cuenta que sólo podíamos disponer de uno de los porta vestidos. La otra puerta y los cajones estaban cerrados. Otra de las cosas que no podía uno chistar por un alquiler barato y finalmente solo permaneceríamos allí dos semanas.
Rafa y la chica hablaban, reían y palmoteaban para sostener sus carcajadas como como si hace mucho tiempo se conocieran. Eso no era bueno porque sabía cómo era él y no quería yo que se enredara con esa vieja. Lo peor es que aunque estábamos todos, ellos, La Doña y yo, por momentos la conversación la cerraban para ellos dos, y me angustié por La Doña, de verla ahí con su pelo amarrado con un moño que llamé gótico, por aquello de querer alcanzar el cielo, blanca ella, también cacheticolorada, con sus manos entrelazadas sobre su abultado vientre y sosteniendo una risa nerviosa como queriendo disimular, conmigo, que no se sentía aislada. Entonces se me ocurrió hablar de la distribución de la casa, una estupidez, como que sus espacios eran muy acogedores y bien iluminados, aunque para mí se asemejara a un recoveco, con cierto olorcito de viejas guardadas.
¡Lo hice! Ese fue el gancho para darle importancia a la doña. A partir de ahí escuchamos todos, emotivos, la historia de la casa. ¡Qué alivio!, nos hizo poner de pie y nos llevó a hacer un recorrido por los espacios de su casa que construyera su difunto esposo pensionado del otro lado de la frontera y cofundador de este pueblo.
Nos mostró los salones en los que se exhibían, para nadie, elegantemente un gran juego de sala y uno de comedor de estilo Luis XV. Atravesando estos salones encontramos un largo pasillo que debía ser iluminado encendiendo dos lámparas de cristal que aguardaban suspendidas en el techo. Nos enseñó tres habitaciones con unas camas perfectamente tendidas como esperando al descanso del viajero, las que compartían un mismo pequeño salón de estar embellecido con una vitrina de piso a techo, dividida en algunos espacios de madera que eran ocupados, algunos, por ángeles hechos en yeso como guardianes listos a combatir a los espíritus inmundos que se atrevieran a tentar a los huéspedes que quizás nunca llegarían. La Doña cambió el tono de su voz y con un toque de ceremonia se refirió a los ángeles:
-“Ellos son Leumas, Leuteb, Diraf, Eusoj y Saisoj. Viven aquí, son los ángeles de nuestra protección”- Dijo La Doña y yo estuve seguro de que sus palabras evocaban algún recuerdo. Un instante aguardamos todos a contemplarlos y también supe que Rafa y yo nos sentimos atraídos por el misterioso rostro de cada uno de aquellos ángeles que jamás quisiera nadie como custodios en casa. Después de un suspiro La Doña retomó el entusiasmo del recorrido y nos sustrajo de esa inutilizada zona de su elegante casona, repasando con nuestros pasos el recorrido andado y llegando a la sala del parqués violentada por los grandes escalones de madera que invitaban a conocer,
-“En otra oportunidad será el segundo piso”-. Concluyó.
A propósito del recorrido, del cuartito aquel que yo no sabía qué era supe que se trataba de la sala de televisión, donde además, la doña tejía chales para ella y su hija.
La doña se fue a dormir y yo al cuarto, también a descansar. Rafa permaneció en la salita conversando con la hija de la Doña y hasta me espantó el sueño. No quería que hicieran nada indebido, la carne es muy débil y no sé por qué, pero intuía que la de ella era colmo de la debilidad, y si le sumamos la arrechera de Rafa, tendríamos desafuero sexual en la salita. ¡Dios mío! Qué podía hacer además de agarrar mis manos y mirar al techo acostado en la cama. Me preocupaban mucho esos ratos de silencio, en los que no se percibía, no se sentía nada, como cuando uno dice, “pasó la virgen”, pero qué virgen ni qué nada, “esa gordita debe ser más culiona”. Me dije. “¡Que no estén haciendo nada, Dios mío, que no estén haciendo nada! ¡Que la doña esté profundamente dormida!” Y ni modo de levantarme a fisgonear por la ventana porque a esa cama le sonaban hasta los dientes de los comejenes nada más con apretar el culo para no tirarse un pedo. Aún me recuerdo diciendo “Dios mío, este silencio no me gusta ¡Que la doña se vuelva cataléptica, Señor!”
La luz de la salita se apagó, y antes de que pudiera imaginarme nada más, Rafa se estaba acostando a mi lado. Yo simulé dormir. Encontraba divertido ver cómo se las arreglaba para organizarse para dormir con tal cuidado con el fin de no despertarme. Se quitaba una bota y la otra que ¡zuácates! Se le soltaba de las manos y el pobre convertido en una maraña de gestos culpándose por interrumpir mi sueño. Yo aprovechaba ese momento para distensionar y acomodarme de medio lado, para ver mejor el enternecedor espectáculo; me resultaba una situación muy divertida y hasta sentía pena por él a pesar de todo.
Seguramente preocupado por el ruido que hacía, mientras yo supuestamente dormía, o quizás porque se le despertó algún instinto paternal, acomodó mi cobija resguardándome totalmente del frío, que no hacía y se acostó de medio lado ofreciéndome su espalda.
Cómo quise que no fuera Rafa, que fuera Zulay, mi noviecita de Capellanía. A veces nos escondíamos en cualquier sitio para robarnos un beso. La última vez que la besé sabía que saldría con Rafa a conocer el mundo, a ganar mucho dinero con las ollas y utensilios de hierro y cobre. No le dije nada, pero juré que volvería para casarnos y poder dormir así con ella, como Rafa y yo ahora.
“Esta noche he descubierto que Rafaelle, tiene un delicioso olor natural.”
___________________________________________________________
Capítulo 8
El reloj de la buena suerte
Al nuevo día, la luz nos volvió a despertar temprano. El gancho con el que sujeté la cortina hasta la parte superior de la ventana cedió.
Rafa sólo atinó a estirar la mano hasta el sillón para agarrar la camisa que había dejado él allí y cubrirse con ella la cara para evadir a la escandalosa. Hubiera podido hacerlo con la cobija, pero supongo que la delgadez de la tela de la camisa le permitía respirar.
También ese día sentí que, a partir de allí, la historia de mi vida empezaría a tener un pequeño giro.
Así como estaba, cubierto con su camisa sobre la cara, Rafa me dijo que cogiera la carreta e hiciera yo la jornada, que él más tarde me acompañaría. Imaginé que debía estar trasnochado; si supiera que yo también y más cansado incluso que él, de lo nervioso que pasé la noche por su jugarretica con la gorda culipronta.
Me sentí raro. Yo, sólo, pedaleando la carreta por las calles de aquel terruño me sentí grande, dueño del mundo. Tal vez lo provocaba la perspectiva.
Cuando no estaba yo encaramado en el platón de la carreta, estaba caminando al lado de ella. El asiento de la bicicleta desde donde se empuja la carreta, nuestro carromato, era muy alto y desde allí el mundo se mostraba diferente. No es por nada pero empecé a sentirme un poco como Rafa. Sólo era cuestión de recordar las palabras que él usaba para conquistar a todas las señoras que lo buscaban para la solución de sus afanes domésticos, porque por los sexuales ni me preocupaba, con mi innegable cara de niño y cuerpecito de muñeca jamás recordarían si quiera el rostro del fulano que les arregló la paila o les vendió la olla nueva. Algún día tendré el cuerpo, la apariencia viril que tiene Rafa, pensé consciente de que me faltaban aún días, años de viento y sol para lograr el bronceado de su piel, un tono de voz más apropiado para un hombre y hacer todo eso en lo que Rafa era Maestro provocando la locura en las mujeres. Claro, yo aún me encontraba afectado por el peso de la fe infundada en casa, mi apariencia de muñeca de porcelana y estaba mi juramento de regresar para casarme con Zulay.
Para ser mi primer día como gerente de nuestro carromato no me fue mal, aunque logré ponerme muy nervioso cuando se me acercó una ama de casa.
-“Ahí viene una señora. ¿Cómo le digo? mi señora, mi doña, amor, ¿sumercé…?
“Buenos días madre, ¿cómo me le va?…” Ataqué.
No estuvo mal. Un cuchillo vendido, uno de los más grandes y justo ese que ya llevaba años ahí guardado. Y después de contemplar las provocativas carnes que el vestido silueteaba en la mujer que se alejaba con su nuevo artefacto de cocina seguí pedaleando mientras me convertía en orate al sotto voce.
-“¿Será que Rafa no ha pensado casarse algún día? Es que uno no puede ir por ahí a diestra y siniestra hasta cuando se le parta a uno el alma de cansancio. ¡Humm!, a todas estas, yo nunca lo he visto realmente enamorado. Para mí que Rafa le ve a las mujeres la vida útil de las pailas que vendemos; una vez puestas al fogón ya pierden su brillo y de tanto tire que tire, les ve magulladuras como a las ollas viejas y sale a buscar una nueva”.
Terminé mi almuerzo, di una vuelta por las afueras del pueblo y hallé un par de herraduras de caballo. Siempre se ha hablado acerca de su profunda relación con el tema de la suerte; de hecho, dicen que son de buena suerte y yo, entonces y ahora, estoy seguro de que sí lo son. Dentro de mis cosas guardaba puntillones que se usan para herrar a los caballos. Cada vez que reunía cuatro herraduras tomaba una lámina de cobre o de bronce con lo que elaboraba un reloj de pared. Una herradura para las doce, una para las tres, una para las seis y una para las nueve. Los puntillones los ponía como minuteros y colgaba mi nueva obra entre los artefactos de la carreta. Con el cuento ese de que las herraduras de caballo son de buena suerte, no había reloj que me durara un día. Claro, no era solamente asunto de las herraduras de caballo; es que yo, como el mejor de los actores, tenía elaborado mi fulminante monólogo que ni el vendedor más grande del mundo.
-“Vea, con este reloj de herraduras de caballo, sumercé va a tener prosperidad en la vida; en la suya y en la de toda su familia. Porque mire, ¿por qué cree que se le tiene tanta fe a la herradura de caballo? y eso no es de ahora, eso es ¡milenario!, desde los faraones y todo esa gente poderosísima que forjó la cuna de la humanidad. Porque son las herraduras las que protegen los pies de los vehículos de los dioses, que no son otros sino caballos; todos los dioses se han transportado en caballos, hasta en caballos de fuego como el carruaje de Moisés, ¡claro!, Moisés no era un dios, pero era de la rosca; o usted ¿cuándo ha escuchado que los dioses, griegos, católicos, nórdicos, chibchas, o el que sea, haya llegado en bus, en carro o en avión? ¿Sumercé de qué religión es?”-, y según lo que me contestara, le decía que yo también. –“Por eso el caballo es, de todos los animales, el más cercano a la divinidad, también tiene alma, y si usted tiene una, con que tenga sólo una herradura de caballo en su casa, pídale al alma de ese caballo que interceda por usted ante Dios y verá cómo le va a responder. Usted, ¿Qué sabe a cuál dios transportó ese caballo? ¿Ah? Ahora imagínese si tiene cuatro herraduras como este reloj. Cuatro herraduras y, con seguridad, son de cuatro almas de caballos diferentes, porque todas son encontradas al azar, son cuatro caballos diferentes pidiendo en el cielo por su bienestar y por el de su familia. Ahora, cuatro son también los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Vea mi señora…”-, o mi señor, según fuera el cliente, -“…ponga este reloj en el punto oriente de la sala de su casa, por donde nace el sol y, todos los días, antes de salir, párese frente al reloj, junte las piernas, separe los brazos y mantenga la cabeza en alto encajando con las herraduras del reloj, concéntrese eso sí con mucha fe, porque todo es cuestión de fe, y entréguese al alma de cada caballo para que desde los cuatro puntos cardinales galopen fogosos hasta entregarle su petición a Dios todo poderoso”.-
Por eso doy fe de que las herraduras de caballo traen buena suerte, porque con toda esa retahíla yo vendía mis relojes de herradura como pan caliente y eran mi as bajo la manga para sacarnos de apuros a Rafa y a mí.
En cada oportunidad me valía yo de la servidumbre humana, de su repugnancia. Es que ese es el tiro, armarles la carreta a los pobres de espíritu, inocentes y mentecatos, que finalmente es lo que hacen los que venden cosas para la buena suerte, y si me reclamaban porque la suerte no se les arreglaba yo simplemente decía -“¡ay!, hombre de poca fe”.-
Supuse que Rafa tuvo que haber dormido hasta tarde porque solo después de almuerzo se unió al trabajo y nuevamente la perspectiva del mundo cambió para mí.
¿El carruaje de Moisés…o era de Elías?
Capítulo 9
La novena de La Doña y las tetas de La Gorda
Dentro de uno o dos días terminaría mi reloj de pared de herraduras de caballo, y para venderlo más caro, lo armé sobre una lámina de cobre, era más impactante. Vendía lujo unido con la buena suerte y así lo podría vender más caro que de costumbre. Por eso sabía que podía abusar de mis ahorros e invitar a Rafaelle a tomarse una cerveza bien fría en la caseta.
Ya era de noche. A esa hora una cerveza caía muy bien y, como yo fui el que trabajó, no permitiría que me controlara el número de cervezas que me quería tomar. Me gustaba su compañía, creo que ya lo he dicho antes; aunque Rafa fuera un hombre de pocas palabras y a veces tosco, me caía muy bien, sabía que me quería y yo también. Apenas llevábamos unos meses recorriendo el mundo desde que él llegó en aquella misma carreta a Capellanía y yo salí de allí con él. Ya lo sentía parte de mí, de mi vida, de hecho era mi única familia en ese momento.
Además, dentro de su tosquedad siempre se dejaba ver preocupado por mí aunque él creía disimularlo muy bien. Se preocupaba porque comiera yo antes que él, porque me resguardara de la lluvia o del sol…, de hecho me protegía tanto que por eso sería que mi cuerpecito de muñeca no se transformaba rápidamente como yo quería porque rara vez, como hoy, me había dejado conducir la carreta. Siempre lo hacía él. Anhelaba que me la siguiera prestando más de seguido, quería fortalecer mis piernas, que lucieran pronto como las fuertes vigas que eran las suyas.
-“¡Salud!”-
El contraste de la luz de la caseta y la luz de la calle, le dibujaban los brazos duros, que salían agresivos de debajo de la manga corta de su camisa kaki que llevaba ese día y que, a propósito, le quedaba un poco ceñida dibujando un espectacular torso como el de Marlon Brando en “Un Tranvía Llamado Deseo”.
Al caer la noche llegamos a casa. Dejamos la carreta en el recibo. No existía riesgo alguno; sin embargo, no dejábamos de cubrirla con el plástico que sujeto con una cuerda protegía simbólicamente a la mercancía.
Me sorprendió encontrar a las mujeres todavía dando vueltas por la casa, pensé que ya estarían acostadas. En cambio, nos recibieron con un juego de parqués sobre la mesa y nos dispusimos a jugar. La doña se levantó de la mesa un par de veces para preparar el chocolate. Jugamos tomando chocolate y comiendo unos pastelitos que habían preparado entre las dos.
Eso sí, me pareció extraño que esas mujeres se mostraran hogareñas, es decir, no tenía razones para pensar que no lo eran, pero no tenían el perfil de las típicas mujeres que podrían serlo. Casi no tenían contacto con la gente de allí y se les notaba más alcurnia que a los demás. Muy poca gente en el pueblo podía gozar de esa aura que la vida boyante y la clase proporciona a aquellos que son afortunados. Hasta donde tenía entendido vivían de la pensión del difunto y no hacían más.
Jugaban al parqués como si fuera la última vez, como si ya fuera a llegar el séptimo jinete con trompeta en mano. Después de la segunda ronda me cansé, quise ir a dormir, además estaba mareado por las cervezas que me hacían espuma en el cerebro pero fue La Doña quien me pidió quedarme un rato más. Accedí pese a mi cansancio, nada más porque me dio pesar con la pobre vieja. Sentí que más que una invitación a seguir jugando lanzaba una súplica para que los acompañara.
Era como si temiera dejarlos solos a Rafa y a la chica. Me quedé a jugar y al rato fue ella, La Doña, quien se disculpó para ir a dormir, no sin antes insistir en que me quedara acompañándolos en el juego. “Seguro ella conoce muy bien a su hija y sabe que es una calentona”-, pensé, y que, obvio, en presencia de un niño como yo jamás se atreverían a hacer algo indebido. Y sentí cómo esa situación con La Gorda morronga ya me empezaba a sacar de casillas.
Los primeros minutos de juego fueron normales. La divertida angustia de cada uno porque los dados nos dieran los números necesarios para llegar al “seguro” o para “comer” la ficha del otro. La Gorda, siempre que cogía los dados, rogaba al cielo para que le regalara pares, así avanzó un buen pedazo de tablero. A Rafa, entonces, se le ocurrió un extraño pero muy jocoso ritual. Tomaba los dados entre las dos manos, hacía un círculo que comenzaba por la derecha y paraba arriba de su cabeza, luego como si abriera un canal de comunicación con seres superiores,
concentraba su práctica en la frente; allí con los ojos cerrados invocaba lúgubre:
-“Pelos de felefante, ancas de rana y moco de gorilonte”-
Yo estuve a punto de desternillarme de risa viendo cómo Rafa, mi Rafa varonil, se convertía en niño e involucraba graciosamente todo su cuerpo y su rostro; aún más estallaron la risa y los aplausos cuando después del burlesco conjuro, los dados obedecieron proporcionando los pares necesarios para quedar punteando la partida.
Por supuesto que La Gorda se divertía como nunca y no halló mejor ocasión para provocar a Rafa en medio del juego agarrándose las tetas con la excusa de la risa implorando que parara porque se iba a ahogar.
De un momento a otro se abalanza sobre Rafa y le zampa tremendo beso, poniendo sus enormes tetas delante mío como telón tras el cual se escondía el escenario del juego. ¡Y empecé yo otra vez a sufrir! Mis manos se helaron, un corrientazo en la espalda, y apriete yo las temblorosas quijadas mijo, como me suele dar cuando me pongo nervioso.
Ese momento de silencio fue eterno para mí, no sé cuánto tiempo fue eso pero para mí fue muy largo.
Yo no sabía cómo disimular pensando en que La Doña aún estuviera despierta, quién sabe, seguramente estuviera haciendo la novena a su santo patrono. -Por lo general, es lo único que a las señoras de su edad las trasnocha-, mientras parecía que a su hija todavía la trasnochaba el pensamiento de entregarse al señor de carne erecta abriéndose paso entre sus piernas, qué asco me daba, me daba la impresión de que hasta sucia debía mantener esa cosa. Entonces yo, a disimular que jugaba.
-“Eso, ¡ja! Lo que necesitaba, mire, pa´ la cárcel, y usted que ya iba llegando, eso, a ver, ahora no vaya a resultar pues que par también-”, y tire dados como loco, yo sólo mientras esos dos chupaban trompa, para hacerle creer a la doña que todo estaba normal.
Un instante me quedé sin saber qué hacer. Les dije que me iría a dormir pero Rafa, agarrándome fraternal una mano, me pidió que me quedara con ellos:
-“Claro, sí señor”-
Por su puesto que si yo estaba ahí, La Doña estaría tranquila. Ella, La Gorda no dijo nada, pero con total desfachatez me hizo una mirada de “por favor” y yo recurrí al poder de la oración:
-“¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Almas de los caballos que he blasfemado, pidan a Dios que me ilumine”-.
Rafa, en plena mesa del parqués –que era la misma del comedor- chupaba las enormes tetas blancas que había sacado por encima del escote la muy cabrona habilidosa. Era capaz de hacer una jugada en el tablero del juego con tal de darle a entender a La Doña, allá enclaustrada en su dormitorio, que todo sucedía en condiciones normales. ¡Dios mío, ni la más experimentada de las cabareteras de Capellanía! Luego de eso no volvieron a saber de pares, sietes ni cincos. La Gorda desesperaba por agarrar el sexo que por encima del pantalón blue jean se le notaba a Rafa quien poco a poco transformaba en el rey de la selva, en el rey del sexo. Por fin le había cuajado desde nuestra llegada al lugar.
-“¡uy!, ¡Qué grande se ve! ¿Algún día tendré yo el mío así?”- Me pregunté.
No supe qué hacer y de nuevo la fórmula a la que hasta el más ateo de todos recurre en momentos de indefensión
-“¡Por Dios si se ve enorme!”- Bueno, realmente no se trataba de una súplica así que Dios no iba a responder. Dicen que a él hay que pedirle con claridad lo que se quiere, por decir, carro rojo, casa con antejardín, esto así, esto asá, así que sin recibir la ayuda divina tocaba recurrir al instinto de supervivencia, al tramoyo que tanto he observado de Rafa pero solo atiné a decir:
-“Gané, ¡ja!, muchachos, ¿cómo les quedó el ojo?”.
Acto seguido La Doña tose desde su cuarto frenando en seco a la gorda que ya desaparecía de la vista en picada hacia la entrepierna de Rafa. Y fue ahí el momento de todos a dormir y yo a dejar de temblar. Rafa se acostó al lado mío. Quedamos frente a frente, nos miramos un momento. Se le escapó una risa que aún no interpreto, me palmoteó suave la mejilla izquierda dos veces y, me dio la espalda. Mañana será otro día.
“Quiero tener mi bulto como el de Rafa”
___________________________________________________________
Capítulo 10
La Clienta satisfecha
Mientras Rafa estaba metido por allá en una casa auxiliando a una señora con sus artefactos domésticos yo aproveché para sentarme en la silla de la carreta. Una vez más mirar la vida desde otro punto de vista y tratar de disipar mis pensamientos. Y por más que tratara de justificar a mi amigo, por más de que conociera ya su incontrolable libido, anoche se pasó de la raya. No le importó que yo estuviera presente. A ninguno de los dos le importó, ni a él, ni a la Monalisa rechoncha color vientre de lagarto. Íbamos por el cuarto día y ya estaba sintiendo odio por alguien que apenas conocía, cosa que no me pasaba normalmente. Sumaba yo dieciséis años, un chico tranquilo, relajado, muy pocas cosas en la vida que me afectaran. Ni siquiera me afectaba estar lejos de Zulay y era consciente de ello porque sabía de niños de mi edad que ya no se creían así cuando tenían novia, se comportaban como adultos de celos enfermizos y pendejadas que sólo les da a los a las personas mayores. Yo sólo miraba y aprendía, por eso sabía que las relaciones terminaban convirtiéndose en algo así como “papá – hija” o “mamá – hijo”. No sentía afán por nada, aún hoy vivo mi día a día sin querer adelantarme al mañana. Si Zulay me quería sabría esperarme, pensaba, además ella tenía catorce años, no iba a meterse con alguien tan pronto como para que cuando yo regresara estuviera convertida en madre.
Pero esa regordeta cabreaba mis despreocupados días en este lugar. No debería odiarla, al fin y al cabo era su vida… aunque también era la mía; tampoco creí sentir celos de Rafa. No. Me preocupaba nuestra integridad. En la mayoría de las riñas, la mayoría de los muertos son patrocinados por las mujeres.
Rafa siempre había tenido suerte con las mujeres solteras, casadas, separadas, abandonadas, arrejuntadas, viudas, todas y, gracias a Dios, nunca pasó nada. Claro, puedo atestiguar sólo por el tiempo desde que yo estuve con él pues tampoco indagué mucho sobre su pasado antes de llegar a Capellanía, lo que él me quiso contar estuvo bien y lo que yo pude intuir también. Por ejemplo, para mí resultaba extraño que nunca nos dirigimos hacia Farallones, un lugar mítico para mí pero él siempre trazaba rutas diferentes para no llegar hasta allí. ¿Se habrá cargado su muerto encima por una mujer? O ¿será que no era tan héroe como lo había idealizado y lo sacaron a brinco de puerco de allá? Pensaba y me incliné por la primera opción, Rafaelle mi Rafa no tenía miedo a nada y nadie era más fuerte que él, eso lo sabía de sobra.
Tampoco debería tener yo tanta rabia contra la pobre regordeta, al fin y al cabo yo no la conocía a ella, y ella no me conocía a mí; debería tener rabia con Rafa, era él quien debía respetarme aunque fuera un poco y buscar otros espacios para sus deleites carnales.
¿Será que se está aprovechando de mí? Puede ser. Pensé también. Quién iba a sospechar que en un lugar donde está presente un niño como yo, un par de adultos pudieran hacer cosas como esas, mejor dicho tener sexo delante de un niño. ¡Hum!, ¡ya! Y me respondí. Rafa me usaba como escudo para demostrar su hombría. Con razón nunca nos pasó ningún susto, si yo había sido prácticamente su adarga, también me convertí en el único testigo de más de una pérdida de virginidad y del nacimiento de más de un centenar de cuernos en la frente de tipos que se pavoneaban barrigones por ahí jurando ser quienes mandaban la parada en casa, pero la parada la mandaba Rafa.
Era yo el facilitador de todo ese espectáculo sexual, así que para no perder la tranquilidad y la perspectiva de la vida, lo mejor sería irme acostumbrando y como siempre dije, mirar y aprender…porque al fin de cuentas tampoco era tan malo… Yo no sabía cómo se le hace el amor a una mujer; antes lo escuchaba, cuando Rafa se encerraba en cualquier cocina, pero gracias a él, a mi amigo, podía verlo en vivo y en directo.
Acababa Rafa de salir de la casa de la señora, él con cara de haber hecho la vuelta completa: Refacciones de utensilios y una buena desoxidada a la dueña.
Levanté mi mano derecha e hice una pequeña reverencia para despedirme de la señora de casa, hermosa ella que cubría sus bien distribuidas carnes trigueñas con un vestido de lycra rosa hasta las rodillas. Ella, había agarrado su cabello negro abundante de cualquier forma casi arriba de la cabeza y frotaba el brazo derecho desnudo porque tal vez sentía frío, ella, con ese mismo brazo derecho de bellísima tonicidad nos despidió y agradeció desde el umbral de su puerta. Acarició su mejilla derecha dejando al azar una blanca y pareja sonrisa. Yo también sonreí, pero de imaginármela trepada en el mesón de la cocina con su vestido de lycra rosa enrollado en su cintura, a completa disposición del sexo desaforado de Rafa.
“¡Bah! Cada quien hace de su culo un valero”
__________________________________________________________________
Capítulo 11
Las Confesiones
Un sustancial cambio ocurría en mí y no hablo de transformación física, no hablo del bulto en el pantalón, era cuestión de actitud. Comenzaban a fluir de mi boca palabras que jamás había pronunciado, ni siquiera pensado. “Culiona”, “culión”, “arrecha…, y menos pensar nunca en el tamaño de mi pene. Siempre quise ser grande, tan varonil como Rafa, mi Rafa, pero no había pensado en aquel detalle, el pene, hasta después del abrebocas que vi aquella noche del juego de parqués.
Debe ser la transición de adolescente a hombre, pensé, aún cuando sabía que la primera viene siendo ya la mutación de niño a hombre. -“Imagino que a todos nos pasa; quiero decir, ese tipo de pensamientos, me refiero también al enriquecimiento del vocabulario…espero que eso no sea pecado”. Me auto justificaba.
Mis padres nunca permitieron que en casa se pronunciara una palabra indebida.
–“Cada vez que dices una mala palabra, cada vez que haces alguna mala acción, crucificas otra vez a Cristo”,- es lo que nos decía mamá en casa a mis hermanos y a mí. Mi papá, macho él, hombre de la casa sólo nos recordaba la crucifixión de Cristo agarrándonos de las patillas y jalando con fuerza hacia arriba cada vez que nos escuchaba por ahí decir alguna de esas malas palabras. No es que mi papá fuera un ogro, fue un buen padre, de hecho lo extrañaba tanto como a mi mamá, pero esa era su forma de educar.
Y tenían razón; y para ese chico de dieciséis que era yo, se suponía que éramos la maravilla de la creación dentro de otras tantas; hechos a imagen y semejanza del Creador y cuando uno insultaba a la materia, precioso y perfecto vehículo, se insultaba al espíritu que viajaba en ella.
-“Señor, perdóname, yo jamás he querido hacerte daño, tú has sido muy bueno conmigo…y, con Rafa. Nos has protegido de todos los peligros que los caminos esconden. Señor, perdón”-. ¡Dios mío! Parece que en la transición que estoy pasando, se cuela el diablo y me hace pecar. Tendré que ir a confesarme”.
Pero moría de vergüenza. No sabía de qué forma podría hacer semejantes confesiones como que había visto unas y había pensado otras. Así que decidí escribir una nota al párroco.
Me encantaba escribir. Siempre pensé que la escritura fue inventada para aquellos que podemos tener grandes problemas de comunicación oral, que la desarrollaron quienes sufrían enormemente como para dejar tan trascendental legado, pues aunque es lo primero que el ser humano promedio logra hacer desde la tierna y enloquecedora palabra “mamá”, es hablar lo que más nos cuesta. Es una acción muy fácil botar y botar palabras al aire cada día, pero qué tan difícil es suplicar un perdón, reconocer una falta, decir “te quiero” porque un madrazo sale por sí sola. – Y de esa forma seguía yo crucificando a Cristo.
Hablar. Hablar es, entonces, de las cosas más difíciles del mundo, por eso, justificando yo mi cobardía, se inventaron la escritura, por la incapacidad de hablar con coraje. Y uno se vuelve el más fuerte, el más decidido y hasta el más poeta escribiendo y me propuse escribir todo lo que tenía que confesarle a Dios. Al día siguiente, en la iglesia, simularía estar atento al sermón, esperaría el momento propicio y ¡zuáz! dejaría mi cargada nota en un florero, “no, no, un florero no, puede podrirse ahí antes de que la encuentren”; entonces indicaría claramente en el sobre que se trataba de un mensaje para el Reverendo y abandonaría el sobre en una silla… “y ¿si llega a manos de una vieja chismosa?”
Antes del amanecer tiraría mi pecaminoso recado por debajo de la puerta de la casa cural.
“¿Con cuántos centímetros se puede considerar normal?”
__________________________________________________________________
Capítulo 12
Las adivinanzas
Estacionamos la carreta en una esquina del parque. Una espectacular Ceiba nos ofrecía su abrigo del sofocante calor que hacía aproximadamente a las dos de la tarde.
Rafa estaba como contento. De hecho siempre lo estaba y eso era algo que yo también quería apropiar para mí o por lo menos no perder la alegría y optimismo que ya llevaba yo conmigo; pero ese día noté a Rafa más excitado y eso me gustaba más. Me hizo algunos chistes, le conté otros y se rió mucho. Reímos mucho. Me salió con unas adivinanzas, como por ejemplo esta que es muy sencilla.
-“Nací en ardiente clima y muy alto del suelo, redondo es mi cuerpo todo lleno de pelo”-, me pareció un poco estúpido, pero lo veía tan contento y tan convencido del desafío que me ponía que entonces decidí demorar la respuesta. Al final le dije, -“el coco”-. Siguieron otras más, propuestas por él y propuestas por mí, se convirtió casi en una forma de medirnos la habilidad mental, algo así como poner a prueba el sentido común, hasta que lo dejé con esta y se acabó el juego.
-“Un hombre yace muerto en un campo. Al lado, un paquete sin abrir. No hay nadie más. ¿Cómo murió el hombre?”- En un gesto de generosidad como hacemos los que en ocasiones ejercemos el poder de la situación, brindé una pista:
-“A medida que el hombre se acercaba al lugar donde se le encontró muerto, sabía que iba a morir irremediablemente”-.
Con esta pista lo dejé “matado”. Es que claro, quien tiene el poder nunca es generoso, se trata más bien de hacerle más espeso el fango a la víctima y aunque insistió en que le diera la respuesta no se la di. Se sentía fascinante, delicioso tener, por primera vez, en mis manos a mi héroe. Era mágico tener en mi poder, de alguna manera, a quien entonces era mi modelo de hombre, del hombre que me proponía ser. –“Así lo tendré hasta que yo también pueda dar con la respuesta al acertijo. Es casi romántico”. Pensé.
Casi nos sorprendió la noche. Rafaelle terminó de reacomodar las cosas de la carreta, de darle brillo a algunas vasijas que por efecto del paso del tiempo y el clima se habían opacado; eliminó el polvo que dejándolo asentar sería capaz de comerse nuestras herramientas de trabajo, aceitó las ruedas de la bicicleta; en fin, le hizo buen mantenimiento a nuestro negocio.
Yo terminé de armar mi reloj de herraduras de caballo que al día siguiente vendería al menos por lo que costarían tres pailas grandes y un juego de cuchillos. Todo fuera por la buena suerte del comprador. A Rafa le gustó mi reloj y como lo hice sobre lámina de cobre se veía imponente, realmente un oráculo. También me alcanzó el tiempo para hacerle una nueva hebilla a la correa de cuero café de Rafa. Se la regalé. Obvio.
Me palmoteó con cariño la mejilla, pero yo lo abracé. Nunca lo había hecho. Fue un momento bonito, él se demoró en contestar a mi abrazo que aunque sé que fue algo incómodo para él, lo sentí fuerte y honesto. Rafa era un hombre fuerte, su abrazo me reconfortó. Aún no descifraba su aroma, pero lo que sí sabía era que me gustaba mucho. Eso me detuvo un rato más abrazado a él. De repente, supongo, sintió que perdía puntos, entonces, me soltó.
“¡Dios mío, que no se caliente la gente en casa hoy!
__________________________________________________________________
Capítulo 13
Mi cumpleaños número diecisiete
Fue mi cumpleaños número diecisiete y me decía, -“ya soy un poco más hombre que ayer, mañana seré un poco más hombre que hoy”-. Ya casi sería como Rafa. Pronto todas las mujeres me querrían y desearían como a él. Deseaba tanto oler tan bien como él, no como él, digo, tener mi propio olor que me identificara sólo a mí pero que se sintiera como el olor de Rafa. “Así debe oler uno cuando se hace hombre”.
Nos levantamos común y corriente como todos los días. Desayunamos, ya habíamos incluso vendido un par de cosas, pero Rafa hasta entonces no me había dicho nada. Él era bastante indiferente con esas cosas, con las fechas especiales. Tampoco se lo exigía yo aunque me daba tristeza, nostalgia, porque en mi casa, de alguna manera, pese a que la venta de los cuadros de mi papá no representaba mucho para la patota de hijos que éramos, siempre se destacaba el cumpleaños de alguno de nosotros. ¡Y éramos once!
“Seguramente hoy me estarán recordando. Espero que sea con alegría, espero que sepan que voy a volver algún día. Ojalá que mi mamá también esté contenta hoy y aguarde a mi llegada” La extrañaba mucho así como debía ella extrañar el ramo de flores que armaba yo cada día de mi Santo, con flores robadas de las praderas en las afueras del pueblo y con las que le agradecía el haberme dado la vida. Los quería mucho, a mis hermanos y a mis padres. Sé que fue lo mejor para mi mamá el que yo me hubiera ido de casa.
Mi mamá padecía una enfermedad de la sangre y debía cuidarse muy bien, alimentarse muy bien y como éramos tantos, decidí que si le cedía mis desayunos, mis almuerzos y mis cenas, ella se podría alimentar mejor. De vez en cuando, en donde quiera que estuviera enviaba yo, con el correo, un sobre con algún dinero dentro. Claro que eso no se podía hacer así como así, el dinero podía perderse, y que se perdiera no importaba, eso se recuperaba, pero la medicina de mamá no daba espera; entonces camuflaba la platica en la envoltura de algún bocadillo o dentro de mis creaciones de metal que enviaba para mimetizar lo importante. Ellos ya sabían cómo era la movida.
Además de mi reloj de herraduras, nada más se vendió ese día. Parecía que ni siquiera los cuchillos estaban pompos en las casas del pueblo. ¡”Bueno!, si todo funciona perfectamente para todos, ¡Gracias a Dios!”
Cuál sería mi sorpresa cuando llegamos a casa.
La Doña y su hija -la insaciable-, habían preparado un pastel de masa negra, -¡que me encantaba!-, junto con una cena que consistía en carne de cerdo con salsa dulce encima. Nunca había comido carne con especias y salsa dulce encima, para mí resultaba de lo más selecto de la cocina entre gente adinerada. ¡Ése era Rafa! ¡Mi Rafa! Era a veces un niño, tenía momentos en los que su comportamiento resultaba más inmaduro que el mío. No me había dicho nada durante todo el día, respecto del día de mi santo pero lo había arreglado todo para celebrarme. Él no tenía ninguna obligación conmigo pero siempre lograba hacerme sentir bien. Y hubo más sorpresas.
La hija de La Doña interpretó unos temas con su guitarra. Lejos yo de imaginar que tocara la guitarra. No imaginé que supiera tocar otro instrumento más que el de los hombres. ¡Y lo hacía igual de bien! Fueron unas canciones muy bonitas, incluso hasta cantó una en francés, aunque fue lo suficientemente modesta para reconocer que no lo dominaba tan bien.
Muy recatadamente comenzamos con un guarapito que tenían en la cocina, -se trataba del cumpleaños de un adolescente-, pero justo se acabó y la gente quedó como iniciada. Ignoro lo que le pasaba ese día a La Doña, estaba como feliz; la veía acercarse a la mesa con una botella de vino que sacó de su cava. Cosa que tampoco sabía que hubiera en la casa. -“Es que cada quien tiene su guardado y uno nunca termina de conocer a nadie”.-
De brindis en brindis resulté yo también brindando, copa va copa viene y yo me sentía en las grandes ligas.
Era como si cumplir diecisiete me diera derecho a ingresar al club del vino y de la juerga. ¡Qué se le iba a hacer! Ahí sí como el famoso dicho que hizo popular Ivonne la del Cabaret en Capellanía -“Estará de Dios”-
Al cabo de un par de horas, La Doña había caído ya. Dando tumbos logramos acompañarla hasta la entrada de su cuarto. Por más vinos que la sangre bombee a la cabeza una dama no pierde el decoro. Con solamente levantar la mano a la altura determinada entre el cuello y la cara, con la palma extendida, virar un tilín la cabeza, para mirar con el rabillo del ojo a los acompañantes y emitir un aborto vocal porque ni palabra ni vocal ni sílaba, ni siquiera un sonido concreto, se dio por entendida la orden: -“¡hasta aquí!”, “¡Muchas gracias!”-
Borracha pero digna se encerró en los misterios de su habitación y quedé sin conocer los secretos de su dormitorio.
Pero mientras unas guardaban el decoro, otras comenzaban el foforro.
La hija de La Doña, resultó con el cuento: -“Me he enterado de que tú…-”, es decir yo, “…has adecuado el cuarto y que nada tiene que envidiarle a la mejor suite de un elegante hotel capitalino, así que quiero conocer tus aptitudes decorativas-”
Pero como en esa época ya mientras unos iban yo ya venía, como dice el dicho, obvié aquello de: -“quiero conocer tus aptitudes decorativas”- y quise interpretarlo como “hablemos de tus aptitudes decorativas”. Es que ya sabía por dónde iba el agua. Entonces dije, -“¡Perfecto! hablemos de decoración”. No es que yo fuera el más diestro en esto, pero siempre tuve cierto sentido de la estética; seguramente el hecho de convivir con las pinturas de la galería de mi papá, desarrolló, silenciosamente en mí, esa virtud. Pero más pudo su estatus de hija de dueña de casa, porque se fue levantando de su silla con tal emoción por mirar lo que yo había hecho que, antes de que yo pudiera evitar lo inevitable, cruzó los límites del territorio que con Rafa nos pertenecía. Alabó mi improvisado armario, -el que hice con las tablas que sobraron de la cama-. También se interesó por un rinconcito que siempre armaba a donde fuera que yo llegaba.
Era una mezcla de culturas, el lugar más ecléctico y el más sagrado de mi cuarto, en todos los cuartos que tuve y aún lo hago. Como viajaba mucho, con Rafa, conocía gente de muchas partes, alguna vez un niño judío me regaló su kipa; no sé por qué lo hizo, solamente le ayudé a sus padres a reconocer la ruta a donde se dirigían, de pronto, Jhonatan -el niño-, tuvo el deseo de regalármela. Era muy bonita, de terciopelo azul casi morado con bordado alrededor del alfabeto hebreo. Lo sé porque él me lo dijo. Tenía también una vasija de barro donde depositaba toda clase de amuletos, collares, manillas y cosas que elaboraba o que me regalaban y que, aunque desistí de seguir usando, tampoco me atrevía a desechar. Un Cristo que me regaló mi padre le proporcionaba altura a mi rinconcito. Tenía libros, plumas de aves, las puntas de los cuernos de unos novillos y una foto de toda mi familia. Hoy aún, cuando la miro, la foto, reconozco cuán numerosa era, ¡parecía una manifestación!
Un poco de pendejaditas más hacían mi rincón ecléctico que perdió interés cuando las miradas de esos dos se encontraron para olvidarse del mundo.
Al parecer, como ya pasaba más de la media noche, mi cumpleaños hacía parte del ayer. Se miraban de los ojos a la boca, arriba – abajo, ojos – boca – boca – ojos. Con esos ojitos que daban pena; el trasnocho y el licor los habían llenado de venas peor que las kilométricas enramadas en las piernas de una loca. Se aproximaron tanto que casi eran una sola respiración, se escuchaban agitados, suplicantes, embravecidos, a veces queriendo decir que no, por acción de la conciencia que es sabia y es prudente, a veces diciendo que sí por el instinto, por el animal que llevan dentro. Todo bastante primitivo, todo muy animal. Y justo cuando pensé que comenzaría la faena, La Gorda salió disparada del cuarto a buscar el baño. Creo, por lo que oía, que la pobre vomitó hasta sus pecados. A propósito de pecados, recordé que al día siguiente debía despertar más temprano, para hacer mi carta para el cura, es decir, para Dios, pero se suponía que el cura fungiría de cartero.
Rafa quedó tendido sobre la cama. La borrachera no le dio tiempo ni de quitarse sus botas. Se las quité, le aflojé la ropa y lo cubrí.
“Cuando regrese a casa, prepararé carne de cerdo con salsa dulce y especias”.
__________________________________________________________________
Capítulo 14
El Amor toca la puerta
Y estuvo lista mi carta de las confesiones.
Pensé salir de casa antes de que todos se levantaran pero resultaría sospechoso. No estaría haciendo nada malo pero mejor que nadie lo supiera. “Uno siempre debe tener sus secretos, eso es bueno; se va dando uno un cierto halo de misterio y si se es misterioso inmediatamente se es interesante”. Anhelaba tener pronto la edad de Rafa para que me vieran así, misterioso, indescifrable e interesante tanto como a él. Yo no sabía mucho de esas cosas pero intuía que en eso consistía la sensualidad; en una perfecta combinación entre belleza física y sabiduría, es más, la segunda debía ser en porcentaje mayor que la primera y la sabiduría, para mí, era a su vez la acumulación de secretos que todos quieren conocer. Y concluí que eso es lo que él, Rafa, había hecho a lo largo de su vida, acumular experiencia y secretos. He ahí la razón de su hermetismo… y de su sensualidad.
Decidí tomar la ducha antes que todo aprovechando el boleo de la mañana típico en todas las casas. Anticiparme al ajetreo de las misteriosas sirvientas de La Doña que nunca asomaban por la zona social, y salir con la excusa de revisar la carreta. La iglesia no estaba lejos y mis piernas eran muy veloces.
Estando a punto de acometer mi cobarde acto, me arrepentí. No fui capaz de entregar mis confesiones al cura. Alcancé a calcular con mis dedos el espacio existente por debajo de la puerta de la casa cural para saber si había vía libre para mi sobre -tampoco es que fuera muy grueso, no tenía tantos pecados-, pero me acordé de un pequeño detalle.
Una confesión, para que sea completa, exige una penitencia y, cómo iba el cura a sentenciar mi penitencia. ¿A quién? ¿Dónde? Si la culpa no me había permitido firmar la confesión. Mi sobre era anónimo. Entonces regresé con mi pecaminoso sobre a casa.
Lo que hice fue una conexión más directa con Dios, nada de intermediarios que me juzgaran. Una conversación entre Dios y yo. Recurrí a mis genes indígenas que por algún lado debo tener.
Con el referente de que las antiguas tribus indígenas celebraban ceremonias para comunicarse con los espíritus y con sus dioses a través del fuego, -elemento muy simbólico, por cierto, y a su alrededor se han tejido muchas historias- Yo estaba absolutamente convencido de que de verdad poseía un efecto de comunicación directa con los dioses. Por eso debía recurrir a él si no Prometeo jamás hubiera sido castigado por entregarnos el fuego a nosotros los mortales.
El domingo…, domingo era al siguiente día. Mi día libre. Era el día que me dedicaba a mí. Me cortaba las uñas y me lavaba el pelo. De mi mamá aprendí a preparar un menjurje que dizque sirve para la cara. Consiste en exprimir limón y echarle azúcar, o si se tiene miel, mejor. Se lo unta uno en la cara, lo deja un rato y se enjuaga. La piel queda bonita, se ve uno incluso un poco más blanquito. Por supuesto no iba a dejar que Rafa me pillara haciendo eso, se burlaría de mí toda la vida. Por eso los domingos me demoraba más en el baño, para que nadie conociera mi secreto.
También en mi día libre pensaba mucho, analizaba, trazaba y replanteaba mis metas. Entonces, me propuse hacer una ceremonia de fuego para purgar mis pecados. Le devolveré a Zeus un poco de su fuego, pensaba yo, con la quema de mis confesiones sobre la bandeja de piedra negra que tenía en mi rincón ecléctico. El humo iría hacia el cielo y sería el mensajero que le contara al oído a Dios todos mis pecados. Deseaba que el todopoderoso estuviera solo cuando llegara mi inmaterial mensajero. Resultaría muy vergonzoso que algún ser alado, más allá arriba, escuchara semejantes palabrotas que había pronunciado, por las que me sentía pecador.
-“Mañana, cuando lo esté haciendo, mi espíritu estará más elevado y así haré caso a mi instinto; él me comunicará la penitencia durante mi ceremonia. Será como esas veces cuando uno siente lo que debería hacer, no hacer, ir, volver, quedarse…, lo que uno llama “sexto sentido” que le dice algo”. Pensaba yo.
Esa mañana, se levantó La Doña y tal parecía que la noche anterior no hubiera existido jamás. Actuaba ceremoniosa como siempre invadiendo con su ego todo el espacio de la casa; realmente su presencia era abrumadora. Daba órdenes en la cocina para la nueva jornada, me invitó a que llegáramos a las seis y treinta de la tarde, muy puntuales, porque tenía una reunión con gente importante del pueblo y quería presentarnos. -“Siempre es bueno que la gente sepa de uno por lo que uno mismo dice y no por lo que murmure la gente”-. Dijo, y tenía razón. Ya contábamos un poco más de un mes allí y así como Rafa y yo sabíamos de las personas por lo que otros, como doña Esneda, nos adelantaban de cuando en cuando, así también ellos con seguridad tendrían datos inexactos de nosotros. Era una reunión que ocurría una vez al mes.
¡Entonces, la noche anterior sí existió para la infranqueable Doña! De paso aprendí que los vinos son el boleto de entrada a la sociedad. Fue como si al cumplir mis diecisiete, hubiera celebrado mi presentación en sociedad.
Le pedí a Rafa que llegáramos mucho más temprano a casa en la tarde y así lo hizo. Comenzaba a hacerme caso. Otra ventaja de tener diecisiete y me hacía ilusión saber que aunque aún no era mayor de edad, pronto lo sería porque dos es menor que tres y dos días antes me faltaban dos años exactos para serlo; ser mayor de edad.
Nos acicalamos. Vestí la camisa reservada para las ocasiones especiales. Era una prenda que quería mucho porque fue de papá. Era azul –aún hoy me gusta ese color-, y tenía cuadros hechos con hilos blancos y rojos, con corte vaquero aunque no conocía uno ciertamente. Me quedaba un poco ancha, aunque no perceptible para la vista de los demás; lo sabía porque para mi gusto total yo la sentía así pero a mi papá ya no le quedaba y por eso me la regaló. Pensé que a Rafa le quedaría bien. Rafa tenía buen cuerpo, espalda ancha, brazos gruesos y un torso muy bien definido, sin barriga. Además le calculaba yo como un metro con setenta y pico centímetros. Diría que casi un metro con ochenta. Es que no soy muy preciso en los datos, jamás lo medí y creí que la pregunta sería absurda, esas cosas resultaban banales para él. No creo que en toda su vida se haya detenido a pensar un solo instante en su altura. Me imagino que lo único que midió en su vida fue el tamaño de su verga para imaginar el placer en todas esas damas a las que les hizo su mantenimiento y por lo que andaba por ahí con total seguridad de su infalible arsenal. Yo, después de ver el pantalón abultado de Rafa por el que La Gorda se desesperó aquella noche medí la mía, pero no sabía a quién preguntarle si la medida era aceptable. El caso es que a Rafa lo veía grandote. Era muy simple con su apariencia, no descuidado, pero no se hacía mucho. Eso debe ser seguridad. El tipo sabía que se veía muy bien con lo que se pusiera. Pero yo me sabía dar mis mañas y me propuse lograr que me hiciera caso por segunda vez en un mismo día.
No le di mi camisa porque me sentía confortable con ella puesta y me la regaló mi papá, pero admito que lo pensé. Sin embargo, guardaba una camisa que compré alguna vez cuando pasamos por el Valle de Las Aves, un maravilloso lugar en donde he podido ver más aves, de todas las clases, que en cualquier otro lugar.
No sé si fue por el recuerdo de ese paradisíaco lugar, pero el caso es que esa camisa me gustaba tanto que no había habido una ocasión que ameritara su uso; porque entre otras cosas también resultó un poco costosa. Era de algodón también a cuadros. Blanca pero de cuadros rojos, espectacular, además de dar mucha presencia, sus colores significaban una combinación de santidad y lujuria. ¡Rojo y blanco! Perfecta para Rafa. Un gran ser humano, un hombre físicamente atractivo, noble, casi santo –por aquello de aguantarme a mí sin tener ninguna obligación-, y lujuria.
Tomé un poquitín de linaza entre mis manos, la esparcí bien y la distribuí en mi cabello. Raudo tomé otro tanto y sin darle tiempo de chistar, acomodé también los cabellos de mi Rafa. ¡Gol! Tercer gol que marcaba a Rafa en un solo día.
Salimos del cuarto para ofrecer nuestra ayuda en los preparativos de la casa para el recibimiento de la gente, sin embargo, nuestra ayuda no fue necesaria. La reunión no sería allí.
La Doña y su hija estaban listas, más emperifolladas que nunca. No sé por qué tuve la sensación de que el moño de La Doña lucía más gótico que nunca. Haberlo sabido para colocar el sobre de mis confesiones en la punta de su obelisco keratinoso, con que Dios sólo se inclinara un tris y hubiera tenido mi sobre en sus manos. La hija, en cambio, era gótica pero como hacia el infierno. Atornilló su pelo en una trenza que casi llegaba a sus caderas, justo hasta el comienzo de un cinto grueso dorado, elaborado con una seda muy fina que le daba vuelta indicando que alguna vez allí existió una cintura. Ese cinto dorado combinaba muy bonito con su vestido blanco, blanco como perla. Se maquilló un poco más que de costumbre, pero con unas pinturas hasta milagrosas porque incluso su piel lucía un toque bronceada patrocinada también por el truco luminoso que le proporciona el chal dorado que lleva encima. A la doña no le gasto tiempo en describirla. Ella siempre elegante y, como andaba de luto por aquello de su viudez, no vestía nada diferente al color negro. La diferencia radicaba en el diseño de sus vestidos más elegantes, para salir a sus reuniones y, tanto para la casa como para las ocasiones especiales, era precisa en el detalle como el prendedor de su vestido, uno diferente cada día y cada uno de ellos hecho en auténticas piedras preciosas, siendo su preferida la esmeralda; lo sabía porque las reconozco a leguas. Las dos mujeres olían exquisito.
Salimos de casa directo nada más ni nada menos que hacia Palacio. No pude dejar de mirar a la carreta que se quedaba sola en el recibo. Me dio nostalgia. Ella siempre nos acompañaba a donde quiera que fuéramos. Sentí como si tuviera vida propia. La percibí triste porque se quedaba sola ella allí, cubiertica con su plástico opaco, hasta le vi ojitos gachos mirándome con reproche, ¡qué pesar! Casi me pongo a llorar.
Pero la pendejada de la fábula se me acabó cuando a mis pies desapareció el tablado y, de un solo porrazo, estaba yo besando la polvorienta calle.
Regresé a casa acompañado por la hija de la doña quien se debatía entre la preocupación por mí y reír de mí, de mi estupidez.
En mi cuarto me quité la camisa, la sacudí con tanta violencia que logré exorcizar todo el polvo que había agarrado de la calle, acudí al lavamanos para lavar mis manos y me lavé la cara. Volví a vestir mi camisa preferida porque, gracias a Dios, no quedó rastro del accidente y volvimos a salir.
Casi siete de la noche y el color de la vida en cualquier parte es diferente. La gente es otra, incluso me quedaba la impresión de que en la noche la gente se siente más bonita y si es sábado aún más. Pero esa noche era especial. Ya me acostumbraba, en esos días en ese pueblo, a recorrer las calles sin ninguna pretensión más que servirle a la gente con mi oficio, porque realmente me gustaba lo que hacía. Cada vez que arreglaba una olla, cuando vendía una de nuestros brillantes recipientes, cuando afilaba un cuchillo o vendía uno nuevo, me parecía que por mucho tiempo esas familias disfrutarían de un sabor diferente en sus comidas porque las amas de casa le pondrían más entusiasmo a la preparación pues era igual que estar estrenando. Era bonito. Me gustaba ser parte de la felicidad de las personas; incluso de a quienes lograba engramparles mis relojes de la buena suerte pues los veía irse tan felices como si acabaran de asegurar su futuro. ¿Quién sabe? ¡A lo mejor! Dicen que la fe mueve montañas.
Pero esa vez, al recorrer las calles me invadía una personalidad diferente. Hasta me daba pena mirar a la gente, porque justo a esa hora como que a todos les dio por salir de sus aposentos. Era como si nos miraran distinto, a Rafa y a mí. Tal vez era paranoia pero juraría que hasta murmuraban a nuestro paso. Incluso noté que doña Zenayda, le dio un codazo a su hija que no nos había visto porque estaba distraída mirando un baile del otro lado de la acera. Imagino que le habrá dicho algo como:
-“¿Esos no son los…?”-, a propósito jamás me había puesto a pensar cuál sería nuestro alias, porque cuando nos veían en la calle con la carreta y querían hacernos saber que nos necesitaban, decían cosas como “joven”, “señor”, “oiga”, y hasta “¡hey!” Otros se volvían onomatopéyicos y nos veían cara de “psst, tststststst”, chiflido y otras por el estilo. Pero en casa dirían cosas como:
-“…hoy pasaron los de las ollas…”, “…si ven a los de la carreta me avisan…”, “…le quedé debiendo tanto dinero al de las pailas…”, “el de los sartenes me vendió un reloj para la buena suerte….”- Y quién sabe qué más.
¡Qué raro! ¡Qué desazón!, parecía como si fuéramos nada, no teníamos una profesión; pero en semejante lugar lejano de cualquier lejanía ¿quién la tenía? ¡parrandada de chancletudos! Quizás fuéramos los pailones, paileros, chatarreros, ¡lo que fuera!, pero esa noche éramos la comitiva de La Doña y su hija, estábamos muy bonitos Rafa y yo porque teníamos reunión en Palacio.
La casa de la Doña estaba muy bien ubicada, estratégicamente cerca del poder, así que en cuestión de minutos llegamos a Palacio.
Palacio era la casa de gobierno, es decir la Alcaldía. Muy parecida a la casa de La Doña, más elegante, más grande pero nada descrestante, nada Gaudí, nada por el estilo. Al lado encerraron un pedazo de lote, pusieron un techo alto como el de cualquier caseta comunal, pero era el sitio donde acontecían los mejores eventos. No era lo que yo imaginaba pero me hacía ilusión que cuando Rafa y yo estuviéramos en otros pueblos con nuestras mercancías, podría ufanarme de decir que fui invitado en ese pueblo, nada más y nada menos que a Palacio, es más, muchos a quienes prestamos nuestro servicio, Rafa y yo, en tan rezagado punto del planeta jamás estuvieron allí y menos a la mesa con el señor Alcalde y su séquito.
Me preguntaba dónde se escondía toda esa gente durante el día. Jamás los había visto; también es cierto que nunca me había interesado el tema de la política y todas estas parafernalias, ni siquiera en Capellanía me inquietó conocerle la cara a uno de ellos. Además, yo era aún muy niño entonces para sentir interés por tales asuntos.
El caso es que tenía la certeza de que me divertiría fuertemente allí. Ya quisieran todos esos autores de los cuadros que vendía mi papá, allá en Capellanía, estar allí conmigo viendo semejante derroche de inspiración para sus pinceles.
El Alcalde. Debía tener algo así como cincuenta y tantos años. Sus ojos parecían doblemente enmarcados, camaleónicos, puestos de cualquier manera en su desgraciada cara; desgraciada porque carecía de gracia, de encanto alguno por donde se le mirara. Le quedaron debiendo las pestañas de abajo y por eso en su órbita destacaba un desagradable enrojecido. Rafa sí tenía pestañas abajo y yo también. “Este señor no debe ser de por acá”-. Pensé. Su piel blancuzca y cachetes coloraditos, relucían porque él se ayudaba pegándose el pelo a su cabezota, abotonando su camisa hasta el ahorcamiento de su corto cuello escondido además con un impresionante corbatín violeta con pepas azules. Como todos los presentes, tenía bigote, Rafa no gustaba de eso, supuse que el mostacho sería un rasgo del abolengo.
Su señora sí me gustó. Era estilizada, privilegiada con una cabellera rubia, dorada, delicadamente arreglada en ondas sueltas, que caían escondiendo coquetamente el verde selvático de su ojo derecho, pero muy bien adiestradas para que nunca ocultaran el paisaje más allá de lo que dictaba la estrategia de la sensualidad en una mujer cuarentona. Bastante delgada y de piel blanca. Cualquier movimiento de sus manos dibujaba las articulaciones de sus infinitas extremidades, su cuello largo estaba adornado con diamantes. Para mí eso era tener clase y me enseñó que la mujer que tiene cuello largo está en todo el derecho de adornarlo, las de cuello corto mejor ni lo intenten. Su sonrisa era bonita aún cuando no era perfecta su línea dental, pero eso era lo que le hacía bella. Un par de dientes laterales superiores, a lado y lado sobresalían sutilmente del arco dental, pero los dos dientes centrales superiores eran más largos. Eso me pareció muy bonito. Me resultaba sexy. –“Ojala Zulay, cuando crezca, tenga unos dientes así”-. Deseé.
Aprendí que por la apariencia física, ya uno podía deducir la procedencia del “cuerpo administrativo.
Era notorio que eran originarios de la región, pero los que mandaban la parada eran los de afuera. El Secretario de Gobierno resultaba ser un silbido de ser humano convencido de que, por su prominente bigote, lograría exaltar su mínima presencia física cuando más parecía el toque de locura de un pintor sobre su cuadro dibujado bajo los efectos de algún alucinógeno. De ojos vivarachos como a la pesquisa de la oportunidad; los pómulos sobresalientes del lánguido rostro, provocaban un par de cavernas como las que han tallado las olas a lado y lado sobre la roca que le emerge, debajo de ellos, sus delgadísimos labios se agitaban ferozmente en el adefesio buscando la aprobación de su comentario en cuanto tema se tratara a la mesa. Se notaba, eso sí, que el baño de su casa lo tenía bien equipado, al menos con los productos necesarios para asistir a las reuniones importantes. Él también fijó su pelo a fuerza de linaza, como Rafa y yo, pero no le lucía como a nosotros dos.
Allí mismo compartía otra cantidad de gente entre notables y no tanto, no me detendré en esas descripciones, no acabaría jamás y sólo me referiré a lo importante. ¿Será que uno a los diecisiete se vuelve más observador? O, es que me hacía falta conocer gente como esa. Lo que daría Valle Inclán por estar allí conmigo, tendría material para siete vidas más. “¡Qué tal todos estos personajes!”, Me decía a mí mismo mientras les sonreía y los observaba, influyentes, aristócratas, importantísimos, los elegantemente vestidos y los que tenían clase –que es diferente-, todos, que por dejar bien claro que son quienes son, o por lo menos lo que aparentaban ser, no se alejaban mucho de la definición del chiste y el esperpento.
La Doña y su hija gorda, nos dieron vía libre para disfrutar de la cena y la fiesta, mientras se apartaban con los “duros” de allí seguramente a decidir lo que le convenía al pueblo y, por supuesto, a ellos.
La reunión fue amenizada por una pareja de cantantes. Ella, lo que uno podría decir ¡una morenaza!, de gran estatura, corpulenta como para ganarse la expresión de ¡qué caballote de mujer! Él, bajito, con ausencia total de cabello en la parte frontal y superior de su cráneo; solamente cubierta, el resto de su cabeza, con lo que uno llamaría “cabellos de ángel” del color del pelo maltratado por el mar; de torso bastante amplio, me imagino que es lo que le proporcionaba la capacidad de aire que necesitaba para soltar las espectaculares tonalidades vocales que se sumaban a la calidad de la voz de la morenaza. Recuerdo de ellos una canción bastante alegre, tropical, que hablaba del amor imperecedero. Ellos, contagiados de esa promesa perpetua con la potencia de sus voces reclamaban mutuamente la pertenencia de ese amor, ella inclinaba hacia él para que quedara claro que se miraban a los ojos y no él mirando los senos de ella, maravillosamente maquillados de bronce pero que, sin embargo, no lograron distraer la atención como para no disfrutar de su privilegiada voz. Él, absolutamente pequeño pero convencido de su talento y de que era el cantante oficial de todas las reuniones, evidentemente ya no le preocupaba su estatura y se empeñaba en declararle su amor a la cantante gigante de cabellos rizados como dejar claro a los viejos poderosos, y a los no tanto de allí, que esa mujer, nacida de las entrañas de una isla tropical, era suya.
Los invitados, a medida que se bebían el contenido de sus copas sentados a las mesas cubiertas de manteles para ocasiones especiales disfrutaron enormemente de cada gesto de la pareja dispareja. Una mujer bastante desparpajada le comentó a la que estaba al lado, un poco más recatada ella, cada ocurrencia de la dispareja como queriendo confirmar que su amiga había visto lo mismo que ella. La gente rio, aplaudió avivando la hoguera del escenario, estalló en gritos y todo tipo de sonidos que pudieron encontrar con sus voces, con chiflidos, chocando los vasos, golpeando las mesas en el momento justo en que la pareja dispareja del pingüino y la amazona sellaba su presentación con un beso justo a la medida de un show como debe ser.
-“¡Otra, otra, otra!”- Corearon los asistentes todos, todos, sin distinción de clases, los adinerados de allí, los que de lejos se notaba que más o menos tenían por lo menos si no plata alguien que los invitara a Palacio y la gente con clase, como Rafa y yo, que puede que plata no tuviéramos pero habíamos nacido con estilo y por eso éramos los invitados de La Doña y su hija calenturienta, arrecha, gorda, insaciable pero impresionantemente respetable como su madre en sociedad.
-“¡Otra, otra, otra!”- Seguían coreando y aplaudiendo, todos animados por el calor del licor y de la energía que desbordó la pareja dispareja en el escenario; sin embargo, el cantante petit dueño de la grande voz se hacía desear, estaba dispuesto a dejar a la gente con necesidad de él regalándo una sonrisa detrás de la que escondía su soberbia y ellos, el público, la amaban, amaban su sonrisa y la recibían con placer. El cantante de la voz genial con su cuerpo abandonado como si cantar así se tratara de algo simple, sencillamente anunció que el show continuaría después de algunos puntos que debían cumplirse con rigor según el programa establecido para aquella gran noche.
Y mientras el programa de la noche, punto por punto, pasaba a ser un recuerdo que la gente comentaría, tal vez, hasta por una semana, yo, por mi parte, conocí a un par de hermanos.
Ella, para mi sorpresa, contaba catorce años, le calculaba diecisiete; él, su hermano, sí tenía diecisiete, los mismos que yo.
Creo que ya los había visto antes, sobre todo a él; su rostro no me era desconocido. Seguramente lo había visto en mis recorridos en la carreta, pero era de esas personas que uno ve y listo. Estoy seguro eso sí, que él nunca me había comprado nada y por supuesto no debía yo resultarle mínimamente conocido.
A decir verdad, me sentí fabulosamente con ellos. Hablamos mucho desde que se rompió el protocolo de la reunión y dejamos todos de comportarnos como si tuviéramos una varilla desde el culo hasta la cabeza. Una vez, la música y el trago se apoderaron de los invitados, ya sentí que estaba en una fiesta de seres humanos, con sus maricadas eso sí porque, como ya lo dije, cada persona tiene sus particularidades y más si son de la clase alta; su particularidad los pasea del pelo por las fronteras de los vastos reinos de la comedia, la farsa, el ridículo y hasta la tragedia.
Rafa se encontraba muy cotizado en el grupo de los adultos; yo hice mi gestión en el rango en el que clasificaba por edad, aunque me identificara con los grandes. Hace rato venía creyendo firmemente en el tema de la reencarnación y estaba convenciéndome de que tuve que haber vivido más de una vida y de que esta era la última, mi última vida. Pensaba, a mi corta edad, que ya había cumplido con todo el curso en la tierra desde épocas pasadas y después de este último examen se me otorgaría un par de espectaculares alas. Deseé no equivocarme en los años venideros para no echar a perder mi salvación. En la puerta del horno se quema el pan. Es que hay muchas cosas que no me resultaban novedosas, es decir, puede que cada día aprendiera algo, no me chocaba, no resultaba difícil para mí, era más bien como reacomodarme a algo a lo que me había desacostumbrado.
Nunca he sabido porqué pero yo era embobado con las pinturas de la galería de mi papá, los Van Gogh sobre todo –copias, claro, y las de alguno que otro artista local me sensibilizaban como si evocara épocas, instantes que había olvidado. Incluso a esa edad había leído algo de Kavafis, perseguía la música de otra época, lo clásico. Obviamente no tenía donde escucharla pero cada vez que visitamos algún lugar, me las arreglé para escuchar los acetatos archivados de algún vecino culto que compartía su gusto con las cuatro paredes de su recinto musical; entre otras cosas, siempre busqué la amistad en personas mayores que yo. Me fascinaba escucharlos hablar, que me confesaran sus historias, que me hablaran de todo aquello que yo no había vivido pero que aún así provocaba cierta nostalgia en mí. Siempre tuve la capacidad de crear y sostener cualquier tema de conversación.
En cambio, veía yo a todos estos peladitos, exceptuando a Sara y Jhon el par de hermanos, que no sabían de qué hablar; musitaban el lenguaje materno por obvias razones pero igual podrían ladrar y se entenderían, por eso digo que yo me ubiqué en el grupo por edad cronológica, porque por lo demás yo hubiera sido el más viejo de toda esa senectud impostada y lagartuda.
Resultaba admirable cómo Rafa dominaba los sentidos de todos esos viejos gordos cacheticolorados y los de sus esposas no menos gordas, de mejillas coloreadas a punta de rubor y del calor del vino, con amplias sonrisas de dientes interminables horriblemente incrustados como fósiles de mar en la playa rocosa, curtidos de cigarro y licor. Exceptuando a la elegante dama con sus dos dientes laterales superiores un poco fuera de su arco dental. Puede que lo máximo que leyera Rafa fuera la carta de un restaurante cuando decidía yo darnos un gusto especial de vez en cuando, pero tenía el don de ser un caballero innato y hasta un dandi si la ocasión lo requería; además, nadie como él hablando de sus viajes con sus peripecias, las que podía contar, claro, lo demás lo sabía él y algunas cosas yo.
Jhon era él y Sara ella, los hermanos. Desconozco lo que hizo que ellos se acercaran hasta la silla donde yo estaba sentado, para hablarme y sonsacarme de mi mundo pincelado y animado. Tal vez por nuestra madrina pues me di cuenta de que ella y su hija se movían como pez en el agua en medio de todos esos ilustres personajes y al estar allí, entonces, ya éramos importantes.
Otro punto que encontraba a mi favor debía ser mi condición de extranjero, a veces, es una ventaja, a veces no, sobre todo cuando te encuentras de pronto en medio de un movimiento xenófobo, pero no fue nunca mi caso.
Entonces le aposté a eso, a ser extranjero. Había notado que mi acento atraía mucho a ese par de niños y, hasta intentaban imitarlo, lo que me divertía pues en mi lejana Capellanía era un mero acento campesino. Obviamente les dije que era de muuuucho más allá al sur. También logré impresionarlos con mi capacidad en el manejo de todos los temas pues cuando desconocía algo yo me decía que ¡ni por el verraco!, y no daba cabida al molesto silencio donde asoma la ignorancia; por eso jamás tuve que ofrecer la espalda como aquel que recoge sus banderas y se aleja con el peso de la derrota que le inclina su cabeza hacia el piso. Poseo, desde siempre, la habilidad de generar los temas de conversación interrogando al interlocutor, con absoluta capacidad de intuición, análisis y concreción para conducir las ideas hasta el punto que yo quiera con tal de mantener oculto mi flanco débil, mi talón de Aquiles. Rafaelle me admiraba en este arte, no me lo dijo ciertamente pero lo intuyo, también comprendo que no me lo pudiera decir, si quería seguir conservando su superioridad conmigo no podía reconocerme que en muchas cosas yo fuera mejor que él.
Solo esperaba que Rafa la estuviera pasando bien y que no hablara más de lo necesario, sabía que no lo iba a hacer. Imaginé que alguien allá adentro, en el salón de juntas, habría interrogado sobre nosotros porque, a propósito, cuando nos presentaron, La Doña simplemente nos introdujo a sus amigos por nuestros nombres, pero nunca aclaró quienes éramos Rafaelle y yo. Lo otro, es que la Doña y su gorda hija eran tan respetables que nadie jamás se atrevería a preguntar nada más de lo que ellas quisieran que ellos supieran; nadie supo nunca, porqué una mujer acaudalada como ella decidió alojar en su casa a un par de extranjeros como Rafa y yo. Se nos prohibió mencionar el asunto. Simplemente éramos huéspedes de honor de La Doña sin mencionar si pagamos o no por el espacio que ocupábamos en la casa. También descubrí que no a todo el que llegaba de afuera La Doña abría las puertas de su casa. “Debe ser que tenemos estrella”- Pensé.
“Sara ha aceptado ser mi novia”.
__________________________________________________________________
Capítulo 15
Dejad que los niños vengan a mí
De no ser por Jhon y Sara la reunión de aquella noche hubiera sido una noche más, pero harta. Incluso si me hubiese tocado pasar la fiesta a punta de escuchar a los músicos hubiera caído de sueño en algún rincón de Palacio en algún momento cuando dejó de cantar la pareja dispareja. Antes de hablar con los hermanos, logré cruzar unas cuantas palabras con una señora que estaba allí y que quiso entrar a curiosear mi vida, pero yo le salí adelante y logré comprometerla con la compra de algunos artículos para su cocina. –“Pasaré más tarde”- me ofrecí aunque fuera mi día libre pero necesitaba concretar el negocio.
Rafa era tan especial conmigo que esa noche no me descuidó. En algún momento se disculpó en su reunión con los altos mandos civiles y eclesiásticos para ir al salón donde yo estaba con los hermanos. Al cabo de un rato, lucía cual Jesucristo rodeado de niños jetiabiertos escuchando sus hazañas alrededor del mundo; quinceañeros y quinceañeras contagiados por la efervescencia de la noche pero que al día siguiente actuaron como si nada hubiese ocurrido.
-“…y nos darán nuestro trato correspondiente de chatarreros o herreros. Eso sí, esos niñitos malcriados, esos varoncitos, están lejos de imaginar que Rafa logrará probar las tiernas carnes de sus noviecitas antes que cualquiera de ellos, todo por supuesto, antes de abandonar este lugar que espero sea pronto”
__________________________________________________________________
Capítulo 16
Casi medio siglo de historia
Esa mañana, después de preparar mis menjurjes y consentirme, como me lo permitía mi día libre, aprovechando que Rafa se levantaba mucho más tarde y no había poder humano ni sobre natural que le hiciera cambiar de opinión, salí a caminar.
Me encantaba caminar. Encontraba placentero recorrer los alrededores del pueblo que ya conocía de tanto recorrerlo en la carreta. En una de esos ires y venires encontré las herraduras de caballo con las que hice mi reloj de la suerte. Todo aquello que para los desprevenidos viajeros resultaba un encarte y desechaban en el camino para mí se convertía en material de trabajo y nuevas creaciones. Pero mi objetivo era más espiritual.
Llevé conmigo mi vasija de piedra negra y mis confesiones en el papel que no fui capaz de entregar al Padre. Siguiendo el instinto humano, esa creencia de buscar a Dios en lo alto, me dirigí hacia El Jardín de las Rocas que se encontraba a unos dos kilómetros al este. Ubiqué la roca más alta que pudiera yo trepar y allí preparé mi ceremonia de purificación.
En mi vasija coloqué unos trozos de palosanto, incienso y azufre. También metí algunos pedacitos de estos elementos por los dobleces de mi carta. Un poco de combustible, protección contra el viento y estuvo. Bajé de la roca antes de prender el fuego porque, de pronto, sentí una enorme necesidad de descalzarme y caminar un rato sobre el pasto. Así lo hice. Sentí una profunda conexión con la tierra como si yo hiciera realmente parte de ella y ella de mí; incluso llegué a sentirme tan seguro allí descalzo, como inmerso en ella tanto que me proporcionó el abrigo del abrazo de mi mamá. Me hinqué de rodillas y asumí la posición de adoración al sol, oré, pedí a Dios que me enviara toda su luz, que me hiciera un hombre de bien, le entregué a mi familia, a Rafa, a La Gorda, a la Doña y, por supuesto también, le entregué mis pecados. Ya estaba listo para trepar de nuevo la roca del sacrificio y justificar el sacrificio de Prometeo.
Después de toda esa terapia de limpieza espiritual, estaba dispueseto para verme al final de la tarde con Sara. Bueno, con Sara y su hermano Jhon. Es que no había otra forma, no estaba bien que una niña educada, de su edad, saliera a verse con su novio por ahí. Entre otras cosas porque tampoco era apropiado que una niña de su edad y abolengo, tuviera novio y menos si era un afilador de cuchillos reparador de ollas.
Por eso, desde la noche anterior quedó claro que a cada una de nuestras citas, acudiría en compañía de Jhon. Igual, no me incomodaba, de no ser así nuestros encuentros hubiesen sido de esos eternos aburridos paseos de enamorados, las infinitas caminatas sin rumbo hablando babosadas, jurando amor eterno, regalando cuanta estrella y avechucho hallan los enamorados en el camino, componiendo un rococó de halagos mutuos. Yo no disfrutaba eso. Tal vez por eso yo sentía, no que hubiera cumplido diecisiete años, sino mil diecisiete.
Acordamos un sitio neutral. No tan lejos para ellos ni tan retirado para mí. Sara y Jhon tendrían que alejarse un poco de su exclusivo barrio, el Barrio Alto. Digo alejarse aunque eso sólo implicaba caminar unas diez cuadras más fuera de su espacio habitual. Es que el hecho de que Jhon saliera con nosotros no significaba que mi relación con su hermana tuviera aceptación alguna por parte de sus padres y, para evitar que el comentario llegara a casa, también convinimos guardarlo celosamente en secreto para los amigos de ellos. Yo, sin amigos allí, no tenía que andar escondiéndome de nadie, así que el estrés no era mío. Eso es lo que aplicó Rafa durante toda su vida de aventuras, -“nada hay que temer”-, él hacía lo suyo y las viejas tendrían que arreglarse el cómo se comportaban en casa después de la revolcada.
Diría que la casa de La Doña era el apéndice entre lo uno y lo otro. El Barrio Alto y lo demás. Sara y Jhon vivían en la parte nueva que se extendía hacia el norte y perfilaba como “¡lo último!” en vividero para los ricos y poderosos de allí. Seguramente a la Doña no le interesó moverse para allá. Lo digo porque después de lo que vi en la fiesta en Palacio, perfectamente tendría lugar allí en ese sector; además, recursos no le faltaban para adquirir otra propiedad. Intuyo que si abandonaba su elegante casona, sería como comprar su propio lote en el cementerio. Esa casa significaba su vida. Lo sentí cuando nos hizo el recorrido aquella noche, la noche del parqués, cuando terminé jugando yo solo para distraerla mientras morboseaban Rafa y La Gorda.
Acudí con Sara y Jhon a una heladería. El clima ameritaba la existencia de sitios como este. La heladería, una de las cinco muy bien montadas con sus vitrinas, su buen ventilador aunque redunde con la exquisita brisa de la tarde y la noche, también contaba con sus buenas sillas de madera dispuestas para la clientela.
Obviamente, de entrada, mi propósito era impresionar. Sabía que debía esforzarme mucho, pues era un simple vendedor de ollas, sartenes y “maricaditas varias” elaboradas en hierro y cobre; algunas útiles, otras simplemente ornamentales. Y aunque mi trabajo, junto con el de Rafa, simplificó la vida a muchos, -“que Dios ampare a mi muchacha, emparentar con un tipo de esos”- sé que tuvieron que rogar muchas señoras distinguidas.
Por eso recurrí a mis ahorros y de entrada pedí tres súper helados, cremosos, uno para cada uno de nosotros. Dicen que el que golpea primero golpea dos veces. Así que estaba seguro de haber asestado mi primer gran golpe.
Es posible que se hayan manifestado esa noche en Palacio como un par de chicos sencillos como para conocer más de la vida de los forasteros que éramos Rafa y yo, pero como yo había visto y aprendido mucho de Rafa, logré desarmarlos como para ofrecerme su amistad y algo más que eso por parte de Sara, pero también pudo ser que como los demás colegiales, estuviesen contagiados del calor, la algarabía, “el despeluque y el ja,ja,ja” de la fiesta; por eso no iba a pelar el cobre. Yo sabía perfectamente que el dinero siempre será definitivo por mucha sencillez que se profese, por mucha amistad que se promulgue, no por nada el refrán “por la plata baila el mono” o ¿el perro? Igual todos bailan alrededor de ella, hay, incluso, los que han vendido jugosamente su alma a Don Sata porque el dinero es la vara con la que se mide tu éxito o tu fracaso, te da estatus o te lo quita.
Mientras más frías cucharadas de vainilla con salsa de mora más me enteraba de cómo funcionaban las cosas en el poblado que cuando llegamos se mostraba insignificante pero resultó ser toda una caja de Pandora. Presentí que mi vida allí no iba a ser en vano y ni siquiera fortuito mi arribo. Allí se definiría gran parte de mis próximos años.
De esa forma supe que las cinco únicas heladerías de mostrar, aunque llamadas y decoradas diferente unas de las otras, pertenecían a los herederos de un mismo dueño. Tal vez eso no tenga ninguna trascendencia, lo relevante de todo es que los dueños de ese pedazo de tierra polvorienta en el confín del mundo, hicieron un particular pacto para no afectar los intereses de ninguno.
El singular trato consistió y sigue siendo, en la especialización de los negocios por familia; es decir, no podía haber otra familia con un negocio de helados; el negocio de los supermercados era exclusividad de la familia de Sara y Jhon –había cuatro-; quizás el que más contó con suerte fue quien montó la panadería pues ya había cerca de ocho; claro, los negocios comenzaban a abundar a medida que la familia y la población crecía.
Al comienzo me pareció que este pacto no tenía ningún sentido lógico, no puede ser que yo tenga que ponerme de acuerdo con el vecino para definir mi propio futuro o el de mi familia. Para mí, cualquiera estaría en el pleno derecho de montar el negocio o empresa que le diera la gana, pero todo adquirió más lógica mientras más cucharadas de vainilla con mora entraban a mi boca.
El pueblo se aproximaba al medio centenario de su fundación.
Ideado por diez familias que hacían parte de los pobres ricos de otro lugar ubicado a unos noventa kilómetros cruzando la frontera por el oriente.
La fortuna de cada una de esas familias les daba lo necesario para sobrevivir con algunos privilegios allí, pero jamás podrían obtener parte del pastel que se repartía entre quienes gobiernan cualquier terruño con obreros a su servicio, los terruños más grandes se llaman ciudad. Estaba muy lejos de conocer alguna de las grandes ciudades de las que tanto había escuchado, pero imaginaba que allí debía funcionar igual. “A los de por aquí, como a todos mis paisanos pueblerinos de todas partes, nos han vendido la idea de que la ciudad debe ser el objetivo en la vida de cualquier ser humano”- fue mi reflexión entonces; algunos más optimistas creían en las ciudades del otro lado de la frontera. Se decía que allí las oportunidades de empleo eran muchas, que había una posibilidad manifiesta de hacerse rico, millonario, poderoso o por lo menos feliz. Quienes hacían esa publicidad para reclutar a los más ingenuos y ambiciosos eran los dueños del pastel, ávidos de obreros, mano de obra barata que, por lo general, va acompañada de un espíritu ingenuo y servil. Conozco mucha gente, algunos en persona otros hacen parte del patrimonio imaginario que se construye bajo la antigua tradición juglar que aún se conserva, que han caído presos bajo el encanto, el brillo que representa alcanzar la ciudad, cruzar la frontera para ganar la capacidad económica de la que no gozan, pero para perder la libertad y la tranquilidad de la que por ejemplo yo siempre gocé. Incluso muchos del imaginario que conocí que dizque recibieron títulos que los acreditaban mejores que nadie, según eso más prestantes, útiles e inteligentes más que gente como Rafa o como yo, sucumbieron a la tentación del otro lado de la frontera y regresaban a visitar a sus familias con el pecho inflado, hablando duro con nuevo acento y caminado chabacán, mejor dicho, cargados de dignidad y reclamando todo tipo de atenciones que su dinero de este lado podía comprar. A mí eso me tenía sin cuidado; jamás rendí pleitesía a nadie, yo con mi negocio de las ollas, sartenes, figuritas y relojes de la buena suerte no necesité agachar la cabeza ante nadie y a la vida no le pedí más de lo que necesité para vivir; además, uno debe ser lo suficientemente astuto como para saber dónde es conveniente ser extranjero, pues por sí sola, esa condición no es ninguna garantía. –“Dios es tan generoso y esta tierra tan grande que para todos hay bendiciones y el aire no se le niega a nadie, ni siquiera a todas esas putitas y putitos que cruzan la frontera de para allá y regresan de para acá para comprar respeto”-.
Era claro que los patronos fundadores manejaban muy bien ese concepto, el concepto del poder, del negocio; así como también los conceptos de necesidad, pobreza, ambición, la filosofía del espíritu y de la economía. Era claro también que esos mismos fundadores estaban ávidos de riqueza y de poder, era tácito que los iniciadores de ese terruño poseían en sus genes la inteligencia, la ambición, y todo lo que se necesita para ser la cabeza de un gran león.
Haciendo de su fortuna un solo fondo común decidieron cruzar la frontera de allá para acá adquiriendo una enorme extensión de tierra que fuera una hacienda. Fue el negocio de la vida, lo mejor que le pudo suceder al antiguo dueño de esos terrenos, que hubiera un comprador que le pagara, regateado, un dinero por esa extensión árida que no le representaba más que un impuesto anual ante el fisco, solamente por ostentar como suyo un enorme predio aparentemente improductivo. El vendedor se fue feliz con su dinero, seguramente a pagar alguna promesa a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, abogada de las causas difíciles y desesperadas; detrás de él, llegaron diez familias con todo un diseño muy bien elaborado, muy bien asesorado por los hijos de los Steenbock, unos duros en materia de construcción, acompañado de todo un proyecto de pequeña ciudad con armadura de pueblo con lo que dieron inicio a lo que era entonces ese lugar. Así que entendí algo de manera tan clara que seguí aplicando toda mi vida.
Lo primero que debe hacer alguien para salir adelante es apretar, obligar, crear la necesidad de uno o de lo que uno ofrece, secar al otro. Rafa y yo, éramos exitosos en eso y de manera innata. Para qué irnos a las grandes concentraciones humanas donde todo está a la mano. Nos alimentábamos de los que aún se arraigaban a sus orígenes, a su tierra aunque quizás eso en el fondo les signifcara el temor de, el miedo a, pero es que a veces la dignidad también se vale de ello para existir como auténtico ser humano libre, libre de complejos, preceptos y sobretodo exento del pecado original que no es otra cosa que dinero. Es lo que yo pensaba. La necesidad la construimos a punta de lengua, de verbo como con mis relojes de la buena suerte o atribuyendo propiedades curativas a las pailas de cobre; Rafa por su parte hizo lo que estuvo a su alcance y sobre todo al alcance de algo más de quince centímetros que suponía yo debía tener entre los pantalones.
La idea fue brillante desde el principio. Traer gente del otro lado de la frontera. Ahí no más se da uno cuenta que no todo está muy bien del otro lado, cuando hay gente que acepta ir desde el otro. El eterno dilema de las migraciones.
La oferta laboral consistía en la construcción de un complejo de viviendas donde, claramente, unas casas estaban concebidas con todas las de la ley, amplios espacios, cedros y pinos en puertas y muebles, hermosos tejados con composición original de sus inventores los romanos y por supuesto, gran espacio verde alrededor de cada casa como para las actividades de esparcimiento familiar, entre otros lujos.
La gran mayoría del complejo estaba compuesto por viviendas mucho más sencillas, que cumplían la escasa función de protección contra los comunes fenómenos atmosféricos y ofrecer un, relativamente digno, espacio para dormir y comer a sus habitantes para la larga estadía a la que obligaba, lejos de sus orígenes, la construcción del complejo de moradas de la hacienda.
Veinte elegantes casas y cincuenta modestas cajitas para vivir, con sus caminos para intercomunicar las cuadras, instalación de sistema eléctrico, un sistema de acueducto adecuado para empezar y demás necesidades, requerirían más que unos días.
Fue la estrategia para generar la idea de un nuevo hogar en todos aquellos obreros que llevaron de allá, con familias y todo; evidentemente la envergadura del proyecto les obligaba a trastearse allí para vivir en su nuevo lugar de trabajo.
El proyecto entonces, traía plenamente establecido el montaje de una panadería, un café, un restaurante –todos con su zona exclusiva donde el servicio se prestaría a un mayor costo, porque era necesario dejar claro que la clase obrera se mantendría al margen de la clase “pudiente”-; una sastrería, un supermercado y por supuesto, una droguería. Claro, todos negocios con su empleado llevado de afuera, que por lo general sería la esposa, el hijo mayor, el sobrino o cualquier miembro de la familia del obrero que llegaba contratado, ¡claro!, si se trataba de traer a toda la recua, tocaba ponerles algún oficio que representara, por supuesto, recuperación de la inversión.
Con lo que esas familias no contaban, porque su mente estaba estructurada para generar dinero quitándoselo a la gente del común con la excusa de un servicio prestado a través de la venta de productos, es que a todos esos obreros, a sus mujeres y a sus hijos les crecería, naturalmente, cabello que debía ser arreglado con alguna regularidad. Incluso, por mucho dinero que se tuviese, por lo menos los pelos delatan que hasta el más poderoso tiene algo de humano. Fue por ello que los Caetano, numerosa familia que esperé conocer, logró hacer su fortuna, a punta de motilar cabezas de sus compatriotas en tierra ajena y doblando el precio para los patrones con la excusa también de prestar un servicio pero con halagos y atenciones que justificaran el incremento de valor. Poco a poco, la construcción se fue convirtiendo en la necesidad de estas gentes por permanecer allí conservando un modus vivendi –otra frase de la Doña-, que bien o mal era mucho mejor que el que tenían al otro lado de la frontera.
“¡Genial!” Una inversión que desde el primer día comenzó a rentar. Pues a todos aquellos del otro lado, los trastearon para ganarse una platica, que luego era recaudada por el restaurante, la panadería y demás negocios que los mismos patronos fundadores montaron para hacer un negocio redondo.
El poder, por supuesto, quedó repartido entre las familias matrices desde alcalde hasta el más humilde de los miembros de gobierno.
Así fue como se inició aquel vividero y así se mantuvo hasta donde sé, fiel al pacto de sus creadores con respecto a aquello de no pisarse las mangueras en cuanto a los negocios de familia. Apretando, secando y oprimiendo ha permanecido firme y prácticamente autónomo.
Después del helado y un beso clandestino a Sara del cual sólo fue testigo la espalda de Jhon, porque tenía que cuidar que nadie nos viera, esperé volverlos a ver pronto para que me siguieran adelantando en mi clase de historia.
“Sara posee cierto encanto que no puedo descifrar”.
__________________________________________________________________
Capítulo 17
Cine porno en casa
Lunes.
Rafa y yo nos levantamos antes que el sol para ir dos pueblos más adelante con el fin de conseguir algunas cosas que ya escaseaban en nuestro inventario. El resto, las cosas más difíciles siempre se encargaban con el servicio de mensajería que resultaba bastante precario.
Cuando regresamos a la casa, ya entrada la noche, en lo único que pensamos fue en tomar una deliciosa ducha que nos relajó y quitó de encima el peso de sudor y polvo.
Rafa se duchó primero, lo que me dio tiempo de desarrollar una táctica para que se sintiera bien. Sólo lo hice porque me sientía muy agradecido y porque él, como yo, también tenía que aprender.
A veces no soportaba su simpleza. Entonces, dejé sobre la cama -como algo accidental-, un frasco de loción, la misma que utilizamos para la fiesta en Palacio. Estuve pensando que no estaba bien guardar las cosas solamente para ocasiones especiales, que cada día de la vida de uno debería ser una ocasión especial y que Rafa era un amigo especial, entonces quería mostrarme siempre bien y quería que él también estuviera y se sintiera siempre bien; además, así todo el mundo siempre tendría que ver hasta con un estornudo de alguno de nosotros dos.
Para acompañar la bebida que nos prepararon para la cena, el infaltable chocolate con nuez moscada, clavos y canela, aportamos las espectaculares arepas de choclo que compramos en el camino. ¡Eran tan gigantes como un plato!
Al terminar, me ofrecí para arreglar los trastes de la cocina pero no pude hacerlo, La Doña decía que de eso se encargaba el personal de servicio que, como siempre, rara vez asomaba la nariz por la zona social.
Ella, La Doña, se ubicó frente a su televisor no sin antes preparar su terreno con bolas de hilo, agujas y lentes para dedicarse a hacer sus encajes, con los que le daba el toque especial a los vestidos de finas telas que les llevaban de afuera.
No escuchaba yo a Rafa ni a La Gorda. Asumí que estarían afuera, en el recibo, conversando mientras él componía la carreta.
-“Cuando regrese a mi casa, allá en Capellanía, espero haber ahorrado mucho dinero para hacerle a mamá una cocina como la de esta casa”-.
Me dirigí al cuarto y vi a Rafa, efectivamente, afuera conversando con La Gorda. Ni me tomé la molestia de saludar ni despedirme, solamente deseaba dormir y ya. Lo siento mucho si pasé por maleducado. La Doña mantenía encendida la luz frente a mi cuarto en su sala de televisión mientras bordaba Esa luz se colaba en mi dormitorio pero no representaba ninguna molestia para mí, lo que en términos de prospectiva me decía que no sería un viejo cascarrabias.
Soñé con Zulay, no con Sara, debió ser la culpa que se manifiesta por sí sola cuando uno sabe que no está obrando correctamente. Son más largos los dedos acusadores de uno mismo y más delatores porque señalan desde adentro, rompen la piel y se manifiestan por los ojos, colorean nuestras mejillas, y hasta juegan con nuestras cuerdas vocales como si fueran cuerdas de guitarra destemplada, manifestándonos culpables por el incontrolable vibrato de quien conoce su falta pero intenta negarla. Aunque a menudo la pensaba hace mucho rato no soñaba con ella, con Zulay, sin embargo, y esto ya es grosero, era grosero decir que a menudo pensaba en ella, “a menudo” es una expresión evasiva, inexacta cuando debería ser siempre o nunca, eso es más honesto tratándose de la persona que uno ama y a quien le hice una promesa.
Nada tan grosero como dedicar palabras que quieren decir muchas cosas, “menudo” puede ser las vísceras de un animal, puede ser algo de poca importancia, “menudo” puede ser pequeño y “menudo” puede ser una forma de cargar el dinero en el bolsillo.
Seguramente había soñado con Zulay porque, contrario a mí, ella siempre me pensaba todos los días, elevaba oraciones por mí y creía firmemente en mi promesa de volver para casarme con ella, como quien cree firmemente en lo que dice cuando a conciencia pronuncia el Credo. Tal vez se metió en mi sueño para reclamarme.
De pronto, una gorda presencia interrumpió mi sueño. En mi cuarto. A esa hora de la noche.
Definitivamente era una calenturienta y nos iba a provocar un serio problema con La Doña. No quería tener que salir corriendo de la casa, no en la mitad de la noche y, menos aún, después de semejante introducción en la sociedad como ya lo hizo con nosotros. Ellos, Rafa y La Gorda asquerosa juraban que yo estaba dormido y lo seguí fingiendo a ver hasta dónde eran capaces de llegar. Lo único que me preocupaba era la luz encendida allá afuera en el cuarto de televisión.
Como si se tratara de un movimiento involuntario propio del que duerme profundo, me acomodé de manera tal que pudiera ver mejor lo que sucedería y aún hoy puedo recordarlo patente. Rafa se sienta en el sofá, el mismo que acomodé junto a la cama. La Gorda en pie frente a él. Están tomados de las manos. Simplemente se miran. Sin ningún tipo de preámbulo, sin un pequeño rodeo, sin el más mínimo recato, La Gorda insaciable cae de rodillas frente a Rafa, entrelaza sus brazos por debajo de las piernas de él, ese cuadro ya lo había imaginado antes, ese día lo veía, como un dejá vu, y como desesperada estrella su cara contra el bulto de Rafa. Yo estoy mirando todo desde mi guarida. Debajo de las sábanas acomodé muy sigilosamente la tela, para hacer un canal que me permitiera ver. En un descuido, mientras trato de perfeccionar mi búnker, la desquiciada libera al tremendo animal que yacía hasta entonces incógnito para mí en medio de las piernas de Rafa. Parece que va a devorarlo. Por momentos logra desaparecer a la bestia dentro de su garganta, no sé cómo lo hace, mejor dicho no pensé que se pudiera hacer jamás, ni siquiera lo hubiera imaginado. ¡Definitivamente medía más de quince centímetros! No puedo negar que alcancé a excitarme, lo que pasa es que tenía susto, sabía que La Doña no era tan estúpida para pensar que allí dentro nada pasaba”. Pero, “¿por qué no hace algo?” Pensaba en mi escondite. Rafa la tomó en sus brazos para llevarla hasta la cama. Rafa era fuerte y podía con todo ese tonel en sus robustos brazos, como los que algún día soñaba tener. No sé qué pensaba ese par, pero parecía como si yo no existiera. Era como si yo hubiera muerto hace tiempo y me estuviera negando a la realidad de estarlo. La Gorda ya con sus senos expuestos, su vestido fungía como cinturón pues hasta podía ver las enormes nalgas blancas por donde se perdía la cabeza de mi amigo. Ella con sus manos apoyadas sobre la cama y Rafa perdido detrás de ella. Si extendía la mirada un poco más allá, el orden de las imágenes era así; los cachetes de La Gorda, el culo de La Gorda, se supone que detrás estaba Rafa y más allá, al otro lado de la ventana, el moño de La Doña que por su temblorcito imagino que tejía. No quería ni pensar la hora que a esa noble mujer se le antojara levantarse de su silla y se encontrara con el grotesco espectáculo de las nalgotas de su hija tragándose a un ser humano.
Ahora La Gorda se creía juguetona, una inocente chicuela jugando a hacerse respetar. ¡Se esconde bajo las sábanas! Querían convencerme que era yo un alma en pena aferrada a la vida y a los placeres terrenales. Rafa siguiéndole el juego, fue a mi guarida a buscarla. Yo opté por quedarme como congelado. Decidí convertirme en una estatua, no mover un dedo, aunque ya me estaba poniendo más caliente y eso era una sensación que nunca había tenido, pero imaginé que eso debía ser ponerse uno arrecho. Dentro de mi búnker podía abrir los ojos sin ningún temor a ser descubierto. La luz del cuartito de televisión me ayudaba a ver mejor el panorama dentro. Jamás había visto a Rafa así. Debo reconocer que La Gorda tenía buen gusto.
Ver a Rafa desnudo fue como estar viendo a un toro. Era fuerte, olía a hombre rudo mezclado con mi loción de ocasiones especiales. La luz, la perspectiva, la situación, hicieron que Rafa luciera como toda una máquina sexual. Su miembro es…, era, cómo lo dijera; debo reconocer que su miembro era bonito y pensé que debía tener buen sabor cuando La Gorda no hacía más que agarrarse de allí desesperada.
Como sentí que ese par necesitaba un poco más de espacio, decidí terminar mi juego de hacerme el dormido, igual tampoco me lo iban a creer tanto, entonces, le dije a Rafa, al oído, que me pasaría al sofá para su tranquilidad. Aunque debí enojarme no pude hacerlo, no me nacía, Rafa era mi amigo, lo conozco, lo conocía, su debilidad y si sentía que conmigo en el cuarto La Doña pensaría que no estaba pasando nada porque yo me había convertido en su parapeto, estaba bien.
No me podía enojar con él porque entre otras cosas, me gustaba lo que veía.
Al levantarme de la cama, apoyado por la pared del cuarto, quedé justo en frente de la mirada de La Doña quien sin dejar de tejer me miraba por encima de sus lentes finos bañados en oro. Mantenía su cabeza inclinada hacia las agujas, sus cejas esforzaban su mirada hacia arriba, hacia mí. Mi perspectiva era diferente entonces, antes sólo podía ver su moño, ahora le veía todo su rostro, me hizo una mueca de sonrisa y una pequeña reverencia con la cabeza sin dejar de mirarme, siempre por encima del dorado marco de sus lentes. No cesó en su labor.
Pasé por encima de los cuerpos de Rafa y de La Gorda, eso sí con mucha cautela de no ir a pisarlos. Del armario saqué una sábana y me enrollé sobre el sofá. Ignoraba lo que estaría pensando La Doña. Lo único era que no quería estar lamentando los errores ajenos.
Al cabo de un rato, cuando ya lograba conciliar de nuevo mi sueño, La Gorda se vistió y abandonó el cuarto. No mucho después la luz de la salita se apagó.
Rafa se levantó, se puso cualquier pantalón, acomodó la cama y se acostó. Yo ocupé mi rincón de siempre, como otras veces, detrás de Rafa, detrás de su gran espalda de la que más que nunca escapaba un excitante aroma masculino…
“…a loción y sexo”.
__________________________________________________________________
Capítulo 18
La masturbación
Prefiero hablar de las noches más que de los días.
Mientras que el sol estuviera arriba no sucedía nada diferente a recorrer las calles en busca de clientes para deshacernos de nuestra mercancía, llenar nuestra barriga y mi secreta caja de ahorros.
Un día me propuse enviar una plata a mi mamá, por supuesto, camuflada dentro de un avión de metal que había elaborado para papá.
Contrario a lo que imaginé ese día, La Doña actuó más especial que nunca. Pensé que la invitación a la cena con las personalidades más caricaturescas del pueblo sería la máxima atención que la bondad de esta mujer podría proporcionarnos. Pero que se nos tuviera la mesa, al final del día, después de que Rafa se ha difrutado a su hija la noche anterior casi en sus narices, esa sí que fue una atención.
Además, La Doña, antes de sentarse en su silla para compartir con nosotros los alimentos de la noche, tuvo un gesto amable que tampoco había tenido jamás. Posó una de sus manos sobre mi hombro derecho; la sentí cálida, confortable pero con carácter, fue como si ella y yo estuviéramos en las mismas condiciones. No había porqué, finalmente ella era La Doña y yo…, yo el acompañante de Rafa, el vende latas por así decirlo.
Cumplir diecisiete años me mostró, de repente, la vida de otra manera. Fue como si a toda velocidad me hubiese dado contra el piso en caída libre desde el espacio exterior. De pronto, las cosas simples de la vida habían dejado de serlo, la importancia de la vida entonces radicaba en otras cosas. En el sexo por ejemplo.
Y aunque aún era un chico virgen, podía sentarme a conversar con los más experimentados acerca del tema. Conocía ya el sexo, lo había visto asomar por los ojos, sabía cómo sonaba, y ahora lo había contemplado, sabía cómo se mueve, como se hacía, le vi sus gestos y percibí su olor. Y eso que, hasta entonces, en lo único osado que pensaba en mi vida, era en regresar a Capellanía para robarle un beso a Zulay.
Recuerdo que alguna vez pensé que con estar enamorado de Zulay y ella de mí, con eso bastaba y, entonces, las células saltarían por el aire, las mías hacia ella y engendraríamos un hijo. –“¡Qué estúpido soy! Si sigo pensando así, jamás llegaré a ser como Rafa. ¡Un semental!”- Pensé cuando caí en cuenta de la idiotez de mi mito-.
Pero a pesar de todo fui afortunado. Estaba con el mejor maestro. Eso jamás lo hubiese aprehendido yo en la escuela. Además de las operaciones matemáticas, teoría de ciencias y todas esas cosas martilladas que manejaban mis profesores, jamás hubieran logrado explicarme el sentido de la vida, ni me podrían preparar para ser adulto, como lo estaba haciendo Rafa. Ahora sabía cómo se le hace el amor a una mujer.
Y pensaba cosas como que no entendía por qué los papás se gastaban la vida haciéndole creer a uno que el trasero y los genitales eran sinónimo de suciedad, cuando yo veía que a Rafa parecía gustarle demasiado el sabor del culo de La Gorda grasienta; y ella, encontraba irresistible el pene erecto de mi amigo, con bolas y todo.
Y sentí la necesidad de buscar mis clases prácticas. De la vida ya conocía lo suficiente, al menos lo que un chico como yo debería saber normalmente. Sentí lástima por todos aquellos que aún estaban en casa dejándose llenar la cabeza de sus padres y del catecismo, alimentando su curiosidad con magazines entre amigos, debajo de las escaleras o en los patios traseros de las casas. En cambio yo, gracias a Rafa, ya estaba listo para la vida.
Esa noche Rafa se acostó primero. Yo me demoré en la ducha un poco más que de costumbre.
La verdad, me quedé un rato contemplando mi cuerpo. Había estado siendo duro conmigo mismo. Esa noche que lo observé bien no lo vi tan cuerpo de muñeca. ¡No! Tenía el cuerpo que un adolescente machito debía tener. Me sentí contento con mi cuerpo. Me gustó. Me gustó tanto que comencé a acariciarme. No pensaba en nadie en especial, no en Zulay, no en Sara. Lo primero fue traer los recuerdos de la noche anterior entre Rafa y La Gorda. La recordé a ella encarnizada con lo suyo entre sus manos y su boca. Eso me puso duro. Traje a mi mente todas las imágenes que pude guardar de anoche y me inventé otras nuevas. Por ejemplo, pensé que si La Doña no hubiera estado allí, en casa, Rafa había podido abrir la ventana del cuarto de nosotros, asomar a la gorda por allí y quedarse con su culo dentro del cuarto para ponerla a ladrar.
Eso era bueno, porque uno debe ser propositivo. Mi maestro me enseñaba unas cosas y yo, tan creativo, las transformaba.
Me miraba frente al espejo, mientras me estimulaba, deseaba ver en ese espejo el cuerpo de Rafa como si fuera el mío. -“A partir de mañana haré más ejercicio, comeré más, me propongo ser definitivamente como Rafa”. Me prometí.
Me encargué de limpiar cualquier evidencia y me fui a dormir.
__________________________________________________________________
Capítulo 19
Sobre las descripciones
Sara y yo sumábamos ya algunas semanas de noviazgo y eso me animaba a seguir en el pueblo. Mis expectativas de vida no podían ser siempre las de Rafa. En el fondo, siempre me había sentido como esos militares cuyas vidas dependen de las decisiones de altos mandos y lo único a lo que tienen derecho es, a decir, “como ordene mi Coronel”, en el caso que la orden venga de un Coronel, ¡claro está!; pero en fin, siempre vendría, obviamente, de alguien de rango superior a quien debe contestársele anteponiendo el muy romántico, posesivo y poco masculino artículo “mi”.
Claro, yo no era militar y sabía que no lo sería nunca. Admiré y admiro realmente el trabajo de ellos, pero se necesitan muchos pantalones o estar mal de la cabeza para querer, de alguna forma legal, perder la libertad y la autonomía. Yo solamente decía, “¡listo, pa´ las que sea!”, arreglaba mis corotos y, como perrito de indigente, me acomodaba en la carreta hasta encontrar un nuevo lugar a donde llegar a vender nuestras chucherías.
Sara hacía que, por lo menos por otras semanas más, justificara mi existencia en el lugar y, a decir verdad, mi autoestima había empezado a crecer, me sentía… no sé… diferente, lleno de energía y con muchas ganas de hacer muchas cosas.
Después de mi trabajo con Rafa, me divertí mucho con ella, con Sara; con Sara y su hermano, porque por supuesto nuestro noviazgo aún hacía parte de la inteligencia secreta. Ellos dos son como la combinación de agua y bocadillo de guayaba. Sara era el bocadillo, por supuesto, ella era muy tierna conmigo, romántica; sólo puedo decir esto y que era una chica a la que sus rasgos delataban inmediatamente la foránea ascendencia, característica que la hacía muy bella realmente. No quise entrar a detallarla como lo hace Flaubert con su Emma Bovary u Oscar Wilde con el chico del retrato y la atmósfera alrededor, ¡no!, me da miedo describir lo que amo o posiblemente amaría, porque temo hallar el defecto y a veces los defectos pesan más que las cualidades. Creo que la belleza está compuesta de pequeñas imperfecciones que se cuelan tímidas y sabias entre hermosos elementos que conjugan armoniosos en un todo; sería un acto violento poner al desnudo cada uno de esos componentes, por el irracional y morboso afán del ser humano por quererlo descubrir todo. A La Gorda y a la Doña las describí desde el comienzo sin vacilación ni temor, porque sé que no podía haber el más mínimo interés por parte mía hacia ninguna de aquellas dos mujeres y, a medida que los días pasaban, menos hallaba una razón para que significaran más que un estorbo en mi vida. Se habían convertido en un misterio, especialmente La Doña, el misterio que me propuse descifrar y los misterios resueltos carecen de importancia.
A Rafa tampoco lo he descrito realmente, digo en detalle, he hablado de él a grandes rasgos y he enfatizado en su comportamiento, en sus actitudes; era para mí el ejemplo a seguir y siempre fui muy observador; fijarme en lo importante de su proceder como lo hice desde que lo conocí, porque además de aprender del maestro, lo tenía que superar aunque suene a frase de cajón.
Sara me confesó que, aunque a sus catorce años no era yo su primer novio, a veces sentía como si realmente fuese yo su primer amor. Esa es la parte de la relación que como cuando uno come mucho bocadillo necesita el vaso de agua. A mí eso de la intensidad en el noviazgo no me gustaba mucho, me asustaba. Cuando sentía que la cosa empezaba a generarme compromiso buscaba la estrategia para enfriar un poco la situación sin que llegara a perderse el encanto. Afortunadamente, mi vaso de agua siempre estaba a la mano; Jhon siempre ahí con nosotros haciendo, además de su función de cuidapalos –corrupto por cómplice, la de catalizador; él era la chispa de cada uno de nuestros encuentros. Era muy ocurrente, para cada situación tenía su comentario que me sacaba de la realidad haciendo del chiste su herramienta para sustraerme del contexto y volver, pero con el espíritu más ligero, liberado, casi exorcizado. Se puede decir que Jhon y yo, éramos cuñados hace algunas semanas pero lo percibía como mi mejor amigo de toda la vida. Incluso, con él descubrí el exquisito placer de la burla. En medio de nuestras vagas caminatas por el pueblo, nos comportamos, él y yo, como un par de viejas chismosas. No quedó títere con cabeza; ninguno de los desprevenidos vecinos se pudo salvar aquel día de la ponzoña que desconocía guardaba en mi lengua y Jhon en la suya. Desconozco hoy lo que hubo con nuestros espíritus, pero como si estuviesen poseídos encontrábamos en todo el mundo lo que necesitábamos para reírnos; de los caminados, los peinados, los calvos, las pintas, en fin, como si nos hubiéramos puesto bajo el efecto de cierto alucinógeno trabajamos nuestras abdominales a punta del éxtasis de la burla y la carcajada. Pero mientras nosotros ganábamos juventud y abdominales a costillas de los pobres cristianos a los que despellejamos, Sara, mi Sarita, invocaba canas tratando de evitar que nuestras víctimas notaran que nos reíamos de ellos y fue el primer día que empezó con una serie de “bajones” de azúcar que nunca se le quitaron y que interpreté como una excusa buscando ser la consentida.
En ocasiones sentí hacia Jhon una afinidad muy grande que poco a poco fui corroborando porque cuando Sara se volvía intensa él, como un mago, sacaba un apunte de gran genialidad para distraer la situación. Intuí ahí mismo que él también era poco amigo de las novias exigentes y eso era bueno, porque un hombre de verdad no debe permitir que eso suceda; si esto llegare a pasar, si uno como hombre permite que la mujer gane terreno controlando la vida y los sentimientos es hombre perdido. Una mujer enamorada es como una avalancha en la madrugada, no da tiempo de reaccionar una vez desatada. Y su actitud, la de Jhon, me proporcionaba seguridad; vi que él era capaz de separar la familiaridad con su hermana de lo que tiene que ver con el género. El hecho de que fuera su hermana no le cohibía para salir a mi rescate en medio de las fugas de pasión de la chica; claro, él lo hacía una vez que notaba mi sutil reacción para sortear la situación. Esto no tiene que ver con amor o desamor, ella me gustaba y creí que podía llegar a sentir algo más fuerte hacia ella, por lo menos mientras Rafa decidía cuánto tiempo más permaneceríamos en ese polvoriento lugar.
“Estoy empezando a aplicar la técnica de Rafa que consiste en tenerlo todo bajo control y a las mujeres con mayor razón”.
__________________________________________________________________
Capítulo 20
El Diablo es puerco
A nuestro encuentro, ese día, sólo llegó Jhon.
Con cierta pena, como si se tratase de una catastrófica noticia, me entregó un sobre sellado especialmente diseñado para mí. Sara se excusaba. Amaneció con uno de sus “bajones”, pero esta vez se trataba de una fuerte gripa y su mamá le prohibió siquiera asomarse a la ventana.
“¡Ojalá mejore pronto! En esos casos mi mamá me prepara un agua de panela bien caliente y le exprime unos dos limones. La idea es que me lo tengo que tomar así mismo de caliente, sople y para dentro, sople y para dentro, metido dentro de mi cobija de lana y ¡nada que deba haber una ventana abierta! Muy bien puesto el cerrojo y la cortina del tamaño de la ventana asegurándose de contener o de desviar el poco viento que se cuela por algunas esquinas”. Le recomendé.
Jhon y yo encontramos esa oportunidad como un espacio para hablar de otras cosas; asuntos de hombres. Podíamos usar palabras de mayor calibre prohibidas en nuestros paseos cotidianos de plan enamorados y cuñado cuidapalos cómplice. Recorrimos las calles acariciados por la brisa del final de la tarde. Tuve una sensación de liviandad en mi cuerpo, como si la carreta, Rafa, La Gorda y Sara no existieran para mí, de hecho, el único momento en que nos referimos a Sara fue cuando su hermano se burlaba de los métodos medicinales de su madre para curarla del resfriado. Según él, su hermana pasaba el día entero tomando bebida de panela muy caliente, cargada con jugo de limón y tres veces al día su madre le dosificaba un preparado de miel de abejas, mantequilla y limón, todo caliente, con tal de alejar del cuerpo de su hija el mal de la gripa como si de un espíritu inmundo se tratara. Ya íbamos encontrando cosas en común al tiempo que notaba que el mundo de Jhon era completamente diferente al de todos nosotros, incluso más especial que el mío, siendo que yo pensaba que el hecho de haber recorrido medio mundo montado en la carreta de Rafa y la condición de extranjero me daba altura de estrella. Pero el mundo de Jhon, entonces, sí que era especial. Si fuese yo un pintor, pintaría su mundo de color fucsia, pero como detesto los límites, no los conozco, no me limitaré a pintar el mundo de él de un solo color. Lo pintaría con baldes de pintura de todos los colores arrojados sobre un enorme lienzo; así veía su mundo, cargado de felicidad, de chispa, donde la palabra “No” no tenía cabida más que para decir “no puedo parar de reír”, o “¿por qué no…?” cuando proponía una fechoría.
“Jhon, eres mi vaso de agua”.
__________________________________________________________________
Capítulo 21
Mi primera vez…
Rafa y yo quedamos frente a frente en la cama. Él dormía. Debo aceptar que era realmente bello. Lo vi con ojos de pintor, lo podía ver con ojos de quien observa una obra o una escultura, no sé, no era yo ni lo uno ni lo otro… pero ¿quién lo es? No todo el que pinta es un artista y no todo el que observa es un crítico. Sólo digo lo que me parecía. La naciente y espesa vegetación de su rostro le lucía muy bien. Pasé el dorso de mi mano sobre su barba. Esperaba que no despertara. Reaccionó igual que yo cuando me fingí dormido, giró su cuerpo. Ahora dormía boca arriba. Con la ausencia absoluta de sueño y con inmenso deseo de seguir observando la obra de arte, me apoyé en mi codo derecho, para mantener levantado mi torso y poder verlo mejor. Con la ausencia de razón me dejé caer de labios sobre los de él, con la ausencia de voluntad los besé.
Rafa, con toda la razón, me estrelló contra la pared de mi rincón. Me asusté mucho, no supe qué hacer. Lo único que se me ocurrió, fue simular que el golpe contra la pared me había despertado y pregunté qué había pasado. -“Hágase el marica”- me respondió. Rafa jamás me había dicho nada parecido y aunque me dolió yo tenía que mantenerme firme, mantener mi juego y respondí como hacen los varones,
-“¿cuál marica, respete, está borracho o qué huevón?”-
¡En la vida había enfrentado a semejante camaján!, se me crispó el culo de lo asustado que estaba pero al parecer lo hice tan bien que, con un adorable gesto de culpa, me preguntó si realmente no me había dado cuenta de lo que había pasado. El cachorro de león había crecido y obviamente tenía que hacer el último apretón sobre mi presa así que lo negué todo obligándolo a poner cara de mero macho confundido y rematé culpándolo de interrumpir mi sueño con Zulay.
El asunto quedó ahí pero yo ya estaba cabreado. Fue como si se me hubiera metido el diablo. Más bien yo creo que el diablo se me metió la noche cuando vi a Rafa comiéndose a La Gorda. Ahí entendí por qué el cura enfatiza en la prohibición de ver imágenes obscenas y ¡tremendo thriller pornográfico que había tenido que pillar! “Pero qué se va hacer. Una vez el diablo adentro, ¡que se arme la chupamelculo!”. Y con eso crucifiqué otra vez a Cristo! -“¡Ah! ¡Qué hijueputas! así hablamos los varones, así lo hace Rafa y así lo hace Jhon”.- Me justifiqué conmigo mismo para no caer en los arrepentimientos.
Ignoro cuánto tiempo pasó. Después de la ofensa logré quedarme dormido un buen rato. Pero el subconsciente había quedado arrecho, extrañamente para mí, arrecho. Desperté y vi cómo la sábana de Rafa, que ya dormía otra vez, se hundía en medio de sus piernas tiradas de cualquier forma sobre la cama. Vi también cómo el peso de la sábana caía dibujando un espectacular relieve de cordillera naciente en su entrepierna extendiéndose interminable hacia el occidente de sus caderas, donde la sábana volvía a descender y a carecer de importancia. Alcancé a repetir tres padres nuestros, unas aves marías, hice promesas y penitencias, pero una vez más ausente de razón y abandonándome al fuego castigador del que tanto había hablado el Padre tragué la exuberante geografía que la sábana, como víbora del génesis, me ofrecía.
Y me pegué yo de ahí como La Gorda aquella. Antes de que Rafa pudiera reaccionar, me tragaba yo buena parte de su humanidad. Por supuesto despertó sobresaltado, me agarró del cabello, de un solo jalón me sentó y me encaró sin soltarme, me miraba fijamente tal vez buscando alguna palabra para comenzar. Lo veía yo buscando cómo herirme mientras sus pupilas decidían en cual de mis ojos enterrar su cólera; su boca, su carnosa boca, se debatía entre abrir y cerrarse sin encontrar ponerse de acuerdo con el cerebro hasta que, por fin, tal vez como yo, con total ausencia de todo descargó sobre mí más de lo que a la más sifilítica de las prostitutas le hayan dicho después del contagio. Toda la suciedad de sus calificativos me los escupía con ira, con las venas brotadas en su cuello y en sus brazos por lo fuerte que me tenía agarrado y porque todo debía decirse en voz baja para que nadie se enterara, nadie debía escucharnos, no estaban permitidos los escándalos.
Pero se equivocó. Lo amé en su furia, me excitó, encontré placentero, romántico el contraste de la vulgaridad de sus palabras con sus deseos de gritar y no poderlo hacer, amé su sudor, su ira, su fuerza. Amé la cercanía de su furioso aliento contra mi cara.
Tal vez notó que yo no reaccionaba como naturalmente debería hacerlo, tal como reaccionaría un macho alfa al que le están agrediendo su orgullo, entonces, con ganas de asesinarme me tiró sobre la cama y me puso boca abajo sin dejar de recitarme la Pastoral a la Prostituta Sifilítica. De un sólo tirón, mi pantalón de pijama quedó cubriéndome inútilmente desde mis pantorrillas hasta mis pies, escupió sus manos y sin darme lugar a prepararme para mi primera vez, ya me había convertido en una extensión de su cuerpo, y me recitaba la Pastoral a la Puta Sifilítica. Entraba y salía, entraba y salía y me recitaba la Pastoral a la Puta Sifilítica. Con toda la fuerza de su ira me puso boca arriba, pude verlo excitado con mis gestos y gritos ahogados de dolor, nadie debía darse cuenta de lo que pasaba dentro, no están permitidos los escándalos. Me preguntaba si estaba contento, obviamente como si se lo preguntara a la Puta Sifilítica, que si eso era lo que yo quería, y que si me había convertido en un maricón. Yo había empezado a llorar, hubiera querido gritar, me dolía, me dolía todo, el cuerpo y el ego, jamás me había sentido tan atropellado, tan abusado, me dolía el culo. Pensé que las violaciones sucedían solamente a las mujeres y, a las putas. Nunca contesté a ninguna de sus preguntas iracundas, solamente podía pedir, en voz baja, perdón y llorar. La Doña no se imaginaba lo que estaba pasando dentro de este cuarto en la madrugada. Sacó su larga cordillera de mi trasero y como si la puta le hubiera matado a su madre, acabó en mi cara y me preguntó, sin querer escuchar una respuesta: - “¿Contento?”-.
¡Dios mío! Me dolía tanto el culo, pero me dolía más el alma. No sé qué dolió más, si lo que me hizo o lo que me dijo. Supuse que con el pasar de los días, porque no sabía cuánto tiempo se necesitaría para que sanara el trasero, mis dolores físicos se irían con el agua de caléndula aplicada en el culo con paños de agua caliente, pero sabía que el alma seguiría doliendo porque las palabras son las que quedan. Esas sí ni porque me hice bañitos de agua caliente con sulfato de plata. Toda la vida he recordado sus palabras y cada vez siento mucha vergüenza.
Que Dios me perdone. Finalmente Rafa lo único que hizo fue defenderse, hacer respetar su hombría y eso hacen los valientes. Fue mi culpa, fue por ver imágenes obscenas, fue culpa del diablo.
“Al diablo con las putas pinturas y mis discursos artísticos”.
__________________________________________________________________
Capítulo 22
Paseos silenciosos
Una semana atrás que Rafa enfureció conmigo. Aunque había tratado de ser amable sabía que no sería el mismo. Sabía que aún tenía mucha rabia en contra mía, finalmente yo falté a su confianza. También sospechaba que se sentía apenado por lo que me hizo. Especulé que era consciente de que esa no había sido la forma de actuar. Fue un completo acto de sevicia.
Por mi parte, gasté mis sesos tratando de encontrar la mejor estrategia para que todo volviera a ser como antes. Le regalaba cosas que hacía con el metal, cosas que jamás había hecho con tanta dedicación y que, con toda seguridad, se venderían mejor que cualquier basura que exponemos en la carreta. Incluso, alguna vez le manifesté que me iría pero no me dejó, lo que me dio la certeza de que me quería aunque fuera un poquito. Finalmente yo era un adolescente y todavía cometía errores.
Como nuestros paseos se habían vuelto silenciosos, alguna vez me ofreció disculpas. No me dijo el porqué, solamente dijo un escueto –“lo siento”- pero un “lo siento” no quiere decir nada. Yo puedo decir “lo siento mucho, pero quiero que te vayas”. “Lo siento mucho”, pero en el fondo estoy diciendo “usted se lo merecía” Y hasta me he bromeado a mí mismo, pensando que también podría decir “Lo siento mucho, debió durar un poco más”
Continuó viéndose con La Gorda y el sexo, delante de mi, ya era un tema de costumbre.
Claro, no volvieron a meterse en la cama cuando yo estaba ahí, pero hacían de todo a pesar de mi presencia en el cuarto.
En el sofá, en el piso, de pie, pronto descubrieron la pose que proyecté mentalmente, la de la ventana, pero no en aquellos momentos en los que La Doña no estaba allí; por supuesto pensaba yo, no creo que La Gorda quiera conversar con su madre mientras Rafa le da por el trasero.
Podría decir que Rafa lo hacía entonces con ira. El sexo. Me dejaba la sensación de que lo que quería en adelante era incomodarme y se la tiraba con más satisfacción que antes, a La Gorda.
No lo soportaba. Deseé ser más verraco, recoger mis cosas y largarme de allí. Desconocía la razón o las razones que me ataban a ese lugar. A veces pensaba que si realmente quería ser como Rafa, tomaría mi propia decisión de desaparecer y hacer mi propia vida, es decir, mi propia empresa. No tenía duda de mi talento, de mi genialidad, incluso mucha más imaginación que Rafa, para hacer las cosas como para venderlas. Si Rafa tenía su encanto sexual para convencer a las mujeres, yo también debía tener el mío. No sabía si poseía yo algún encanto sexual ciertamente, pero por lo menos interesante sí debía ser por algún lado y Sara era prueba de ello.
Pero sabía muy bien que no soy capaz de dejar a Rafa. Él no quería que yo lo dejara, por la razón que fuera, pero no quería reconocer que me necesitaba. Si me pidió que me quedara para fastidiarme mostrándome cómo se revolcaba con la hija de La Doña, lo logró, pero, ¿Qué sentido tenía que me hiciera permanecer en este sitio solamente porque yo lo viera en plena acción? No dejaba de cuestionarme.
“¡Bah! Basta de elucubraciones, somos un equipo y es lo que cuenta”.
__________________________________________________________________
Capítulo 23
Los encantadores discursos de Jhon
Aquel encuentro con mis amigos, mejor dicho, con mi novia y mi cuñado fue afortunado. Sara me saludó con un secreto beso distorsionando cualquier blanco de testigos con la apertura de un anexo del periódico y con la participación de Jhon atravesando la escena como para evitar cualquier flanco expuesto a la visión de los más chismosos.
Fue un beso húmedo y frío realmente. No tengo la experiencia de Rafa pero puedo decir que sabía a lo que saben los besos de las quinceañeras. A inexperiencia e ingenuidad. Ella quedó conforme. Su rostro se explayaba en enorme sonrisa placentera, segura de que había acabado de proporcionarme lo más anhelado para mí y con la certeza de que yo la amaba de la misma manera.
El resto del arriesgado encuentro fue soportado por una excelente exposición de Jhon.
Él se encontraba leyendo un libro acerca de una logia secreta. Con gran capacidad nos dio cátedra de todo lo que deberíamos saber acerca de la historia de aquella hermandad, la más poderosa y la más influyente teniendo que ver incluso con María Antonieta y hasta con Don José de San Martín, quien proclamara la libertad de Argentina- Todo dicho por Jhon, yo de esas cosas no sabía mucho, pero como tenía muy buena memoria simplemente retuve información para usar más adelante en cualquier reunión, como en Palacio, para no quedarme atrás de nadie. Bruto, ignorante ¡nunca!
Nos contó, de hecho, la divertidísima historia de la creación de la iglesia del señor Smith, iglesia que tiene mucho que ver con la logia y el curioso método utilizado por él para la lectura de las tablas de oro que el supuesto ángel Moroni le había entregado. ¡Claro! Más curioso aún resulta que su invención le haya dado para perpetuarse como padre de una iglesia que aún existe. ¡Tuvo la gran idea!
Todos los días pedía yo a Dios “La Gran Idea”, le pedía fervientemente que enviara sobre mí el don de sabiduría de su espíritu para que me pillara yo lo que debía inventar para satisfacer las necesidades de la gente y que fuera la chispa que a Rafa y a mí nos proporcionara todo lo económicamente necesario para poder trabajar relajadamente y, por supuesto, con un estatus. Desarrollar el arte de la crematística. Aunque para buscar el dinero nunca había sido partidario de cruzar fronteras para ir a esclavizarme por pesos sudados veinte horas al día. No era mi afán y por eso tampoco me veía diciendo que un ángel me asaltó mientras dormíamos Rafa y yo en la carreta y que ese ángel me confirió las tablas de la verdadera fe, no sin antes nombrarme profeta directísimo del mismísimo Dios. ¡Claro! El estímulo era muy tentador. Con una iglesia, yo un chico joven de entonces como único ministro e íntimo de la pesada de los altísimos cielos, más de uno hubiera corrido gustoso, enceguecido en su fervor para entregarme sus sacratísimas argollas de matrimonio o hasta las mismísimas calzas doradas de sus podridísimos dientes si así lo hubiera dispuesto yo, o mejor, el altísimo desde su tronísimo y directísimamente a mí su exclusivísimo y representantivísimo profeta en la tierra.
Mientras que Jhon me descrestaba con su espectacular relato de la logia secreta y su vínculo con religiones y esferas de la sociedad, Sara sentía la necesidad de confirmar su presencia en aquel lugar escribiendo nuestros nombres en una agenda que siempre llevaba con ella. Pudo escribir, tal vez, un centenar de veces nuestros nombres juntos de distintas maneras, con esforzados estilos de letras, enmarcados en miles de arabescos y hasta se aventuró a hacer un acróstico con el mío. Yo realmente estaba más interesado en la historia que Jhon nos contaba y justificaba, libro en mano, por eso tuve que repartir mi atención entre la intensidad maravillosa del relato de la Logia Secreta, fabulosamente expuesto y la intensidad de Sara, mi Sarita que se negaba definitivamente a llenar su cabecita, hermosamente acicalada, con todos esos datos que hacen parte de la historia y que yo quería escuchar, porque me proponía ser interesante como Rafa y como lo era en ese momento Jhon, a quien percibí incómodo y avergonzado conmigo ante la cursilería de su hermanita.
“Jamás me había sentido tan desencantado de llegar a casa al final del día”.
__________________________________________________________________
Capítulo 24
Con los muertos no se hacen negocios
Haciendo una revisión de los diferentes capítulos de mi diario de princesa de entonces, noto que realmente puedo decir, sin temor a equivocarme, que algún talento tenía. Al leerlos logro sorprenderme por el estilo en un chico de diecisiete años así como alcanzo a sorprenderme de todo lo que ese adolescente había vivido ya en su corta vida.
En casa cada vez se respiraba un aire de mayor familiaridad. Recuerdo que durante todos nuestros recorridos, los de Rafa y yo, en otros pueblos, siempre dimos con casas silenciosas, estáticas como si el tiempo jamás hubiese existido allí dentro y, por lo general, habitadas por personajes igualmente suspendidos en alguna noción del tiempo.
Alguna vez llegamos a casa de un señor que tiempo después me enteré que fue gobernador de un estado bastante distante de allí, bueno, allí era bastante distante de todo y siempre estuvimos distantes de todo donde quiera que llegamos; todo fuera por la estrategia de llevar nuestros utensilios y creaciones a todos aquellos lugares remotos necesitados de nuestros servicios, todo por el espíritu aventurero que Rafa y yo teníamos.
Nuestro posadero de entonces estaba dotado de gran simpatía que uno inmediatamente percibía a la prístina vista, -
“¡ujum! No sé si la palabra “Prístina” pueda ser utilizada en la frase, pero es que hace poco la aprendí de la Doña y tengo la urgente necesidad, es un deseo de poderla utilizar hasta hacerla propia en mi cada vez más amplio vocabulario”. Consigné entonces.
El caso es que a primera vista, esa vez, Rafa y yo sentimos que habíamos llegado al lugar justo y preciso para lo que necesitábamos.
Su nombre era Sérvulo, lo recuerdo muy bien. Una vez tocamos a la puerta, abrió con un movimiento amplio ofreciendo toda su confianza y donde realmente uno sentía que alguien brindaba honestamente su propia casa. Nos saludó… perdón…saludó a Rafa, porque siempre fue quien puso el pecho por nosotros dos. Saludó a Rafa como si hubieran quedado de tomarse esa noche unas cervezas y el parche de amigos estuviera ya en la sala hablando de mujeres… de mujeres deseadas, deseosas, desvirgadas, desposadas, desechadas, desamparadas, descaradas, desdeñadas; de política, de fútbol y de cuántas mechas pensaban totear esa noche en el juego de tejo que debería haber en el solar de la casa, eso sí apostando por hacer la mayor cantidad de mechas para no tener que pagar la siguiente canasta de levadura alcoholizada.
Con un “hooola” empujado con fuerza desde su diafragma por una risa que indica ¡qué gustazo! Invitó a Rafa y después a mí a seguir y a acomodarnos en cualquiera de las tres enormes sillas que aguardaban por cualquier visitante en la austera casa.
-“Como no los conozco, supongo que han venido para ver una habitación donde puedan quedarse”.
Fue lo que nos dijo una vez acomodamos nuestros magullados traseros por el largo camino que dejábamos después de salir de Monteverano.
-“Nadie viene a mi casa, si no es porque alguien allá afuera les dice que en mi casa siempre hay un lugar para los extranjeros”.
Así fue realmente como después de preguntar llegamos a la casa de Don Sérvulo. Nos hizo un recorrido por los salones lejanos de su casa. Primero paseamos por un pasillo alumbrado penosamente por una lámpara suspendida en el techo cuya luz luchaba por llegar hasta los dos extremos del estrecho corredor violentado a lado y lado por cadenas que obligaban a permanecer juntos los seis pares de puertas ubicados a lado y lado.
Nos dijo que avanzaríamos hasta el último cuarto del pasillo que era el único que, por suerte, permanecía desocupado desde hacía un mes. No se tomó el trabajo de darnos una idea de quién vivía en cada uno de esos cuartos secuestrados con enorme candado sobre las oxidadas cadenas.
Nuestro nuevo cuarto también estaba asegurado con una cadena de esas. Don Sérvulo estiró un brazo hasta la parte superior del marco de la puerta y de allí sacó la llave para enseñarnos nuestro nuevo lugar de descanso.
-“Por el dinero del arriendo no se preocupe señor…”-
-“puede decirme Rafa-”,
-“…por el dinero no se preocupe Rafa, si no me encuentra puede meterlo cada noche en un sobre por debajo de la puerta de mi cuarto que está allá después del solar”-.
Fue la última vez que vi a Don Sérvulo; de hecho nunca más vi a ningún otro ser con vida en esa casa.
Cada noche al final de nuestro día de trabajo, estando en nuestra habitación se podían escuchar huéspedes atravesando el claroscuro pasillo cuyos pasos se detenían; sonaba brevemente la cadena e inmediatamente se daba uno cuenta de que la puerta había sido cerrada nuevamente.
Alguna vez escuché la llegada de otra persona, le escuché caminar, escuché la cadena, decidí levantarme como un resorte, decidí abrir, decididamente, la puerta y decididamente irrumpir en el pasillo. Lo siento, me gusta jugar a veces con las palabras decididamente.
No había un alma en el pasillo. Logré ver que por debajo de la puerta de al lado se escapaba la luz del cuarto.
-“Hola”-
Dije nuevamente decidido y decididamente también mi vecino decidió que no le importaba saber de la existencia de nosotros.
Durante los cinco días que estuvimos en Monteverano, fuimos absolutamente fieles con nuestro pago diario por el derecho a recargarnos de energía en nuestro cuarto aunque todo alrededor careciera de ella. Don Sérvulo siempre encontró, a la hora que llegara o tal vez estando dentro de su tristemente apartada habitación allá después del solar, nuestro sobrecito con la cantidad necesaria para merecer un descanso digno y justo después de un día de arreglo de una que otra paila y una que otra afilada de cuchillo. Nunca intentamos siquiera empujar la puerta del cuarto que curiosamente siempre permaneció sin cadena, sin candado, trancada solamente y la luz del cuarto permanentemente encendida.
Esa mañana, al día sexto de nuestra permanencia en Monteverano, Rafa pensó que no podía irse de aquel lugar sin dejar un recuerdo de él en la ardorosa piel de Ofelia.
Ofelia era una ayudanta del restaurante donde diariamente nos saciamos con frijolada, patacón y limonada. Así que fui advertido de que, al terminar el almuerzo, debía ir a caminar a donde mi curiosidad me quisiera conducir, menos a fisgonear lo que pudieran esconder los amordazados cuartos del largo pasillo de la casa de don Sérvulo.
Rafa bogó su vaso de limonada, tragándose en el mismo sorbo dos delgados hielos que aún flotaban al nivel de lo que quedaba de la bebida, con fuerza golpeó el culo del ordinario vaso sobre la mesa, tal vez para que no quedara duda de su hombría, tal vez para que Ofelia entendiera que debía acercarse a la mesa para cobrar los almuerzos. Puedo atestiguar que jamás Rafa cruzó ninguna palabra con esa chica, ninguna palabra que no estuviera dentro del contexto de
-“Lo mismo, con chicharrón y con chorizo de más”.
Yo sólo miraba y aprendía. Así debía ser que los hombres rudos, varoniles y respetables como Rafa colocan los vasos sobre la mesa, con sevicia.
Ofelia, con sus carnes muy bien distribuidas, su cabello lacio y largo hasta media espalda respondiendo obedientemente al son de su caminar, se acercó a la mesa con sus ojitos cafés claros desprevenidamente dirigidos a Rafa, no sin antes hacer una gentil estación sobre los míos, y con su amplia sonrisa de labios carentes de labial, porque no lo necesitaban, le hizo saber a Rafa cuánto debía por el almuerzo de los dos. Aclaro que yo no era un invitado de Rafa en ninguna parte, yo trabajaba a la par con él y el ingreso, la ganancia y los gastos eran por igual; al final del día cuadrábamos nuestras cuentas.
Yo solo miraba, observaba y aprendia.
Rafa, con total seguridad se deslizó hacia la parte delantera de la silla de madera del comedor, proyectó su masculina pelvis atrapada en el agreste pantalón de jean y metió la mitad de su fortalecida y venosa mano derecha en el bolsillo de su pantalón. Sacó, con total machismo los billetes, separó el valor justo de nuestra frijolada y como lo hacen los hombres de verdad, con autoridad, colocó el dinero en las manos de la muchacha quien estupefacta quedó cuando anexo al pago encontró dos llaves que evidentemente pertenecían a alguna puerta.
Ahí entendí que en la noche debería yo preparar mis corotos y que madrugaríamos al día siguiente para buscar otro norte, otro sur, otro destino para ofrecer nuestros productos. Ofelia tomó con firmeza las llaves en una de sus manos, pero para devolverlas de la misma manera, muy digna ella, pero Rafa fue más contundente, más digno, porque los hombres no recibimos un NO como respuesta y menos de una mujer, Le guiñó un ojo y le dijo que no la iba a demorar.
La muchacha se coloreó intensamente, pero imagino que más intensamente tuvo que haberse coloreado al verse abandonada, estrujada, besuqueada, sudada, completamente explorada y tal vez fecundada por Rafa.
Yo, también sudado, cansado, besuqueado y completamente quemado por el sol pero feliz de ser el mejor amigo y confidente de Rafa en sus perradas, llegué casi a las cinco de la tarde a la habitación, inundada de olor de jabón y del vapor de la piel de Rafa después de un merecido duchazo.
Esa tarde alistamos nuestro sobrecito de dinero para pasarlo una vez más por debajo de la puerta del tristísimo cuarto de don Sérvulo después del solar, pero esta vez, con una nota en la que agradecíamos su hospitalidad.
Rafa me encargó la tarea de entregar el sobre.
Tan pronto como comencé a atravesar el solar, el cielo ya oscuro se rasgó con enormes gotas de lluvia que comenzaron a caer como si la hubieran cogido contra mí. Me encogí de hombros para protegerme de las frías gotas y para proteger el sobre con el dinero y la nota de agradecimiento. Corrí hasta ubicarme frente a la puerta de la habitación de don Sérvulo y volví la vista hacia el solar como si quisiera asegurarme de que ya había dejado atrás algún peligroso trayecto. La puerta se encontraba aún sin cadenas, sin candados, pero las hojas no se abrían, permanecían ajustadas. Noté también que la luz aún insistía adentro y que el radio murmurando, tal vez sobre alguna mesita de noche, seguía haciéndolo con su volumen invariable desde el primer día. Debe ser una costumbre perfectamente desarrollada, pensé. Deslicé el sobre por debajo de la puerta, atento al sonido que producía el arrastre del papel hasta el punto equis donde debería detenerse, en todo caso, en un punto inalcanzable desde afuera con ningún elemento. Me erguí nuevamente y me giré, estaba nuevamente enfrentado a las furiosas gotas de lluvia que caían descontroladas esperando atacarme de nuevo. Esta vez lo asumí como un juego. Iba a atravesar el solar eludiendo los inofensivos dardos mojados que desde el cielo un niño me lanzaba. Pero antes de decidirme a jugar, también pensé que tal vez debía intentar acercarme a nuestro hospedero y agradecerle personalmente el habernos abierto un espacio en su casa. No quería irme sin volver a escuchar el desparpajo de su voz como quien tiene todo asegurado hasta el momento de la muerte.
Empuñé mi mano derecha y acerqué los nudillos de los dedos casi hasta tocar la puerta, esta vez no estaba completamente decidido, lo pensé una, dos y tres veces, hasta que me arrojé a tocar a la puerta. No obtuve respuesta. Pero como ya lo había hecho nada tenía que perder, volví a insistir y volví a insistir. El radio hablando desde allí dentro me sugería que el hombre debía estar. Tal vez se quedó dormido, pensé. Pero también recordé alguna película de suspenso en la que el asesino llega en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche, irrumpiendo la tranquilidad de un apacible cuarto de dormitorio. Acerqué mi oído a la puerta y me pareció horrible la canción que desgarraba a la radio allí dentro y me imaginé lo peor. Empujé lentamente una de las hojas de la puerta y preparándome para el horror mis vellos comenzaron a erizarse hasta los cabellos de la base de mi cabeza. Seguí empujando más la hoja de la puerta hasta que quedé completamente petrificado. Se erizaron hasta el punto máximo todos los vellos, pelos y cabellos de mi cuerpo y mis ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de pánico, el terror se había apoderado de mí, y me sentí como el protagonista del thriller. Algo que parecía ser el cuerpo de don Sérvulo se me ofrecía recostado de medio lado sobre su cama, una colcha blanca de algodón le cubría medio cuerpo y el resto que yo veía, era su torso y el brazo izquierdo elevado al aire debido a la hinchazón de ese cuerpo que vi negro y demasiado grande para ser el cuerpo del hombre bonachón que yo conocía. Inmediatamente caí en cuenta de que se trataba de un cadáver, imaginé al asesino detrás de mí elevando un arma mortal para asestarme un golpe en la cabeza. Con la cara desfigurándoseme a punto de llorar y aún erizado, crucé velozmente el jardín olvidando por completo la estupidez del jueguito de las gotas de lluvia y entré violentamente al cuarto donde Rafa apenas sintió que había vuelto y que lo miraba con cara de quien acaba de ver a la mismísima muerte; me preguntó desconcertado por mi comportamiento. Sin poder musitar una sola palabra abrí la puerta nuevamente y lo llevé hasta donde se encontraba horrendo, negro, hinchado y cobijado morbosamente por la colcha de algodón blanco, el cuerpo sin vida del dueño de casa.
Rafa que no le teme a nada, dio una mirada periférica al lugar y de inmediato descubrió que nuestros sobres con el dinero de cada uno de los cinco días de estadía en casa permanecían intactos, tirados en el suelo; alrededor, otros sobres más seguramente del pago de nuestros misteriosos vecinos.
El olor del cuarto comenzó a escapar de la habitación y a mezclarse con la brisa del aguacero que premonitorio se descolgaba en el jardín.
Como Rafa no le teme a nada, golpeó con fuerza cada una de las puertas de los cuartos del pasillo hasta que salió un pequeño hombre de uno de los cuartos; el misterioso hombre de los pasos de la otra noche y que decididamente no me dio ninguna importancia.
Después de enterarse de lo que pasaba, el huésped salió a la calle y volvió en menos de nada con doña Deifilia, quien antes de llegar y una vez notificada, encargó dar aviso a otra vecina, ésta a otra y otro, y todos a la policía. La tarea era dar con la ubicación de la familia de don Sérvulo quien hacía diez años había llegado a Monteverano, después de su fracaso matrimonial y de su muerte política en Minas de Salgar.
Después de una insignificante pregunta, la policía nos hizo saber que quedábamos fuera de toda investigación y se valdrían de los testimonios del insignificante hombre del cuarto de al lado quien aseguraba que había notado la ausencia del casero pero que pensó que finalmente había viajado a arreglar su matrimonio, pues mantenía en el bolsillo de su camisa un pasaje para ir a Minas de Salgar.
-“En una de las habitaciones se quedó una pareja hasta el día de ayer”,-
Dijo el hombrecillo con apariencia de duende, y como nadie tenía nada que hacer más allá del pasillo sino depositar el sobre con su dinero por debajo de la puerta de la habitación nadie notó la ausencia, ni la muerte del fracasado hombre y político.
En menos de una hora, los curiosos ya estaban parados a la puerta de la habitación del muerto, el olor era insoportable pese a que doña Deifilia ya se había encargado de esparcir libras de café por toda la habitación, por toda la casa, para evadir el hedor de la carne humana en descomposición. En el piso de la habitación del muerto, salpicados de café se quedaron los sobres lanzados por debajo de la puerta; los del hombre insignificante con cara de duende, los de la pareja que había abandonado la casa el día de ayer y los sobres de nosotros… esos no estaban. Yo miro, observo y aprendo, ya Rafa los había recogido del suelo y habían vuelto a nuestras arcas. Ya después de muerto, ¿con quién se tiene negocios?
Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Rafa y yo salimos de Monteverano. Yo con la imagen de la muerte en mi cabeza, Rafa como si nada, como hacen los hombres de verdad, olvidando el episodio y planeando el siguiente punto y olvidando por supuesto a la pobre Ofelia a la que después de su tarde de pasión le tocaría esperar nueve meses, no para volver a ver a Rafa, sino para recibir en su regazo lo que le quedaba de él.
“…en casa cada vez se respira un aire de mayor familiaridad…”
__________________________________________________________________
Capítulo 25
En casa de mujeres el hombre es Rey
Ya llevábamos, definitivamente, demasiado tiempo allí. Ya no sabía cuánto. Decidí más bien que ni siquiera merecía ya llevar las cuentas. No lo haría más como el soldado raso o el preso de tres pesos que esperan el final de su condena, porque ambos son presos a fin de cuentas, dejando testimonio de los días de tortura sicológica significados con rayitas hechas con puño cargado de fuerza como para lacerar la pared y que deje constancia de sus desdichas.
Tanto había pasado el tiempo y las cosas cambiado que el tempo ritmo que llevaba la casa también se transformó como si de repente hubiera caído en cuenta de que en la orquesta habían estado involucrando más instrumentos. Poco a poco, dentro del silencio de las mecanizadas acciones de todos los días sagradamente a la misma hora cada día, de pronto escuché que la orquesta sonaba diferente y ya no era la casa con ambiente de dos mujeres perfumadas de soledad y cubiertas con los vestidos de la vida añorada, la música me decía que el escenario había cambiado por casi un hogar.
Era la cotidianidad de La Doña y la de su hija y Rafa se había metido a cambiar el ritmo. De mañana ya se escuchaba más entusiasmo. En la apertura de una llave, alguien ya cantaba, otro arrastraba chanclas con más alegría y subía o bajaba las envejecidas escaleras de madera como si al final se fuera a encontrar con la felicidad eterna.
En las mañanas, ya el aire se había acostumbrado al olor de Rafa que cuando salía de la ducha indicaba que el macho de la manada acababa de pasar y todos deberían recordar para siempre su aroma.
Las palabras escapaban de las bocas con gran entusiasmo para encontrarse con otras y hacer la danza del saludo mañanero, la felicidad y el calor de una familia normal ya habían ocupado lugar en casa junto con el olor del chocolate, la arepa recién hecha de maíz, la radiola gangosa en algún elegantísimo y anticuado lugar de la casa y la orquestación de musical de cabaret que hacían todos los utensilios de cocina, interpretados por las misteriosas cocineras, danzando sus quehaceres del nuevo y soleado día.
A esas alturas, parecía como si la relación de Rafa y de La Gorda gozara ya del consentimiento de La Doña, mejor dicho; como el hijo gay que jura que su mamá no se da cuenta de nada y todos conviven en medio de una verdad a medias. Yo sabía que La Doña no era tan estúpida como para no darse cuenta de las revolcadas que le pegaba Rafa a su hija, sin importar que yo, niño aún… está bien…adolescente porque ya casi cumplía 18, estuviera ahí de espectador, casi actor de reparto de las película porno que me toca asistir muy a menudo con el personaje del voyerista.
La pregunta era ¿por qué? Qué razón había para que esa acaudalada mujer, comprobado y demostrado que era de las más respetadas en aquel insospechado terreno burgués se aguantara, permitiera o ignorara la situación. Un par de vendedores de latas llega al pueblo, se queda en su casa, abierta por ella misma, se convierte en su par de compañía en reuniones sociales, pero sigue siendo el mismísimo par de vendedores de latas y uno de ellos fornica con su hija. Ese mismo de ellos se transforma casi que en su yerno aunque lo del pago diario del cuarto fuera inmodificable y eso ya hacía parte del negocio, -una cosa es familia y otra los negocios… -¿pensaría ella?-.
Antes podría resultar hasta divertido todo lo que estaba sucediendo, porque Rafa siempre había sido lo que uno dice “cagada”, pero la cagadita había sido ya sostenida por mucho tiempo, meses y, ahora sí me empezaba a interrogar el porqué.
Rafa cambió de manera determinante conmigo, se tornó seco y prácticamente ya no hubo más conversaciones entre los dos. Todas las noches hacíamos cuentas repetitivamente y una vez saldadas las cuentas cada uno se dedicaba a lo que tuviera que hacer. Definitivamente me lamentaré haber permitido que mi espíritu se dejara dominar por ese demonio homosexual que encarnó en mí e hizo que yo igualmente me encarnizara con el sexo de Rafa y claro, el maligno hasta se apoderó de Rafa y él también se encarnizó conmigo hasta el punto de que tuve adolorido el culo por más de dos meses hasta que sanó. No debí permitir que eso pasara y por eso Rafa me odió. De vez en cuando sólo me daba una palmadita en la espalda, tal vez, para que yo no me sintiera tan mal.
Debe ser que era consciente de que se pasó conmigo”
Hoy sigo pensando en el porqué. Cómo Rafa llegó a perder el dominio sobre sí mismo, esa desafortunada vez de la que siempre me arrepentiré, y en cambio logró dominarme hasta el punto que me hizo el amor con ira, con toda su furia sin importarle que llorara yo, porque cabe anotar, aquella vez verifiqué que no era de modesto tamaño el armamento de Rafa. Esa vez no quise oponer resistencia, sabía que la había embarrado, que me merecía todo el odio de Rafa y me gustaba su castigo. Debo reconocer que sentí placer, un placer que inundaba mi pecho al sentir que Rafa me invadía con delincuencia, me hería, me castigaba por haberme portado mal. Adoré esos momentos de furia en Rafa, me sentí de frente al toro que con toda su musculatura muy bien constituida y su mirada iracunda venía a descargarse conmigo, hasta cuando con toda su ira, que amé en ese momento, Rafa se descargó abundantemente en mí. El momento siguiente no fue diferente a como veía que sucedía posterior a que Rafa se saciara a La Gorda grasienta. Fue igual. Silencio. Total silencio. Sólo respiración. Dos cuerpos abandonados al éxtasis. Rafa odiándome y pensando ya con cabeza fría, yo odiándolo, amándolo también y pensando con la cabeza caliente después de la humillación. Rafa, para sentirse mejor, me culpaba sin decirlo. Pero yo nunca quise reconocerme a mí mismo que me había gustado, a pesar de saberlo, y lo culpé porque no me había comprendido. Lo odié.
Fue esa distancia la que abrió un cañón entre Rafa y yo, lo que me permitió darme cuenta de que el ambiente en casa era otro. Podía entonces observar el comportamiento de todos y fue cuando me pregunté del porqué La Doña permitió que Rafa, de alguna manera, se convirtiera en el hombre de la casa.
Por lo demás la música de mi vida sonaba también diferente.
Para ser honesto, Sara ya no me entusiasmaba como lo hizo al comienzo de nuestra relación. Mi chica era como una cantante a la que le quitas la escenografía, le saboteas unas luces, le quitas el decorado y la dejas interpretando horriblemente acapella una cursi canción de enamorados que jamás nadie volvió a solicitar. Comencé a disfrutar de sus citas incumplidas, debo reconocer que cada vez anhelaba más ver llegar, a nuestro punto de encuentro, a su hermano trayendo una nota en la que Sara lamentaba no poder acudir por un nuevo bajón de azúcar, pero prometiendo que no veía la hora de cumplir el próximo. Realmente quise decirle que no se preocupara por el próximo y que con que enviara diariamente una nota con Jhon estaba bien.
Definitivamente encontré gran empatía con ese chico. Adoré hablar con él como lo hacen los hombres, como lo hacía yo con Rafa, disfruté del desparpajo, de las palabras prohibidas conjugadas varonilmente en cada anécdota, anécdotas, cagadas y perradas que sólo los hombres sabemos hacer y que sólo a los hombres nos queda bien.
Ese día en que, infortunadamente, Sara tuvo que cancelar nuestra romántica cita Jhon me propuso una aventura. Una aventura en las afueras del pueblo. Y aquello comenzaba siguiendo pistas para salir de allí y vernos en el lugar indicado. ¡Genial!
Hasta un paraje que él conocía fuimos, yo en mi carreta simulando avanzar en el camino para hacer un domicilio recordando las coordenadas fijadas por Jhon, él por su cuenta hacía rato que me esperaba allá.
Nos sentamos un buen rato sobre un tronco atravesado de cualquier forma en medio de la frondosa vegetación de montaña.
Hablamos un rato sobre Sara.
Mentí cuando le dije que me encontraba muy triste por no poderla ver y volví a mentir cuando le mandé un beso a ella en contestación al que me envió como recado.
Seguimos hablando de otras cosas ilustrando el idioma como lo hacemos los hombres anteponiendo sabiamente el adverbio al adjetivo calificativo como cuando decíamos con toda la testosterona a flor de piel “qué vieja tan hijueputamente rica”. No Sara. No. Anabel, una pelada de los barrios de arriba.
Eso debe ser algo instintivo; el hablar encabronadamente machos, el rascarse las pelotas con total desprevención, el hablar de mujeres y no de ellas, porque de ellas hablan las otras mujeres. Los hombres hablamos de ellas por partes, hablamos de tetas, de culos, de vaginas. Es lo que había aprendido de Rafa y es de lo que hablaba con Jhon.
Eso debe ser algo cavernícola, salvaje. Los hombres nos volvemos primates cuando pasa cerca una hermosa mujer, la regla dice que hay que carraspear, caminar más fuerte, volverse hiperbólico, sacudir las llaves, toser, regresar como los hombres de verdad al eslabón perdido para llamar la atención de su hembra. Bueno, algo así escuché a una actriz de una obra de teatro que llegó a Monteverde, se llamaba Línea de Emergencia, y la Señorita Fox que era el personaje que interpretaba ella, describía así el comportamiento de los hombres. El maldecir y escupir más lejos que el otro macho en el mismo territorio. Cada quien, Jhon y yo, tenía que sostener el cañazo de la aprehendida virilidad según la suerte que le había tocado.
Después de un silencio. -“Sin más tapujos”-, dijo Jhon y se bajó del árbol para sentarse viril en el pasto y apoyar su espalda en el tronco, todo con tal de poder estirar su cuerpo, desajustar el cinturón de su pantalón y meterse la mano por sus genitales para sacar de su entrepierna una ajada revista pornográfica que, según él, guardaba como si se tratase de un documento secreto desde hace ya bastante tiempo.
Comenzamos a verla detenidamente y explotaron todas las hormonas dentro mientras gozamos del espectáculo de la feria de la carne que nos incitaba deliciosamente al pecado, -según lo que dicta el padre en su discurso dominical-. ¡Ah! Yo ya estaba a punto de llegar a los dieciocho y después de todo lo que había pasado allá no tenía ningún sentido la confesión y empezaba a dudar también de aquel asunto de la crucifixión de Cristo.
Rafa nunca lo hizo, la confesión. Debe ser que no estaba bien visto entre hombres cumplir con tal sacramento, eso debía ser tema de las mujeres que finalmente son las que se empeñan en no dejar caer la tradición de la Fe y las encargadas de su instrucción en familia. Ellas que recen por nosotros los hombres.
El hombre, el macho, habla fuerte, pelea cuando es necesario, toma, a veces se emborracha.
Rafa no lo hacía, no se emborrachaba-, y se corroboraba hombre contabilizando el número de mujeres que haya llevado a la cama.
Mentí cuando dije que había tenido relaciones con Zulay en Capellanía pero noté que no era suficiente; mentí doblemente entonces atribuyéndome una que otra salvaje relación de Rafa en cualquiera de nuestras estaciones de viaje y como el mismísimo Pedro bíblico mentí por tercera vez cuando al terminar nuestra cita choqué fuertemente mi mano, como se despiden los machos, y sellé el abrazo con -“hasta pronto güevón”-.
“Hoy asesiné a Rafa…ni siquiera tuvo opción de decir nada, todo fue muy rápido, todo fue muy letal”.
__________________________________________________________________
Capítulo 26
Mi tribulación
Esa tarde trabajamos como todos los días. Afilamos uno que otro cuchillo, arreglé uno de mis relojes de herraduras de caballo que había dejado de funcionar.
Dije a su dueño que debía preocuparse porque siempre estuviera aceitada la maquinaria. No me tomé el trabajo de preguntarle si le había cambiado la suerte una vez que instaló mi obra de arte en su casa, obviamente no podía dar papaya para los reclamos, lo reparé y quise salir corriendo como si me esperara otro trabajo aunque no hubiera ninguno a la vista. Rápidas recomendaciones para la larga vida de su reloj, como la recomendación del aceite, agilísima entrega de su cambio y ¡los que huyen!; sin embargo, en medio de mi huida el fulano me detuvo.
-“Oiga, espere. Es que usted siempre anda como si tuviera ganas de ir al baño”-, me dijo, -“no había tenido oportunidad de decirle…”-.
Resulta que al fulano la suerte le sonreía amplisísima desde que obtuvo mi reloj.
Pues el hombre trabajaba en una de las imprentas del lugar, claro una de las imprentas de la familia Ascione y ninguna otra familia podía tener otro negocio igual, los había porque el pueblo creció irremediablemente pero los mejores clientes se los llevaban los dueños herederos del pedazo de tierra incrustado a kilómetros de cualquier parte. A don fulano lo ascendieron a jefe de máquinas, pero ese ascenso le representaba un crecimiento en sus ingresos y en su bien golpeada autoestima.
¡Qué bueno que eso lo haya logrado mi reloj de herraduras! Así aseguraba próximas ventas, pero en definitiva comprobé que todo tiene que ver con la Fe, y la gente ignorante siempre necesitará aferrarse a algún amuleto para creer en ellos mismos. Tal vez mañana me invente un cinturón en hilo de cobre que deberá colocarse rigurosamente de derecha a izquierda para retener la energía sexual o para bajar de peso.
Al final de la jornada, Rafa y yo habíamos hablado escasamente lo necesario pues ni siquiera mostraba interés sobre mi relación con Sara. Dejamos nuestra carreta en el recibo de la casa, como desde el comienzo. La cuidamos con una cobertura que encargamos alguna vez y entramos. Rafa orquestó la música de su presencia, medio clandestina medio aceptada; yo interpreté el melancólico violín de mi existencia en mi extremo lugar en aquella casa, en mi cama, en mi almohada en mi sueño que tardó en llegar. Sí llegaron en cambio a borbotones todos los pensamientos de lo que había sido hasta ahora mi vida y me encontré atado irremediablemente a Rafa e ignorado, irremediablemente también, por él. No se imaginó que siempre seguí cada uno de sus movimientos porque anhelaba ser como él, pretendía ser admirado como él, ansiaba ser deseado como él, soñaba que mi aura fuera como la de él.
Era un aura como solamente tienen las estrellas de cine y así lucía Rafa, y así me proponía ver yo cuando lograra su edad.
El ser casi un adolescente, casi un mayor de edad ¿no me daba el beneficio de poderme equivocar y de ser perdonado? Tal vez era cuestión de honor y el honor es cosa de hombres y Rafa lo era… yo miraba y aprendía… la defensa del honor ¿concede el sacrificio de la amistad?, ¿el carácter de filial? ¿No eras vos Rafa como el padre que abandoné yo en Capellanía por seguirte, por ganar bajo tu protección el sustento que deseaba para mi familia a mi retorno? ¿No eras vos el amigo? ¿Mi amigo?
Mi profesor del colegio, donde tampoco terminé, decía que la energía no se destruye, se transforma…tu energía Rafa se transformó y me destruía…
Rafa entró al cuarto.
Creyendo que yo estaba dormido no encendió la luz; se quitó con desdén la sudada ropa del día de trabajo y la arrojó con precisión sobre el sillón que teníamos en el cuarto. Se acomodó rápidamente en su lado de la cama y después de un prolongado suspiro no se volvió a mover. Debía estar muy cansado, quedó profundo.
Cuidadosamente, para no despertarlo me giré y quedé boca arriba, seguía pensativo. Recordé que desde hace ya varios días Rafa colocó una vieja correa de cuero sobre la cabecera de la cama, en la baranda y desde entonces continuaba allí esperando ser usada nuevamente.
En la oscuridad, calculando la presencia de la vieja correa de cuero, lanzaba mi mirada hacia donde recordaba haberla visto. De pronto, pensé que no estaba puesta allí por casualidad sino por cosa del destino, por confabulación de un destino siniestro. Seguí moviéndome imperceptible para no interrumpir su sueño, con mis dedos tanteé la cabecera hasta que reconocí la textura de cuero y confirmé que se trataba de la correa la que tomé en mis manos con tal intención como nunca lo había hecho, jamás había sentido yo realmente la textura de una correa de cuero, ¿usted me entiende cuando digo que jamás había sentido su textura?, jamás la había hecho consciente y jamás la había adorado tanto en mis manos. Procurando no interrumpir el sueño de Rafa logré sentarme recostado perfectamente al espaldar de la cama sin perderlo de vista, sospechando la ubicación de todo, claro está, en ausencia de luz. Sin ningún pensamiento, que yo recuerde, solamente me dejé llevar por el impulso. Como una serpiente comencé a deslizarla, la correa de cuero, por el espacio que dejaba su cabeza recostada en la almohada, solamente una vez se reacomodó e instintivamente se rascó el cuello. La sigilosa siguió su camino hasta que fue suficiente para que yo la agarrara por el otro lado y la abrochara rápidamente con la hebilla que empecé a jalar con toda mi fuerza en medio de la oscuridad. Rafa trataba de liberar su garganta emitiendo pobres sonidos guturales, inentendibles por supuesto, tal vez pidiendo ayuda o preguntando qué pasaba, no sé si supo en algún momento que se trataba de mí, el niñito enamorado de Zulay, el mismo que conquistaba a una chica en el pueblo y el mismo en el que él descargó toda su hombría hasta el dolor y el sangrado. Rafa no se movió más.
A esa hora, afuera del cuarto no fisgoneaba la luz del cuartico de televisión de La Doña y en toda la casa tampoco se colaba ninguna otra luz que no fuera la del reflector que alumbraba la calle frente a la casa sostenido por el poste verde de madera.
Sin ningún pensamiento más que el de huir sin dejar rastro, sin que nadie pudiera señalarme al amanecer, abrí hábilmente la puerta y me lancé a la calle. Vestido como estaba, no sentí frio ni calor; tampoco recuerdo haber sentido el viento que cortaba yo con mi cara en la huida. Corrí durante un tiempo que tampoco sentí, sólo reaccioné cuando me hallé trepado sobre la roca que alguna vez fue mi altar y la pira de mis pecados.
Me quedé en posición de currucas con mis brazos entre las piernas y las manos entrelazadas calentándose instintivamente por el aliento de mi respiración. No pensaba en nada, sólo permitía a mi imaginación recuperar imágenes de lo que había sucedido en medio de la lobreguez del cuarto en casa de la Doña. Recordaba el ronroneo de Rafaelle suplicando vida y los súbitos movimientos del gran hombre intentando ganarle la batalla a la sigilosa, a mi ira, a la muerte.
Comencé a sentirme expuesto, a sentirme sin ningún lugar a donde poder huir sin sentir la persecución de la culpa, de la justicia. Cualquier lugar a donde planeaba huir se convertía inmediatamente en mi nueva prisión. Antes, salía corriendo a casa donde sabía que encontraría la protección de papá y de mamá pero, entonces, estaba muy lejos de casa como para obtener su abrigo y la acusación no sería por haberle mentado la madre a algún tramposo en el juego de yermis, o por haber sacado al escondido una torta de queso de la tienda de don Manolo.
Mi imputación no tenía abogado defensor posible para mí y me hacía pensar, una vez más, en que definitivamente me aproximaba a ser mayor de edad que era lo que deseaba con ahínco, ¿para qué?, no sé, no lo sabía…, para que mi cuerpo se transformara en el cuerpo de Rafa, para que oliera yo como Rafa, como huelen los hombres, para que se me respetara como a Rafa, ¿para morir como murió Rafa?
Sin ningún lugar posible para mi huida ni quien me defendiera a esa hora de la noche en tan remoto lugar del mundo, tan árido, yo solo, trepado en mi roca, en mi confesionario, hallé que lo más seguro sería protegerme a mí mismo acurrucado como no sé cuánto tiempo pude permanecer y reducir mis movimientos solamente al reflejo de la respiración. “¡Dios mío perdóname!” Fue lo único que se me ocurrió exclamar.
En ese trance en el que solamente yo me podía proteger a mí mismo, de mí mismo, comencé a sentir calor que venía desde arriba e inmediatamente, a través de mis párpados cerrados, se colaba una intensa luz que me hizo pensar que se trataba de la luz solar aunque no podía ser que hubiera amanecido tan pronto y, menos, que los rayos comenzaran a calentar tan decididamente sobre mi espalda. Abrí mis ojos, temeroso de lo que pudiera encontrar. Tal vez se trataba de la luz de un agente que me habría descubierto después de mi terrible acto pero ¡no!, abrí mis ojos aún con mi cabeza inclinada y pude ver cómo una fuerte luz más ámbar que propiamente amarilla se cernía sobre mí. Lentamente comencé a levantar mi cabeza para tratar de entender lo que estaba pasando justo allí sobre mí, sobre mi roca y después de hacer un esfuerzo logré ver cómo comenzaban a destacarse, en medio del alboroto de la luz, unas enormes alas que apenas si se movían como para mantener suspendido al personaje que se transportaba gracias a ellas.
Después de quedar maravillado con la espesura del plumaje y su envergadura, me fue permitido observar la perfección de las facciones del ángel que me miraba fijamente a través de sus ojos verdes aceituna bordeados de abundantes pestañas bajo espesas cejas negras muy bien definidas en un envidiable arco cada una.
El sentimiento de culpa me hizo sentir indigno de sostener su mirada y, poco a poco, mi cabeza se hizo más pesada.
A medida que inclinaba mi asquerosa cabeza, autora de tan vil asesinato, pude ver que las alas de aquella visión se sujetaban a su privilegiado torso, de piel bronceada con ostentosos pectorales, por unas correas de grueso cuero… de la misma textura de la correa que Rafa no debió dejar nunca sobre la cabecera de la cama. La geografía de sus abdominales fue interrumpida por el cruce de uno de sus tonificados brazos que subía sujetando fuertemente una trompeta de oro. Su torso se llenó de aire y el ángel del apocalipsis se disponía a hacerla sonar. Me invadió el pánico más terrible que el del juicio de una corte terrenal. Me quemaba pensar en el juicio divino, aquel que El Señor tenía preparado para todos los pecadores de la tierra como el Padre tantas veces lo había advertido en la misa y hoy yo era el protagonista; la tribulación había comenzado para mí. Temeroso de escuchar el primer trompetazo de mi apocalipsis tapé los oídos con la esperanza de engañar a Dios con la excusa de no haber escuchado nunca el sonido de la trompeta, apreté con fuerza mis manos contra mis oídos, fruncí todo mi rostro, reduje aún más mi pobre humanidad con el objetivo de no dejar un espacio para que el sonido del instrumento se colara y llegara por algún medio a ninguno de mis sentidos. No sé cuánto tiempo permanecí así.
Al cabo de un rato comencé a distensionar. Jadeando de temor abrí los ojos. La luz ámbar aún seguía sobre mí y el ángel también porque casi podía tocar sus vigorosas pantorrillas que comencé a recorrer hacia arriba con mi mirada de ratón a punto de ser sacrificado, jadeando de temor todavía, superé visualmente sus rodillas y me encontré con las dos asombrosas masas de sus muslos por entre los que más arriba se erguía justo en frente de mí, de mis ojos, de mi cara, de mi boca bombeando sangre a punto de estallar el fruto prohibido por el cual fui expulsado del paraíso que había construido con Rafa, mi Rafaelle.
Intenté controlarme negando en voz alta todo cuanto me estaba sucediendo, negaba la muerte de Rafa, negaba la visión del ángel, negaba la llegada de mi Tribulación, me negaba con la potencia del que grita impotente en su prisión, a caer en la tentación de abusar del ángel del apocalipsis y ahondar mi condena. De pronto, como si el ángel se burlara de mí, me abofeteó con tal fuerza que abrí los ojos y me encontré de frente con Rafa que trataba de calmarme y sacarme de mi pesadilla.
-“¡Rafa! ¡Rafa! ¡Estás bien! ¡Perdóname!”- Dije con absoluta espontaneidad y lo abracé fuertemente.
Después del tiempo justo que uno necesita para reponerse de cualquier emoción, tomé aire, me separé de Rafa, me disculpé nuevamente y busqué sentirme protegido cubriéndome con mi sábana completamente desde los pies hasta mi cuello. Rafa me preguntó si estaba bien y después de que le confirmé que no pasaba nada, se dio vuelta para dormir. Mis pensamientos aún transitaban por los recovecos de los episodios disparados tras una gran impresión intentando comprender lo sucedido.
En medio de la tiniebla y del pobre reflejo que me ofrecía la lucecilla del poste verde de palo en la calle frente a la casa busqué con la mirada y luego, con mi brazo derecho por encima de la cabecera de la cama. Aún permanecía allí, intacta, inocente de toda culpa la vieja correa de cuero que Rafa dejó allí hace algún tiempo y que aún nadie, ni siquiera yo, había movido de su sitio.
“¡Perdona nuestras ofensas como nosotros…¿también perdonamos…?! ¡Y líbranos de todo mal! ¡Amén!”
__________________________________________________________________
Capítulo 27
La dueña del destino
Me levanté resuelto a darle un vuelco a lo que estaba pasando conmigo. Mi macabro sueño me hizo reflexionar acerca de lo que había permitido que pasara conmigo y me veía convertido en una víctima, no sé de qué, pero me daba la sensación de estar interpretando con gran talento a aquellos seres que tanto aborrecía. Lo pasado, pasado. Era hora ya de mirar al frente y no permitir que por el silencio y la estupidez de andar sintiéndome culpable, ignorado, y tantas otras maricadas más de las que indigestaba mi alma, afectara mi vida, mi relación con Rafa, con Sara, con Jhon, con todo el mundo.
Lo sucedido con Rafa quedó atrás. Era yo quien, como mujer celosa, apocada, desequilibrada, estaba dándole continuidad a lo que ya carecía de sentido.
Por eso mismo me levanté con la mejor energía del mundo; no tuve que inventar ninguna excusa para decirle a Rafa que no iba a salir a trabajar, por lo menos no por la mañana. Y así planeaba seguirlo haciendo. No había motivo, no había porqué andar devanándome los sesos buscando explicaciones para ocultar mis verdaderos deseos de hacer o de no hacer, de ir o de no ir. Ya casi sería mayor de edad y tenía que empezar por tener personalidad para dejarle claro a todo el mundo lo que quería y lo que no.
Así pues, le dije a Rafa, con voz varonil, -“¡No voy a acompañarte esta mañana”!-
Rafa, así como era, como lo hacen los hombres, como sabía hacerlo, me palmoteó mi hombro izquierdo y canceló el tema. Debo confesar que no fue fácil tomar la decisión de tomar la decisión, valga la redundancia. ¡Qué bueno fue haber tomado la decisión! Sentí que me preparaba realmente para mi mayoría de edad y empezaba a parecer, a pensar, a actuar como Rafa. Me proyectaba que en el momento menos pensado estaría ya gozando de los placeres, del aura, de la presencia, de todo su significado y mi nueva actitud representaba un importante paso porque estaba dando todo para ello.
No voy a detenerme en los detalles del arreglo de nuestro cuarto pero podrán imaginarse cómo fue mi labor, pues estoy absolutamente convencido de que no quedó lugar con ácaro alguno ni mucho menos centímetro como para que se amañara espíritu ninguno. Todo quedó reluciente y exorcizado con sahumerio de azufre, papel de armiño e incienso, encendidos con alcohol, todo ello ardiendo en mi vasijita negra de barro que normalmente permanecía llena de collares y toda clase de accesorios que había elaborado o comprado en otros lugares por donde Rafa y yo habíamos hecho historia.
Pero si los que provocaron mi sueño, mi asqueroso sueño de la correa de cuero ahorcando a Rafa, fueron los espíritus inmundos que se escondían en la suciedad de los rincones del cuarto de Rafa y mío, tuvieron que salir disparados más que todo por el azufre incandescente en mi vasija de barro y, claro, se organizaron para preparar un boicot en contra mía.
Apenas tomaba yo un profundo suspiro, sentado sobre la cama, plenamente satisfecho por la tarea cumplida, la Doña tocaba a la puerta, que estaba abierta, pidiendo autorización para entrar. Cabe anotar que nunca, nunca, nunca en todo el tiempo que llevamos viviendo en esa casa, jamás La Doña se había aproximado a nuestro cuarto y, mucho menos, con un extrañísimo biorritmo que la bajaba del estatus al que ya nos tenía acostumbrados y más bien ahora, con los tres toquecitos a la puerta, se perfilaba mi cómplice o por lo menos, me lo solicitaba.
¡Rafaelle había pedido la mano de su hija!”
La noche anterior Rafa le había confesado, a La Doña, que estaba dispuesto a casarse con su hija si ella así lo consentía, claro está.
Me quedé sin palabras. Sólo atiné a morderme los labios y empezar a hacer recorridos giratorios con mi mirada que empezaban en ella, en La Doña, salían a buscar apoyo en el armario, rebotaban en mi rinconcito ecléctico, la silla, alguna otra cosa al azar, todo eso rápidamente y volvía a mirarla a ella, a La Doña. Cuando me di cuenta de lo que pasaba conmigo, no era capaz de saber cuánto tiempo había pasado desde que la pobre mujer, en tono muy preocupado, me comentaba la noticia. Sólo pude preguntarme si había permanecido yo mucho tiempo mordiéndome los labios y con las manos entrelazadas escondidas entre las piernas que subían y bajaban temblorosamente debido a los pequeños relevés que sentado e involuntariamente me descubrí haciendo.
No supe qué decir. ¿Qué podía uno decirle en ese caso a la dueña de casa, a una mujer como la Doña, acaudalada, respetada en el polvoriento pueblo de los confines de la tierra, a la mujer que no sé por qué razón había depositado su confianza en nosotros y esmerado por darnos un lugar a nosotros dos, a Rafa y a mí, distinguidos paileros, chatarreros; ¡a nosotros! al señor de los sartenes y al muchacho de los relojes de herradura de caballo para la buena suerte?
-“No sé qué decirle, mi Doña”–
Fue lo único que pude decir y ahí mismo ahogó la pregunta que le iba a hacer.
-“Vea joven. No crea que yo no me he dado cuenta de lo que ha sucedido. Lo sé todo desde el primer día porque no fue casualidad que ustedes se hubieran hospedado en mi casa. La casualidad del destino se terminó justo en el momento en que me enteré de que ustedes dos acababan de llegar al pueblo y buscaban un lugar dónde hospedarse…Déjeme seguir hablando”-, me dijo, demostrándome un absoluto poder adivinatorio y ahogando nuevamente las palabras que seguramente, estúpido, iba yo a decir.
-“No desconozco su sufrimiento y no lo desconocí desde el primer día cuando comenzó la jugarreta de Rafaelle y mi hija estando al comedor. Sé cuánto usted se esforzó y se ha esforzado cada vez que ellos dos se manosean y se hacen jueguitos como si yo no me diera cuenta. Yo me doy cuenta. Yo no soy tonta. Puedo ser una mujer vieja, sí, gorda, entretenida. Si me gusta hablar es porque no soporto el silencio, me encanta crear cierto aire de familiaridad con quienes llegan aquí a mi casa. Disfruto unos vinos con mis invitados, con mis huéspedes, todo sea porque mi casa no parezca jamás un hotel, una vecindad; no quiero que mi casa apeste a huésped viejo y alcohólico que llega, deja su mierda y se va del hostal.
Le decía ahora que la casualidad del destino los trajo hasta aquí. De ahí en adelante el destino soy yo”-.
-“Noo… entiendo”-, le dije. Estaba confundido y asustado pero inmediatamente adopté actitud de hombre, apoyando las cuerdas vocales como debe ser y acomodándome virilmente sobre mi cama, sentado como permanecía hace rato, para no parecer un chico atemorizado por sus palabras y que cualquiera fuera su propósito, se diera cuenta de que iba a encontrar una dificultad en mí, como lo hacen los hombres de verdad. Ante la ausencia de Rafa, el hombre de casa, por lo menos en nuestro cuarto por el que pagamos, el hombre era yo.
-“Sólo quería comunicarle eso. Sé que usted no lo sabía. Hay muchas cosas que usted cree que desconozco; pero como le dije antes, todo lo sé desde el primer momento porque para ustedes tengo un plan”-.
-“¿Un plan?” – Le pregunté, tratando de sostener la farsa del hombre empoderado, aunque ya comenzaba a sentir ese frío que me hace temblar cada vez que siento miedo.
-“Sí, un plan. Bueno, un plan para ustedes dos no, un plan para mi hija. Pero luego hablamos de eso. Sólo quiero que sepa que Rafaelle se quiere casar con mi hija”-.
Y salió. Se dio media vuelta y pretendió dejarme allí en medio de preguntas y temores que ya se habían acumulado en mi imaginativa cabeza. No logró su cometido, porque inmediatamente me erguí, como lo hacen los hombres de verdad, y le exigí que fuera clara conmigo.
-“Yo necesito a mi hija soltera, y usted sufre en silencio el amor que siente por Rafaelle”- Me dijo en tono seco.
-“Miente señora. ¿Qué quiere usted decir?-”
-“Que usted es un marica y que mi hija es una perra a la necesito soltera para vivir como lo he hecho durante toda mi vida en este endiablado pueblo”
-“Señora, cuide sus palabras… usted no puede decir eso de mí… por lo que respecta a su hija… trátela como quiera, pero a mí no me falte al respeto”-.
-“Usted, igual que esos dos, creen que yo no me doy cuenta. Lo veo muy claro. Veo cómo se ruboriza más de celos que de vergüenza cuando Rafaelle y mi hija se comunican en silencio a la mesa. Sé que se retuerce usted bajo sus cobijas más de rabia que de vergüenza cuando ellos dos tienen sexo sin importarle su presencia en el cuarto y…”-
La interrumpí con absoluta seguridad: -“No le permito que diga nada más señora y, por favor, retírese del cuarto”-.
La Doña se quedó allí sosteniendo mi mirada unos instantes en los que pude descubrir que el color de sus ojos no era exactamente de igual café cada uno.
La Doña, altiva, gorda pero altiva, entró en el cuarto. Se sentó sobre la cama y mirando a la pared, me imploró con dignidad, que no permitiera ese matrimonio. Ella necesitaba tener el control sobre su hija; una vez casada, ella, La Doña quedaría irremediablemente sola. Ella, La Doña, me confesó su pánico a la soledad y a su irremediable vejez.
-“Ustedes deben irse de aquí. Váyanse de este pueblo”-. Me lanzó una mirada que no supe interpretar y se fue.
Salió del cuarto. Estiré mi brazo izquierdo hasta la hoja de la puerta y sin azotarla, la impulsé a que cerrara sola. Sin escándalos. Permanecí otro tiempo allí, parado sin observar, sólo con los ojos abiertos.
Me mordí la parte interior de la boca, tal vez para despabilarme. Cuando sentí que arranqué una delgadísima capa de mi mucosa bucal, todo por el hecho de estar pensando, me dirigí a la cama donde dejé caer todo mi peso corporal, aunque se tratara de veinte kilos menos que la robusta figura de Rafa. La cama, involuntaria, me rechazó con un pequeño rebotico y volví a caer en el mismo punto con mi mirada puesta hacia dentro de mí.
Me sentí humillado, desengañado y confundido, pero lo peor, era que por primera vez me hallé confrontado.
Debo reconocer que me dolió ver la reacción de la Doña al saber que Rafa pretendía casarse con su hija. Por su actitud parecía ser que le ofendía en gran manera el hecho de que un pailero pretendiera a su hija; fue lo que se me ocurrió para dar alguna explicación a la escena. Sin embargo, ¿a qué jugaba la mujer? ¿Por qué entonces nos acogía en su casa y nos convertía en sus acompañantes, de vez en cuando, a Palacio y otros distinguidos lugares, dentro de lo que distinguido podía ser en aquel paraje?
Por dignidad tuve que agraviarla pidiéndole que abandonara nuestro cuarto.
Sin embargo, escuché claramente cuando dijo que ella necesita a su hija soltera… lo cual significaba que el problema no era Rafa, mi Rafa; el problema podía ser cualquier hombre. Ella necesitaba a su hija soltera, Gorda y arrecha. ¡Por Dios!, la Doña se comportaba como una esfinge, la Doña me dejó un gran acertijo. Se auto proclamó “nuestro destino” y el destino para los griegos conllevaba, por lo general, hacia la muerte.
Otra vez la loca de la casa con sus especulaciones.
Me quedé un tiempo indeterminado más allí, dejando circular libremente pensamientos por mi cabeza. Mi mirada invariable, apuntando hacia cualquier blanco para poder ver hacia dentro de mí. De pronto, en medio de mi suspensión caí en cuenta de que mi sentimiento de humillación no solo se debía al rechazo que la Doña sentía porque Rafa quisiera contraer matrimonio con su hija La Gorda insaciable; me había humillado el hecho de que la mujer aquella me hubiera llamado “marica”. ¡Nunca! nadie en la vida y en ningún lugar me lo había dicho. De hecho, si eso hubiera ocurrido, con toda seguridad que le hubiera volteado yo el mascadero a quien hubiera osado.
Cuando ya me calentaba y empuñaba mis manos, sentado allí en nuestra humilde cama tendida con el cubre lecho que le compré a doña Esneda, afloró el sentimiento de la confrontación.
Me despabilé sacudiendo mi cabeza y, proporcionándome unas cuántas cachetadas, caminé en círculos rápidos por el estrecho espacio del cuarto y tomé la decisión de salir.
Caminé sin tener en cuenta las casas de madera que cortejaban mi camino, sin observar sus recibos de hasta cinco escalones, ignoré las delicadas cortinas de velos floreados que generaban cierta intimidad al interior de cada casa. Tampoco me di cuenta si pasaba el fuerte ventarrón que levantaba la misma ola de polvo a la misma hora de todos los días y que, en vez de convertirse en un fastidio por la tierra que pudiera caer en los ojos, se recibía más como un aliciente al sofocante calor en áridas y lejanas tierras.
Hice caso omiso a la bullaranga que se escucha en la intersección entre la tarde y la noche dentro de esas casas, a la algarabía del aceite hirviendo en sus cocinas, a la niña que se bañaba a esa hora para salir con su cabello ensortijado y húmedo a la calle, y al movimiento típico de la gente que buscaba justificar la terminación del día con la convicción de estar vivos. Tampoco me di cuenta cuando llegué.
Las fiestas de fin de año hacen que la algazara de la gente popular subraye aún más su condición de eso, de popular; y como en todos los pueblos alejados, comunes y silvestres, estas fechas son propicias para que reviva la esencia folclórica que hace rica la estadía en cualquier lugar.
Me encanta lo popular, me encanta el olor a mazorca quemándose al carbón en las destartaladas y oxidadas parrillas colocadas en improvisados lugares de la calle; me encanta el color de los algodones rosados envueltos en plásticos transparentes acompañados, los algodones, por un pobrísimo obsequio al interior de la bolsa, que se trata de una cursi tarjetica con cualquier dedicatoria para regalar. Encuentro fascinante el ingenio de los paupérrimos empresarios que son capaces de construir todo un parque de atracciones sin ningún tipo de seguridad, obviamente, con sus precarios carritos colgantes y ruletas de caballos, donde cada juego no ocupa un diámetro mayor a tres metros y se puede transportar de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta.
Y allí habían levantado una tarima pobrísima, claro está que no conocía entonces, una de ningún teatro o escenario de capital alguna, pero aun así podía constatar que se trataba de una paupérrima. Sobre ella, el cantante de Palacio vestido como un pingüino, repetía las escenas románticas con su cantante compañera mientras amenizaban la fiesta decembrina con lo mejor de su repertorio bailable. Ella, sin saberlo seguramente, evocaba a Ivonne, la del cabaret de Capellanía. La vieja estaba realmente buena. Su cabellera era una noche estrellada. Cubrió su cabeza con una malla de brillantes que resplandecían al reflejo de las luces artesanales, con las que fue adecuada la tarima. Su voluptuoso cuerpo se contoneaba dentro de un ajustadísimo vestido hecho de muchas tiras que se movían uniformemente de un lado para otro, pero siempre al lado opuesto de su exótico movimiento. Tal vez porque sabía que era la diva del lugar creía que necesitaba llamar aún más la atención y lo hacía a través de las señas que le exigían al pobre hombre que manejaba el destartalado sonido indicándole que algo andaba mal en su micrófono, sin percatarse que podía tender a distraer la atención del público sobre su diminuto y bonachón compañero de la gran voz.
Las dos bailarinas que los acompañaban en el escenario, armadas ridículamente de botas hasta las rodillas y little shorts bastante cacheteros y blusitas brillantes con flecos, se desbarataban inútilmente por el poco pago, porque por mucho que en otros momentos los hombres las hayan imaginado agitándose aunque fuera en los pastizales de las afueras del pueblo, no lograron jamás opacar el show romántico entre el caballote de mujer y el pingüino, quienes definitivamente eran adorados por el pueblo entero.
De todas maneras se trataba un buen show; me gustó porque sabían interpretar la música más popular de aquellas tierras y, aunque para mí no hay como lo popular, por mucho que lo disfruté pude verlo con distanciamiento.
Durante mi recorrido me topé con mucha gente. Realmente era difícil no encontrarse con nadie en semejante paraje pero preferí saludar y seguir derecho como si supiera exactamente hacia dónde me dirigía. Y me dirigí hacia la parte de atrás del escenario buscando un espacio para respirar aire fresco en la noche espectacular como el cabello de la cantante.
Sentí muchos deseos de regresar hasta la gran masa, hacia el barullo para buscar un cigarrillo porque eso es lo que hacen los hombres, los hombres de verdad fuman cuando se estresan y se les ve bien, pero como sabía que aunque ya lo había hecho no se había convertido en mi vicio, entonces decidí que no me hacía falta. Seguí adelante y la juerga ya casi era imperceptible al oído. De pronto, un puñado de tierra sobre mi hombro izquierdo.
Volví inmediatamente la mirada.
Corrí con todas mis ganas para descubrir al agresor, decidido a ponerle un ojo negro para que aprendiera a respetar a un hombre de verdad. Creo que aún hervía en mí la insinuación de la Doña de que yo era un maricón y estaba dispuesto a dejarle bien en claro al hijo de puta que me había lanzado el terrón que yo no era un chupa vergas.
Y alcancé al desgraciado. Lo agarré justo cuando se metía, a saltos esforzados, entre los matorrales que dan hacia cualquier lugar de las afueras del pueblo. Le salté encima, lo arrojé al pasto, lo volteé agarrándolo del cabello y justo cuando iba a comenzar a desatar mi furia sobre él, me di cuenta de que se trataba de Jhon.
Rompimos en carcajadas ahogadas por la fatiga de la persecución. Nuestras manos buscaban en nuestros respectivos cuerpos los raspones y golpes hechos por la caída al suelo para sobarlos y seguíamos riendo.
-“Estaba decidido a matarte” – le dije en medio de mi alegría de saber que era él y que no se había tratado en ningún momento de una ofensa.
-“Y eso que te quería dar era en la cabeza pero en ese momento te corriste”- Me dijo Jhon retorciéndose de risa en el frío pastizal.
Después de un rato de abdominales a punta de risas y comentarios acerca de la broma, pausamos obligatoriamente para centrar la energía y sintonizar los pensamientos.
La pregunta -“¿Qué hiciste hoy?”-, que me hizo ya como para entrar en otro plano del encuentro, llevó a que yo le contara todos los pormenores, que se podían decir, acerca de mi vida desde antes de salir de Capellanía y después.
Lo enteré de cómo empecé a trabajar con Rafa y de toda la experiencia que había ganado en la vida recorriendo caminos en nuestro carromato con nuestra mercancía. Ahí, en silencio, concluí que fue la mejor decisión, que si hubiera seguido viviendo al abrigo de mis padres y embelesado con los besos infantiles de Zulay, con toda seguridad, no sería el hombre que era ese día, y no estaría tan cerca de ser el hombre que Rafa representaba para mí entonces.
Después de descubrirle gran parte de mi vida nos pusimos en pie y comenzamos a caminar sin ningún afán; él sin ninguna dirección. Él se dejó guiar por mis pasos y así nos adentramos en la noche y en el campo abierto. Cuando miramos atrás, ya el barullo del pueblo era apenas un pequeño fulgurar de lucecillas en medio de la oscuridad.
Jhon no sabía hacia donde nos dirigíamos pero se lo hice saber cuando de pronto se me ocurrió confesarle mi secreto. Quería que conociera la gran piedra donde me subía a cualquier hora de la noche o de la madrugada a hacer la purga de mis pecados o cuando sólo quería pensar.
Una vez encaramados en la gran roca, encontró divertido eso de que yo no acudiera al sacerdote para la confesión y decidió que ahora él también recurriría a la misma técnica, claro está, si yo se lo permitía. –“Por supuestísimo que sí, mi hermano”-. Le dije y estrellamos los puños como lo hacen los hombres de verdad.
Desde ahí, en ese instante quedó convenido que cada vez que alguno de los dos tuviera la necesidad de confesarse se lo haría saber al otro. Finalmente el altar era mío y en mi cuarto, en mi rincón ecléctico, tenía todos los artefactos necesarios para la purificación del alma.
El espacio y el tiempo se silenciaron y nos quedamos recostados sobre la gran roca mirando el espacio infinito.
De pronto, Jhon interrumpió la quietud, metió la mano entre sus pantalones, en su bulto y sacó un pequeño paquete de allí.
Era una bolsita que contenía marihuana. Yo no me aterré, no era la primera vez que la veía, ni la primera vez que la iba a fumar. Bastante había recorrido como para no saber de qué se trataba.
Sin pronunciar palabra se tomó el tiempo necesario para desmenuzarla e introducirla en una pipa que también traía guardada en su entrepierna.
Como si se tratara de lo más normal del mundo, con una mano llevó la pipa a la boca y con la otra encendió, aspiró deliciosamente, retuvo el aire como preparándose para una catarsis y exhaló sosteniendo los labios entreabiertos como quien hace un largo adiós al ser amado que se va.
Ni si quiera se molestó en preguntarme si me molestaba y yo tampoco me molesté en rechazarlo cuando me invitó a que fumara.
-“Hacia belén va una burra, rin rin yo me remendaba yo me remendé yo me hice un remiendo yo me lo quité…”
Cantó Jhon. No sonó infantil, lo cantó como un hombre adolescente igual que yo. Qué buena interpretación. Luego me uní a la propuesta. Nosotros dos cantando el villancico.
Allá al frente, a lo lejos, las luces del pueblo que comenzaba a festejar el fin de año.
De un golpe nos arrojamos de mi roca, de nuestra roca sagrada, coreografiamos y cantamos con mayor energía:
-“Hacia belén va una burra rin rin yo me remendaba yo me remendé yo me hice un remiendo yo me lo quité…”-, nos desternillamos de risa con cada maricada que nos inventamos; más tarde cada uno cantaba otro villancico haciendo su respectiva representación, el otro cagado de risa viendo el ridículo show, unos más jocosos que otros pero fue un despliegue de talento, de risa, de diversión… esa noche la disfrutamos a punta de las canciones cantadas ridículamente desde su creación.
-“Jajajajaja, por lo que nos dio la traba jajaja…”-
Hubo otro espacio silenciado.
Nos quedamos recostados a la roca de la purificación. Extendí mis piernas. Él dispuso las suyas en forma de mariposa o flor de loto, como dicen los que hacen meditación.
Las botas de mi pantalón dejaron al descubierto parte de la piel de mis piernas, a la altura de las canillas. Jhon bromeaba arrancándome los vellos que sobresalían. Yo me ufanaba de valentía. –“No me duele”.
-“Hmmm, tan valiente, vea como tiene la lágrima a punto” – Me dice tratando de vencer mi valentía.
- “Venga yo le arranco a ver si le duele, a ver si es tan macho”
-“Hágale”- Y se descubrió una parte de sus pantorrillas.
Sus pantorrillas eran mucho más velludas que las mías, casi podría decir que sugería ser tan velludo como Rafa. No es que yo no fuera velludo, creo que mis piernas son generosamente velludas de hecho aún tengo un vello uniforme desde las pantorrillas que va disminuyendo hasta la entrepierna, disminuyendo en densidad, de hecho, aquella época hacía un hermoso tapiz en mi entrepierna. Había un espacio entre el vello de mi entrepierna y mis genitales, los que rasuraba cuidadosa y religiosamente cada veinte días. No me gustaban los pelos; no sé, jamás había tenido una relación sexual, bueno, no como yo quisiera, pero había visto muchas veces a Rafa tener muchas relaciones sexuales. Rafa era muy hombre, muy macho, no se rasuraba; de hecho ninguna de las mujeres a las que he podido verle a Rafa se rasuraba y eso me parecía asqueroso. Yo me rasuraba. Con barbera y tijeras. Con respecto a las axilas, también sufrieron muchas veces el paso de la tijera por entre su vegetación, no la cuchilla, eso lo dejaba a las mujeres, lo sexy en los hombres era la axila velluda, así era Rafa y así iba a ser.
Nos quedamos un rato quietos, relajados, cansados de risa después del inocente juego de un par de adolescentes que juegan bruscamente porque los hombres son rudos. De un momento a otro, giramos al mismo tiempo para vernos frente a frente, en posición fetal debajo de la noche fría y estrellada sin siquiera las luces del ahora lejano pueblo como testigo, porque mientras que el pueblo se diviertía pobremente con pésimos espectáculos, Jhon y yo nos atacamos ferozmente intentando sostener en un mordisco húmedo, apasionado y agitado, las fauces del otro macho que atacaba, que no daba otra opción de defensa; nuestras lenguas también luchaban, lo sujeté con mis brazos que eran entonces más fuertes que cuando salí de Capellanía. Quise tenerlo para mí. Él hizo lo mismo para tenerme para él. Nos revolcamos una y otra vez midiendo nuestras fuerzas, ninguno dispuesto a soltar la boca de su contendor y los brazos empeñados virilmente en contribuir a la misión. No hubo testigos de los abultados pantalones, mi jean verde y el azul de él, empujándose uno al otro caliente, duro, erecto. Todo quedó entre él y yo, nadie más. El único y verdadero secreto mejor guardado del pueblo se acababa de escribir cuando yo sacaba rápidamente de su sudoroso, húmedo y hermosamente velludo trasero mi ya no ridículamente virginal polla estallando justamente a chorros sobre la delineada espalda del adolescente varonil trigueño y todavía mío. Quise afanosamente verlo venirse excitado sobre mí, así que, veloz, me hallé debajo de él y pude ver, justo a tiempo, al hermoso joven de hermosos pectorales coloreados por el reflejo de la luna y el azul nocturno que caían sobre él. Sus abdominales se marcaban agitados y descendían en el oscuro follaje hermosamente negro interrumpido bruscamente por su enorme, recta y deliciosa verga que se derramaba sobre mi varonil pecho, sobre el virginal joven que alguna vez le prometió a una pobre muchacha llamada Zulay, que volvería a Capellanía para casarse con ella y formar una familia.
Sólo pude pensar en que esa chica debería empezar a aceptar invitaciones a bailar en la caseta del pueblo porque a partir de ese momento se ponía en duda lo que iba a ser de su relación porque, ahí mismo, caía yo agotado, agitado, deliciosamente exhausto sobre mi desabotonada camisa vaquera, abrazado a Jhon el hermano de mi novia en aquel pueblo, en silencio los dos con la mente en blanco, aún sin la posibilidad de reflexionar si lo que acababa de suceder estaba bien o estaba mal.
En ese momento no hubo moral, ética ni religión, ni Cristos crucificados. Todo fue válido, todo fue permitido por los dos, todo fue explorado y aún allí acostados boca arriba los dos nos sentimos, en silencio, por primera vez en la vida auténticos y nos reconocimos. Sé que a partir de allí supimos quiénes éramos realmente, sentí un quiebre en mi vida, me hallé más maduro, ya no existió apellido, estrato, familia, trabajo o estudio, a partir de ese momento entendí que ya no necesitaba ser mayor de edad para madurar. Me había vinculado a otro joven espiritualmente justo en mi piedra de las confesiones, a través de un rito carnal. Nuestro pacto fue de carne él se abrió a mí para decirme que me aceptaba, yo me abrí a él para jurarle que siempre sería mío y de nadie más.
“La Doña se equivoca, no soy ningún maricón”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
-“Jhonny, tráeme un vaso de agua”
Hace cincuenta y nueve años, después de aquella noche y en las circunstancias, que ya contaré, le dije a Jhon, mi Jhon, que lo llamaría Jhonny.
Jhonny no me dice nada, me deja una mirada de amor y de angustia para ir por mi vaso de agua. Él sabe que el dolor de mi pierna derecha es insoportable.
__________________________________________________________________
Capítulo 28
El destierro
Cincuenta y nueve años atrás salimos huyendo de aquel polvoriento pueblo por el que aún no defino mi sentimiento.
Aquella noche, Rafaelle había llegado borracho como jamás lo había visto en toda mi vida a su lado.
Pero porque era un caballero, hasta en su más deplorable estado, descargó todos sus insultos a mi oído, a manera de susurro para no hacer escándalos; la luz es permisiva pero la noche exige silencio. Yo fui el receptor de los insultos que eran para ella, para La Gorda, pero Rafa macho hasta los huesos, necesitaba decírselos a alguien, pues a La Gorda no podía lanzárselos, él la amaba realmente, se había enamorado auténticamente y la desgraciada dormía. Rafa se había enamorado en serio y yo no lo había notado.
En su ira susurraba un rosario a veces ininteligible de insultos hacia ella y dejaba ver cuán herido estaba su ego. Estaba herido, él, el hombre quien todas las mujeres tuvo como quiso por todo el puto mundo recorrido; todas, casadas, vírgenes, insatisfechas, damas o zorras, lobas, gatas, todas, todas que sin dudar irían enfiladas como cabras a casarse con él, según su retahíla, y la maldecía por no casarse con él.
La Gorda había rechazado su propuesta de matrimonio. La Doña era la razón de su negativa y le aseguró que empeñarse en seguir adelante era riesgoso. Todo era posible en casa. La Doña permitiría por sécula seculorum la mancillación de su hija por cuanto extranjero quisiera calmar su verano en ella o el de ella, dispuesta, elegante, distinguida en la rica sociedad de aquel pueblo pero, a fin de cuentas, se había convertido en la prostituta gratis manejada por su mamá.
Rafa nunca pudo entender. No tuvo tiempo de entender. No le di tiempo. La Gorda sabía que por el bien de él mismo no podía casarse con él aunque por las noches que fui testigo de sus desenfrenos sexuales sé que lo deseaba auténticamente, pero Rafa ni siquiera alcanzó a concluir aquella noche.
Rafa no susurró más, el licor lo silenció. Suspendido al lado mío, sentados los dos sobre la cama, nuestra cama, su respiración estimulaba en mi cuello; era agitada, de furiosa excitación.
De pronto, acercó su nariz a mi oído para negar con su cabeza incontables veces rozando su nariz a mi oreja, rabiosa excitación, abría sus labios aspirando aire, sentí el calor de su aliento, se estregaba a mí besando seca y tímidamente mi cuello.
Sus manos fuertes me dejaron sin posibilidad de detenerlas, se fueron metiendo autoritariamente bajo mi camisa, acariciaban mi abdomen, mi pecho.
Ganó confianza. Sus labios ya estaban humedecidos, lo supe porque besó mis tetillas, me dejé ir por un momento, excitado, mi camisa totalmente desabrochada y Rafa aferrado a la chapa de mi correa de cuero grueso, puro, como la usan los hombres de verdad, como si quisiera rescatar las palpitaciones del pedazo de carne mía, que no había, mientras yo permanecía inmóvil en el tiempo, detenido en el pensamiento, ya Rafa había tirado lejos mis pantalones, mis pantaloncillos sacados a la fuerza y mis piernas elevadas por los brazos poderosos de Rafa que me sostenían. Rafa seguía siendo hombre, actuaba llevado por la ira, el macho estaba ofendido, La Gorda estaba dormida y Rafa era un caballero, no hacía escándalos. La Gorda se convertía en la primera mujer en la vida que le decía y se le enranchaba en un poderoso y rotundo ¡No! y eso le había ofendido poderosamente.
De pronto reaccioné, recordé la vez aquella que violentamente despertó y me halló.
- “¡No!, hey, quédese quieto, ¿Qué le pasa?, ¿Se volvió maricón?”
Y como pude, a mi retaguardia a punto de ser violentada la puse a salvo poniéndome en pie de un solo tirón.
Es que a partir de mi primera vez con Jhon, en aquella piedra, la piedra de mis confesiones, me sentí mucho más hombre; supe que me había convertido en el hombre que siempre soñé ser y al que perseguía tras la imagen masculina de Rafa. A medida que pasaban los días en aquel estúpido pueblo amaba cada vez más fuerte, en el mayor silencio, a mi Jhon adolescente, aquellas veces en las que lográbamos escapar, yo de los desabridos besos de Sarita, él de la responsabilidad de ser su hermano.
Me paré con decisión encarando a Rafaelle y le exigí, desafiante, que se dejara de maricadas, de huevonadas o nos íríamos a los puños. Ni siquiera pensé en subirme los pantalones, estaba dispuesto a irme a los puños, los pantalones no tuvieron importancia.
-“Respéteme que yo soy un hombre”-, le dije.
-“Lárguese, lárguese de aquí,- Espetó- recoja sus maricadas y se va mañana temprano”. “¿Se le olvidó?, ¿Ya no se acuerda que usted babeaba por chupármela?, ¿cuántas veces deseó que yo le diera y ahora ya no quiere? ¿Es que no le gustó la última vez?
“Yo me quedo acá, gústele a quien le guste o no. Usted mañana se larga de acá, llévese la carreta, maricón”-.
Rafa, ebrio, desconocido, con un argumento de telenovela, me aplicó una llave que en un santiamén me dejó irremediablemente indefenso, mordiendo almohada, escupió mi trasero y escupió su mano. Esparció la saliva y, de pronto, ya me había penetrado, empujaba y salía, empujaba y salía, lo hacía con ira, como un hombre. El león, un guerrero despreciado por su hembra ofrecía un sacrificio de carne.
Yo quise gritar, pero no pude, tenía vergüenza y no nos gustaban los escándalos.
“Rafaelle sigue siendo más fuerte que yo”.
__________________________________________________________________
Capítulo 29
El nuevo macho dominante
Nunca iba a ser más fuerte ni mejor que Rafaelle. Él me demostró que siempre sería superior a mí. Aunque me creí mayor no lograba superar al maestro y yo, el nuevo macho, quería ser dominante.
Cuando Rafa hubo terminado de saciar su ira conmigo, borracho se dejó caer sobre su lado de la cama, se encogió de medio lado parcialmente cubierto por la sábana que inconsciente, como por reflejo, se puso encima de un solo jalón.
Lucía bello. Recuerdo su imagen y pienso ahora que hubiese podido ser una bellísima fotografía. Si existió una imagen que me faltó por tomar fue esa. Mi hermoso Rafaelle que me había herido una vez más, pero más que el culo sangraba mi orgullo.
Si Rafa tenía a La Gorda yo tenía a Jhonny adolescente, y yo era su macho. Los héroes deben ser aquellos que por amor y lealtad libran batallas incógnitas que pueden resultar más épicas que las públicas.
Rafa dormía hermoso sobre su lado de la cama. La Doña se entrometió en mi pensamiento, repentina, ella era en ese momento “nuestro destino”. Según su ley Rafa y yo debíamos irnos del pueblo, pero Rafa también se comportó esa noche como si fuera mi destino y me desterró.
Por supuesto, yo no estaba dispuesto a dejar a Jhonny adolescente, no me interesaba convertir mi historia de amor en un best seller que se hace a costa de amores que sucumben a los obstáculos y mueren en la resignación.
Ni siquiera tuvo opción de decir nada, todo fue muy rápido, todo fue muy letal. La correa de cuero puro se deslizó sigilosamente por su cuello, afanosamente la pasé por la chapa, me puse en pie, aprovechando el estado profundo en que el licor había sometido a Rafa y apreté fuerte dominando la situación, dominando al macho. Rafa, ahí bello como estaba a medio cubrir, no tuvo tiempo de tomar aire.
Rafa trataba de liberar su garganta emitiendo pobres sonidos guturales, inentendibles por supuesto, tal vez pidiendo ayuda o preguntando qué pasaba, no sé si supo en algún momento que se trataba de mí. Lo vencí muy pronto. Rápidamente sus manos dejaron de golpearme cuando intentaba que yo perdiera el equilibrio pero mis piernas se habían convertido en poderosas vigas. En un abrir y cerrar de ojos, para mí adolescente aún, el hombre que fue mi modelo a seguir, el hombre que me inspiró cómo debía ser un auténtico hombre, el hombre que a su manera me manifestó que me quería aún cuando recurriera a la fuerza y a la humillación, dejó de respirar y esa vez yo estaba despierto.
-“Tu vaso de agua”, - Me dice Jhony que acaba de entrar al estudio sin avisar.
Mi Jhony aún viste de jean como cuando nos conocimos, pero acá hace frío, entonces usa siempre sacos de cuello en “v”. Sigue siendo hermoso porque nunca he dejado de amarlo con pasión.
-“¿Quieres que escriba?” – me pregunta y noto con profunda tristeza pero con gran amor, que la voz de mi Jhonny hace rato que, como la mía, había dejado de ser joven pero aún conserva ese entusiasmo por el que desde el primer momento se convirtió en mi vaso de agua.
_ “¿Te traigo la bala de aire?”- Me pregunta preocupado.
Le contesto que no y le pido cariñosamente que me deje solo.
-“Aún no es hora de morir, el enfisema me da tregua de escribir para tratar de sanar el pasado. ¿Recuerdas mi piedra de las confesiones? Hoy estoy confesándome”-.
Jhonny se inclina para que yo palmotee amorosamente sus otrora tiernas mejillas.
Con seguridad, se fue a ver una cinta de alguna película clásica.
Capítulo 30
La ciega anuncia a Elleafar
La segunda vez que vi a la anciana que leía las láminas de oro, no fue mucho después de iniciar mi romance con Jhony adolescente y tampoco mucho antes de la muerte de Rafa.
En medio aún de los días decembrinos, alborotadísimos y popularísimos en aquel pueblo que tal vez se haya secado en su letargo, la enigmática anciana supo que yo la veía con detenimiento. Su hermana, la sorda se había hecho entender y alertó a su hermana. Inmediatamente ella, la adivina, esforzó su ceguera tratando de ubicarme. Tal vez por su agudo sentido de la percepción no visual me dirigió una señal que me invitaba a acercarme a su envejecida mesa en medio del decorado carmín con flecos dorados. Adivinatorio propio de feria de pueblo.
Sin dudarlo me acerqué. Me senté en la silla frente a ella. La miraba fijamente, ella retorcía su cuello, su cabeza esforzando poder ver algo en medio de su oscuridad; sin embargo, percibía exactamente la ubicación de las láminas aquilatadas, las organizaba repetidas veces en filas de tres, luego una a una las palpaba, repetía el ejercicio, colocaba sobre la mesa y palpaba, repartía y palpaba, cada vez sus arrugadas y venosas manos de dedos largos y gruesas uñas se agitaban más dejando caer de sus manos las láminas.
Su hermana, sorda, que toda su vida hizo el papel de la “asistonta” tal vez por la falta de confianza en ella misma o porque halló la comodidad a la sombra de los poderes adivinatorios de su hermana, pero con un agudísimo sentido para proteger a la ciega de clientes problemáticos, no sabía lo qué hacer, a veces se le antojaba controlarla sosteniéndola de los brazos pero al rechazo, la soltaba, me miraba y la miraba a ella, le suplicaba al oído, en incomprensibles aullidos de muda, que parara y me hacía señales para que me fuera.
Yo, a una muda despersonalizada y tonta no iba a obedecer por lo que permanecí allí inmóvil con mi vista fija en quien realmente tenía importancia. Las seis amorfas láminas cayeron al piso. La ciega hizo, inmediatamente, un ademán a su hermana intuyendo que se tiraría estúpidamente a recogerlas. La anciana tomó control de sus movimientos. Con perfecta precisión las puntas de sus retorcidos dedos recogieron mi destino que en ese momento se hallaba sobre tierra seca, árida, del complejo de diversiones populares navideñas; me ofreció su perfil izquierdo procurando ubicarme por sensación, sus ojos blancos seguían extraviados inútiles en otra dirección y me dijo: -“Elleafar, Elleafar, Elleafar” y se agitó desesperadamente sin cesar de pronunciar la enigmática palabra “Elleafar”.
Me levanté sin ninguna afectación, convencido de que el par de hermanas, la una ciega y la otra sorda, era un par de charlatanas que tenían perfectamente armado su show callejero para ganar dinero aprovechando el entusiasmo y la permisividad de los días de fiestas populares.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
__________________________________________________________________
Capítulo 31
La huida
Bajo la complicidad de las silenciosas horas pasada la media noche, acomodé forzosamente el cuerpo de Rafa en la bodega de nuestro carromato que aparcaba afuera en el recibo de la casona, eso sí, con mucho cuidado de no hacer ruido.
Tuve que abandonar gran parte de nuestra mercancía en la cómoda del cuarto para darle lugar a Rafa.
La cajuela de nuestra carreta estaba acondicionada con unas láminas de icopor que recubrían todo su interior. Lo hizo Rafa cuando planeábamos la salida de Capellanía; necesitaríamos un refrigerador que mantuviera para nosotros bebidas frías para nuestra travesía por el mundo, eso nos evitaría padecer de sed en el camino y nos ahorraría dinero.
Atravesé el largo pasillo blanco, oscurecido a esa hora, de regreso al interior de la casona tanteando el terreno para no estrellar con alguna fina mesa de estilo Luis XV exponiendo la integridad de alguna fina porcelana en medio de la oscuridad. Llegué al pasillo de recibo y ubiqué la habitación de La Doña. Allí estaba ella durmiendo, arbitraria, entre los velos que la encapsulaban magistralmente como la madrastra malvada de Blanca Nieves, ella gorda allí no se permitió ser sorprendida y me asaltó diciendo:
-“Encienda la luz, joven”-.
Su enigmática habitación no tenía en realidad nada que pudiera convertirla en un lugar fuera de lo normal. Era sencillamente la habitación de una mujer acaudalada, que gozaba de los privilegios de una clase social dominante en ese lejano paraje del mundo. Los velos de su cama no me dejaban ver lo que había más allá, pero de este lado había un tocador de madera al estilo del más auténtico y absurdo rococó. A mi izquierda, más abajo del nivel del interruptor de la luz, una mesita con superficie de mármol blanco, sostenía los retratos de La Doña, La Gorda y tal vez de su difunto marido, el marido de la Doña. La Doña señaló hacia la cómoda de imponente cedro.
_ “El ángel. Tómelo”-
Era el busto de un ángel tallado hermosamente en yeso, pero a diferencia de los tradicionales niños alados que adornan las iglesias, el ángel que me ofrecía La Doña correspondía a la colección de bustos angelicales que vigilaban la sala de su casa.
Era como los demás, un ángel masculino, de facciones gruesas muy marcadas de nariz perfectamente trazada y labios carnosos. Era un ángel hermoso como solamente mi Rafa podría serlo. Lo sostuve un buen rato frente a mí y leí la inscripción: “Elleafar”.
No me asusté. Rafaelle no se hubiera asustado, porque los hombres no reaccionamos con pánico, los hombres sobreponemos inmediatamente el instinto cazador que conserva la calma y agudiza el pensamiento. Así que recordé las palabras de la anciana ciega –“Elleafar”-.
Le pregunté a la Doña lo que significaba.
_”Traiga acá. ¿Hermoso verdad?, lo hice yo. Desde el primer día que llegaron ustedes a mi casa comencé a darle vida. Soy muy buena en este arte. No es para usted, él se queda conmigo y hoy se unirá a la cuadrilla de mis ángeles guardianes que ya vio. Buen viaje. Tómelo con cuidado, así y póngalo sobre la cómoda”.
Lo recibí cuidadosamente de sus manos y quise verlo frente al espejo del tocador, me agaché para lograr el reflejo de mi rostro y llevé a Elleafar a mi altura. Me quedé allí un instante recordando a mi Rafaelle que esperaba inerte, enroscado, en el baúl de la carreta, tal vez ya frío como este ángel de yeso. Volví a mirar la inscripción a través del espejo y entendí el significado. Sentí compasión por el alma de los demás extranjeros a cuyos nombres escondidos en el revés de su escritura se sumaba el nombre de mi Rafaelle, todos sacrificados por La Doña para mantener a su lado, egoísta, a la pobre Gorda que ahora también compadecía yo.
-“Por favor, apague la luz. Le diré a mi hija que ustedes se marcharon sin más”.
El olor a tierra húmeda fresca de la mañana se levantaba sobre las dormilonas calles de la pequeña urbe y los rayos del nuevo día invadían cada rincón.
Avanzaba yo con la carreta muy pesada. Rafa era bastante pesado y no ayudaba. Escuché cómo al interior de algunas casas ya la gente se agitaba entre duchas, pailas de aceite hirviendo, chanclas arrastradas de un lado a otro sobre los elevados pisos de madera.
Esperando que el día terminara de acomodarse para ir al barrio de la ingenua Sara decidí pasar por la galería buscando vender alguna mercancía, necesitaba recoger dinero para el largo viaje que irremediablemente debía emprender.
Afortunadamente, ya la gente se había acostumbrado a que no siempre íbamos Rafa y yo en la carreta, así que nadie me preguntó por él y se limitaban a mandarle saludos. Solamente una que otra morronga le mandaba saludos muy especiales al difunto.
Aparqué la carreta frente al restaurante de Anaís, una mujer tiznada como el diablo, grande como un búfalo y desparramada en sus acciones, pero que vendía el mejor caldo de pajarilla de la galería de mercado.
Una vez recargado de energía con el suculento caldo de pajarilla, arroz calentado y chocolate hecho con chucula y saborizado con canela y clavos, me dirigí hacia el supermercado. Me abastecí de bolsas de hielo y refrescos que acomodé en la cajuela al lado del cuerpo de Rafa, asegurándome que siempre mi Rafa quedara oculto en medio de hielo y las bebidas para el camino.
A eso de las ocho de la mañana me dirigí, bajo el espectacular sol mañanero que ya reinaba majestuoso, hacia el barrio alto, con la esperanza de encontrarme con Sara, la ingenua, la de los “bajones” de azúcar. Era navidad y con toda seguridad tendrían mucho que preparar para la gran noche. Lo primero que hacía su familia antes de ir al almacén, que ese día seguramente no daría abasto, era salir impecablemente vestida, toda unida y reunida, camino de la iglesia a misa de siete, de ocho o de diez, no había afán, para eso tenían empleados y ellos se encargaban de percibir, con buenos modales y una gran cátedra de buen trato al cliente, los primeros pesos del día que se sumarían a la gran riqueza que los hacía merecedores de vivir en el barrio alto de un pueblo pobre.
Como tenía yo muy bien analizados los movimientos de la familia, porque me interesaba, no ella, no la familia, ni siquiera ella, no Sara, sí Jhon, mi Jhonny adolescente acerté en mi objetivo.
Los ciento ochenta y tres centímetros de altura de Don Belmondo liderados por su prominente nariz extranjera irrumpían con firmeza el día a cada paso desde la puerta de su gran casona hacia la reja de hierro forjado que define ostentosamente los predios de la acaudalada familia fundadora; lo seguían su mujer, Sara y Jhon.
Don Belmondo me saludó con un gesto amable pero distante y tras esa aprobación a mi presencia allí, la madre ataviada como ferviente y elegante católica también me permitió hacerle una reverencia desde mi carreta.
Sara, Sarita, ingenua, se coloreó como si sus padres fueran a enterarse de nuestra relación y decidió ignorarme, aceleró el paso y agarró de gancho a su padre; de allí en adelante no levantó su mirada del piso hasta doblar la esquina.
Jhon, mi Jhonny adolescente, más aguerrido como buen macho sucesor en su casa, sí tomó la decisión y simuló preguntarme por alguna mercancía de mi carreta.
Para que sus padres creyeran la coartada, mi Jhonny adolescente agarraba los aviones de madera que yo hacía, revisaba las pailas y se detuvo en uno de mis relojes de herradura de caballo, solamente tenía dos entonces. Nunca hablamos de precios, ni de calidad, ni le eché el cuento para convencerlo de comprar mi reloj de herraduras de caballo, no fue necesario, le hablé del invaluable precio del amor y deseo que yo sentía por él. Él me confesó con palabras y con ojos penetrantes que devanaba sus sesos siempre pensando en la estrategia para vernos y que le quemaban los celos cuando yo besaba a su hermana. A su hermana ingenua de lo que pasaba entre nosotros dos, absolutamente ignorante del pacto de carne que renovábamos hasta más allá de las entrañas cada vez que ella, delicada, católica en preparación para ser como su madre, se cuidaba de “los bajones” de salud que, tal vez, porque pensaba que así se convertiría en mi consentida, cada vez se hacían más frecuentes y ¡claro! El consentido resultaba siendo su hermano.
Le dije que ese era el día, que lo esperaría afuera, en mi roca de las confesiones para irnos lejos, muy lejos y definitivamente del pueblo.
Por supuesto, la noticia lo tomó por sorpresa. Jhon, mi Jhonny adolescente tenía mucho afán de alcanzar a su familia que tal vez ya estaría llegando a la iglesia. Las campanas también contribuyeron a ponerlo nervioso y a empezar a recitar un rosario de síes y noes, -“nos vamos, ¡no!, me quedo”-.
Le hice ver que su permanencia en este lugar lo condenaría a tener que hacer una familia tradicional, aunque su voluntad le dictara otra cosa, y que era muy claro para nosotros dos lo que sentíamos mutuamente. Entonces, dentro de poco seríamos mayores de edad y esa condición redefiniría muchas cosas. Podrían mandarlo lejos a complementar sus estudios.
Por mi parte, tampoco estaba dispuesto a envejecer en aquel pueblo añorando su regreso. Además le confesé que Rafa me había despedido. No tenía yo derecho a permanecer más allí en el pueblo. También le prometí que el negocio de la carreta no sería para siempre, que si se iba conmigo, una vez cruzáramos la lejana frontera, encontraría alguna actividad que nos permitiera a los dos vivir auténticamente a nuestras anchas con la comodidad que él conocía, formándonos intelectualmente y desarrollando nuestra vida en medio de intelectuales y artistas.
Solamente mentí cuando le dije que Rafa había decidido quedarse.
Yo, menor de edad aún, me reconocí cada vez más a medida que hablaba, varonil como me enseñó Rafa. Fue esa madurez la que me dio la fortaleza y confianza de dejarlo ir a alcanzar a su familia en la iglesia y esperarlo en la enorme roca de mis confesiones con la vehemente certeza de que a la hora de la Consagración saldría bellísimo, juvenil, discreto, a nuestro punto de encuentro, como efectivamente sucedió hace cincuenta y nueve años.
Habiendo dejado atrás el polvoriento pueblo, al buey cansado patiapartado, pero principalmente a La Gorda y a La Doña con el nuevo ángel custodio de su hija, Elleafar, hubo muchos momentos en los que tuve que controlar el llanto de Jhon. Yo le comprendía pues no era fácil salir dejando todo atrás y para siempre, menos en Navidad. Afortunadamente yo podía testificar que esa era una situación perfectamente superable y le hablé de las bondades de esa resolución.
Yo salí de mi casa en Capellanía, con el firme propósito de convertirme en un hombre hecho y derecho como lo vi en Rafa. Dejé atrás a Zulay con la promesa, ahora rota, de que volvería a casarme con ella y en ese instante, dejaba atrás a Rafaelle, que fue mi compañero durante largos caminos e innumerables historias. Es lo que le hice creer.
Mi Jhonny adolescente viajaba sentado sobre la carreta mientras yo pedaleaba.
Mi Jhon no tenía el femenil cuerpecito mío, los dos éramos entonces casi mayores de edad y nuestros cuerpos ya estaban hermosa y deliciosamente formados. Poco a poco, durante el primer día de viaje hacia la frontera, fue tranquilizándose. Le dije que a partir de entonces lo llamaría Jhonny y sería por siempre mi Jhonny.
_”Yo te llamaré Dan”- Me contestó animado
-“¿Dan?”-
-“¿Te disgusta?”, me preguntó con el desparpajo de los machos adolescentes
-“No, Me parece curioso”.-
-“Te llamarás Dan como Daniel Lavette el bellísimo estadounidense de ascendencia italiana que, según la novela de Howard Fast, se sobrepuso a la pérdida de toda su familia y logró amasar una gran fortuna” -. Y continuó:
-“Cuando queramos referirnos al pueblo le llamaremos Nurviak”.
-“¿Nurviak?”- Pregunté
-“¿Te disgusta?”-, preguntó allí con sus piernas cruzadas virilmente sentado en la carreta sobre la cajuela.
-“No, me parece curioso”- Contesté sin dejar de pedalear y contemplándolo.
-“Lo soñé alguna vez, no he sabido nunca qué quiere decir. Ya sabes a veces los sueños nos llevan a sitios y eventos inverosímiles. Fue en Dinamarca o Escandinavia algo así, en el sueño yo estaba en un país frío del norte de Europa y supe, en el sueño, que se llamaba Nurviak. No sé, yo creo que debe ser danés. De esa forma, terminaremos con cualquier indicio de nosotros dos en cualquier parte y siempre se antojará un lejanísimo lugar como para que alguien se anime a conocer. ¡Sin dejar rastro!”-. Agregó.
Fui feliz al escucharlo hablar animadamente, inteligente bello y masculino; lo amé más entonces.
Una vez disipada la culpa hubo espacio para un beso, lo besé por fin libre con el cielo como testigo y con Rafa silencioso en la bóveda de la carreta.
Entrada la noche, únicamente nos habíamos topado en el camino con dos envejecidos buses turísticos desde donde nos saludaron con un par de pitazos, Jhon, mi Jhony adolescente se encargó de responderles con nuestra débil corneta y no pudimos más que reírnos auténticamente.
Aparcamos la carreta a un lado del camino adentrándonos en un pequeño bosque. Armamos la carpa que solamente saqué yo de adentro de la bodega, encendimos fuego y antes de cenar hicimos el amor allí, a la intemperie, sudorosos, empolvados, asoleados pero felices. Por primera vez nos dejábamos caer cansados sin ganas ni afán alguno de limpiarnos la salpicada piel. Nos sentíamos libres una vez más.
Nos resguardamos en la carpa, decididos a esperar las primeras horas de la mañana para lograr la frontera, antes de que pudieran, tal vez, encontrarnos. Supusimos que su familia había dado aviso a las autoridades acerca de la desaparición de su hijo rico y la posible participación de los vende latas del pueblo que, ¡coincidencia!, desaparecen el mismo día.
Yo no logré conciliar el sueño tan rápido como Jhon. Creo que mi Jhon claudicó primero porque había llorado mucho. Yo hacía cuentas de la distancia que había hasta el majestuoso Río Negro. Sus aguas oscuras y su lecho profundo serían el eterno lugar de Rafaelle, mi Rafaelle. Debíamos llegar allí antes de que los hielos se derritieran al calor del medio ambiente y el olor delatara el cuerpo que yo me esforzaba en retrasar su proceso de descomposición.
Pasamos nuestra primera noche juntos, abrazados al calor de nuestros cuerpos.
_________________________________________________________________
Capítulo 32
El tesoro del Río Negro
Fue necesario un día más de camino pedaleando con firmeza. Algunas veces Jhonny quiso hacerlo y se lo permití, fue bueno, yo necesitaba descansar aunque ambos necesitábamos huir. Y no era exactamente mi afán por cruzar la frontera escapando con mi Jhonny, mi afán consistía más en llegar pronto al puente que pasa por encima del gran Río Negro. A la madrugada del siguiente día, tres días después de convertirnos en fugitivos alcanzamos el anhelado puente. De ahí, la frontera no estaba demasiado lejos y podríamos llegar caminando. Eso no lo sabía Jhon.
Aún no desarmábamos la carpa donde pernoctamos nuestra tercera noche felizmente juntos, yo lo sostenía abrazado, él dormía y yo hace mucho rato que tenía los ojos muy abiertos. Saqué mi brazo sobre el que él dormía y con el mayor cuidado me levanté, salí de la carpa y monté la carreta. El puente estaba bastante cerca, así que en menos de un minuto me hallé a la entrada de él. Me quedé congelado un instante, no sé, a veces no soy muy exacto, pero creo que no pudo pasar más de treinta segundos yo allí inmóvil sobre mi carreta. No sé tal vez pasó más tiempo.
No pude evitar el torrente de lágrimas que escapó, era una cantidad enorme de agua que salía de mis ojos como nunca antes lo había vivido, de mis ojos pudo haber corrido tanta agua como la oscura que pasaba doscientos metros debajo del puente. Recordé a Rafa en cada momento, desde el primer día, cuando llegó a Capellanía, hermoso, viril, educado, todo un caballero, algo nunca antes visto allá. No sé, tal vez todos los extranjeros se ven así y, tal vez, pensé, al otro lado de la frontera me verán así, masculino, bello interesante.
Me pregunté si actué precipitado y que tal vez si le hubiera hecho entender a Rafa que yo no quería irme de allí sin Jhon... sin él…
¡Se hubiera burlado! Además en la carreta no había lugar para un tercero. También pensé que Rafa debió haber controlado sus impulsos de ira conmigo porque fue eso lo que lo mató. No lo maté yo, lo mató su machismo cuando pensó que rompiéndome el culo me haría cambiar de pensamiento.
Ni siquiera supe yo cuándo me convertí en quien soy, en un hombre que ama a otro hombre cuando siempre quise ser como Rafa para ser admirado por las mujeres. Si le prometí a Zulay que regresaría para casarme con ella! ¡Ay! Rafa, te habías convertido en mi padre, pudiste hablarme… Rafa, pudiste haberme perdonado, debiste entender que yo era un niño con toda la experiencia sexual que tú permitiste que yo viera como auténtico voyerista… Rafa, me confundí, me confundiste…
¿Recuerdas cuando te peiné para ir a la fiesta en Palacio? ¿Nuestra primera fiesta en ese pueblo? Fue nuestra presentación en sociedad y me sentí muy orgulloso de que fueras mi Rafa, con la camisa de algodón que te hice vestir… te dibujaba tan bien el cuerpo. Lo siento Rafa. Sé que en el más allá no existe el rencor, pero también sé que no tendrás oportunidad de abrazarme y decirme que me perdonas, la gente como yo no va al cielo, no los homosexuales, ¡no!, digo los asesinos y yo soy tu verdugo.
Tuvieron que transcurrir más de treinta segundos porque fui bombardeado con todos los recuerdos y mis ojos casi sangraban cuando ya se acababan las lágrimas.
Tomé un gran suspiro y pedaleé. Llegué hasta el centro del puente. No podía ver.
Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me detuve. Me bajé de la carreta. Abrí la cajuela y deseé que Rafa despertara. No respondía, estaba frío. Todo allí dentro del compartimento estaba frío y no era el hielo, era el frío de la muerte, el frío de la sangre fría de quien quita la vida a otro. Se me escapó un fuerte sollozo y me sentí nuevamente humillado. Rafa seguía humillándome. Ahí estaba yo llorándolo desconsolado y él ahí, frío, quieto, metido en la cajuela. Levanté la cuerda que hacía de pasamanos a lo largo del puente, forcé el paso de la carreta por ahí y la vi caer doscientos metros hacia abajo y más, porque el peso de la mercancía y de Rafa mismo allí no permitiría jamás que saliera a flote.
Es mentira que el asesino se sale con la suya. Una vez muerta la víctima se hace más grande el trabajo; limpiarnos las manos, deshacernos del cadáver, limpiar la escena del crimen para no ser hallados culpables, huir, mentir, actuar como si nada hubiera pasado, pero por mucho que nosotros, los asesinos, esforcemos en quitar las manchas del mundo, no podemos con la mancha voraz que crece y crece cada día dentro de la conciencia, dentro del alma. Pensé que el paso de los años iba a ser remedio infalible para el olvido, pero Dios es tan justo que ni siquiera me permite padecer de Alzheimer, hoy tengo setenta y seis años y mi memoria parece cada vez más lúcida.
A pesar de ello, he tratado de hacer mi vida plenamente feliz. Una vez al otro lado de la frontera, Jhonny adolescente y yo descubrimos un mundo completamente nuevo, perfectamente diseñado para lo que deberían ser nuestras vidas juntas. Aprendimos el arte de la fotografía y durante décadas hemos realizado cientos de trabajos por diferentes partes del mundo, pero jamás hemos vuelto al pueblo al que Jhonny quiso que llamáramos Nurviak.
Nunca volví a saber nada más de mi familia, aunque secretamente he estado enviando de manera mensual un sobre con dinero a la casa de mis padres allá en Capellanía. Lo firmo bajo el seudónimo de Dan, como me ha llamado amorosamente mi Jhonny durante toda nuestra vida. Jamás pongo una dirección a la cual devolver el sobre si el destinatario ya no vive allí, así que no sé si aún seguirán, por lo menos los descendientes en Capellanía y si mi dinero estará llegando a quienes quedaron esperando por mi promesa.
-“Su hijo fue un gran amigo y me ha encargado que no los deje solos”. Es lo que dice Dan en cada carta que pongo al correo. Son doce cartas al año.
Jhonny por su parte, tomó el riesgo de visitar su casa quince años después y entre las cosas que dice es que vio a un muchacho bello, acuerpadote y muy, muy parecido a Rafa adolescente, sentado frente al recibo de la casa de La Doña.
NURVIAK
CARLOS FERNANDO POSADA TIQUE
Derechos de autor reservados

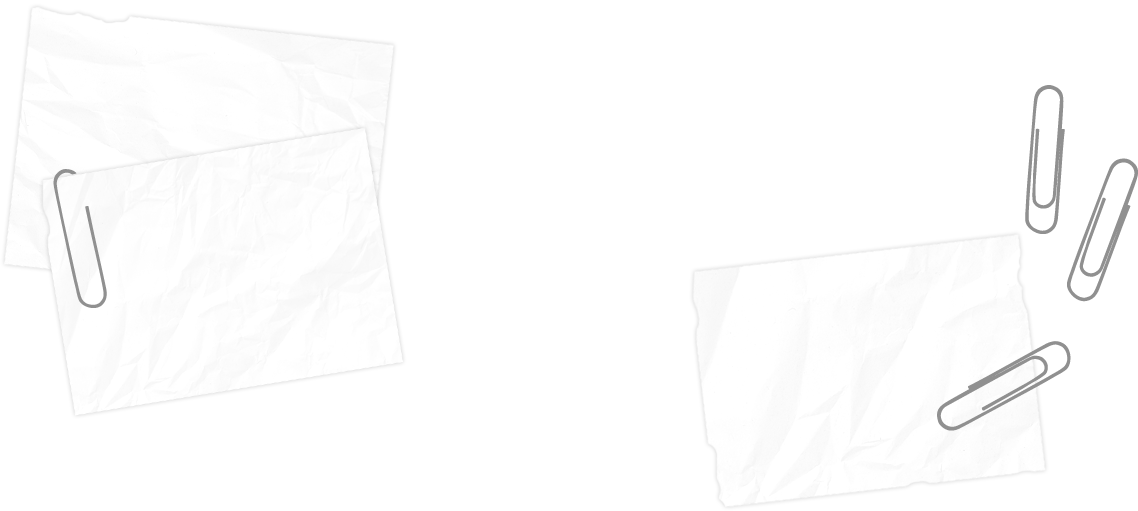



Comments